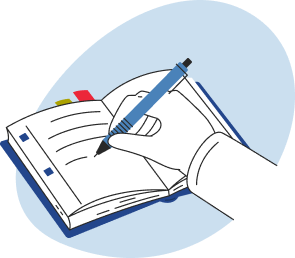MURCIA. La tecnología (cripto, meta) es nueva, la promesa, muy antigua (la libertad, la emancipación). El desarrollo lo tenemos claro desde hace tiempo: opuesto a las expectativas de nosotros los ingenuos. Hoy, sorprendentemente, es lo mismo que ayer. ¿Sorprendentemente? Antaño, la maquinización de nuestras vidas iba a librarnos de lo más arduo de la existencia: el trabajo. Poco tiempo después, el animal humano se convirtió en un engranaje más del proceso fabril. Volvieron las penurias que Harari señalaba en su Sapiens contra la agricultura: seguimos esclavizándonos. La industrialización dio el relevo a un mundo —occidental— de servicios. En palabras del filósofo coreano, normalizamos autoexplotarnos bajo la excusa de la autorrealización. Trabajo por amor al mal entendido arte porque es lo mejor para mí y para mi carrera en el mercado laboral, pese a que todo apunta a que estoy corriendo en dirección contraria. En el siglo veintiuno de la precarización del trabajador a escala planetaria, el horizonte profesional es como mínimo, inquietante. ¿Por qué no estoy viviendo la tecnoutopía? Llegó internet, y las redes sociales se han vuelto tan comunes como la radio o la televisión. Ni rastro de la emancipación que los gurús de San Francisco preconizaron.
La realidad tiene más que ver con una nueva especie de cadenas: sí, podemos comunicarnos en tiempo real con cualquier congénere en cualquier parte del mundo. Sí, eso incluye a nuestros compañeros de trabajo. Un apunte: esto no es una crítica neoludita: nadie quiere liarse a bastonazos con un ordenador o un smartphone. El problema, de nuevo, no es la tecnología. El problema, sin acritud, es nuestra inercia antihumana. La jornada laboral es un recuerdo del pasado. Hogaño, las fronteras entre la vida doméstica y la vida de oficina se han difuminado. ¿La hiperconexión era esto? En parte sí. Hablamos de la segunda década del nuevo milenio. Hablamos de la antesala de la tercera fase de nuestra vida virtual: hablamos de la pantalla anterior al metaverso, el internet inmersivo.
El ser humano es un mamífero predecible. Tanto es así, que en los noventa —solo un poco, muy, muy poco atrás—, hubo quien supo ver con claridad meridiana lo que tenía que venir. Holobionte Ediciones se ha empeñado en editar testimonios que nos ponen de cara al te lo dije: precisamente en su colección Antefuturos se ha publicado Hackeando el futuro. Estética de choque, teoría pulp y ciberpunk, de Arthur y Marilouise Kroker con traducción de Federico Fernández Giordano, Inga Pellisa y Rubén Martín Giráldez, una antología de profecías tremendamente acertadas escritas en su mayoría en la década previa a la bisagra entre milenios, tan acertadas que ponen los pelos de punta. ¿Tan obvio era que vivimos en una herencia-bucle, en lo que Arthur Kroker llama los escombros de los noventa, que no son otra cosa que los escombros de nuestra incapacidad para dejar de tropezar con la piedra? Pongamos un ejemplo: “La clase virtual se aferra a su visión con cinismo o bien con mezquina ingenuidad, con una combinación de capitalismo darwiniano de finales del siglo XIX (darwinismo retroindustrial) y tech hype.
Después de todo lo que sucedió en el siglo XX, y lo que todavía está sucediendo en el camino de la matanza tecnológica, no deja de ser divertido que todavía haya tecnofetichistas entusiastas que piensan que la tecnología va a cumplir sus sueños de prepúber, y que irreflexivamente imaginan que todo el mundo comparte esos sueños con ellos. Pero un momento. ¿Quién dijo que la tecnología no puede servir a nada más que al Último Hombre como un preadolescente que ansía jugar a videojuegos para siempre?”. ¿De veras esto se dijo en el año noventa y cuatro? Las criptomonedas, programadas y diseñadas para descentralizar el dinero de siempre, comienzan a parecerse a la especulación-tómbola de siempre. Sí, la idea es buena. Sí, una criptomoneda que comparte nombre con la última variante del virus que nos ha puesto contra las cuerdas ha sido objeto de deseo para los traders ávidos de pelotazos. Lo dicen las noticias: hay quien se está forrando estando en el lugar adecuado en el momento oportuno. ¿Quién no querría comprar su vida futura con perromonedas?
Pensadores pasados y grises de mal agüero: ¿se realiza siempre la tecnología en el sentido inverso a las expectativas emancipadoras que ofrecía? Hackeando el futuro hackea nuestro presente desde el ayer: la voluntad terminal de pureza, cada vez más fea por imposible, pero que se impone hoy, hace treinta años que se veía venir. La red domesticada, despojada de anarquía y convertida en autopista virtual hiperrápida en la que todos nos dejamos lo esencial, lleva mucho siendo asfaltada. ¿Qué hay de los sueños de libertad, de libre acceso a la información, a las oportunidades? El leviatán algorítmico, ni bueno ni malo per se —en realidad, nuclearmente bueno—, ha devorado la fantasía.
Mientras tanto, sobra la carne: “Una cultura esquizoide que ahora se divide claramente entre la dinamo tecnológica de la voluntad de virtualidad, por un lado (con su correspondiente clase virtual), y un esparcimiento de detritos sobrantes humanos que no pueden ser absorbidos por la realidad digital, por el otro. Cuerpos excedentes, trabajo excedente, países enteros excedentes, carne excedente”. ¿De veras esto no se ha escrito hoy mismo, con una explosión demográfica despampanante conviviendo con la destrucción inevitable de empleos producto de la automatización y de la implantación generalizada de inteligencias artificiales más capaces que este pobre primate de la Tierra? Sin ánimo de pontificar, ni de alarmar a las masas sobre un cajón de fruta: todo apunta a que lo hemos vuelto a hacer: somos cada vez más dependientes de los avances que nos mandarán a la cola del paro. ¿Qué haremos con los millones de personas innecesarias para el mercado, con esa carne excedente? Ya veremos. De momento tenemos suficiente con lidiar con ese estado de ánimo de fin de milenio —y de principio— que también recoge el libro y que consiste en una intensa euforia y una profunda desesperación. Nos las apañaremos. Algo tendremos que hacer. Nos queda el consuelo de que sea lo que sea que venga, no será del todo una novedad.