Lo urbano, de repente, como problema.
Postales extrañas de lugares que conocemos.
Espacios públicos vaciados, silenciosos e inertes en los que un cielo claro y luminoso invitaría a practicar, si no fuese por el morboso virus que nos acecha, un enorme y perfecto juego del escondite, esperando encontrar al levantar la vista a algún furtivo peatón, a una mascota amagando tras una marquesina o un vehículo rompiendo la plácida línea de un horizonte libre de humos, ruido y contaminación.
De todas las imágenes que recibimos durante estos días de forzado encierro en esta primavera de 2020 que nunca olvidaremos, tal vez las que más nos impresionen sean las de las capitales del mundo, las de las ciudades de todos los tamaños y ubicaciones completamente vacías, tal y como las dejamos el día en el que por prescripción gubernamental entramos en nuestras casas de manera atropellada, obligándonos a resetear el horizonte temporal de nuestras ansias y esperanzas en períodos cíclicos de 15 días, al calor de los Decretos gubernamentales que prorrogan el vigente estado de alarma.
De no ser por la contingente y peligrosa excepcionalidad sanitaria, económica y civil en la que andamos metidos de lleno por culpa del Covid-19, estas ciudades exánimes, tranquilas, hermosas en sus detalles y en la factura de sus edificios públicos y plazas y que exhiben la armonía, la limpieza y el orden de sus calles como testimonio de una nueva y atípica normalidad, deberían ser un resorte al alcance temporal de cualquier comunidad, más allá de la emergencia actual.
Si no fuera por las causas que lo motivan, este extraño privilegio de contemplar esa vita lenta, esa imagen prístina de los lugares que guardamos en nuestra memoria llenos de gente, de artefactos y de prisas debería agendarse por nuestras autoridades locales como un hito programado cada cierto tiempo, que nos llevase, a la vez que celebramos la intensidad de esta vida familiar y sin alardes de la que disfrutamos durante estos días, a estimar ese enorme producto de la civilización que son las ciudades, algo que olvidamos con facilidad cuando nos sumimos en el tráfago de la cotidianeidad que ahora tanto añoramos.
Con todo, es probable que en este proceso de adaptación a la enorme sacudida post-coronavírica, hayan sido precisamente las ciudades y con ellas, aquello que entendemos como vida urbana, las más afectadas por las medidas derivadas del estado de excepcionalidad que hoy nos rige y las más interpeladas, a su vez, por los pronósticos de los oportunistas agoreros que ven ahora en nuestras urbes la representación de todos los males de la humanidad, organizada en círculos de respeto del social distancing, ese nuevo canon de la desconfianza y la prevención que ha terminado por imponerse en estos días bajo la alarma constitucional.
Cuando estábamos todavía acostumbrándonos a la cancelación total sine die de nuestra vida en los lugares compartidos de las ciudades, al vaciamiento forzoso de los espacios urbanos por prescripción gubernativa, a la supresión de la convivencia basada en esa mezcla de retazos de conversaciones, de contacto físico y a la celebración intensa de la vida en comunidad en la calle que constituye el fundamento de nuestra esencia como sociedad y la piedra angular del relato de nuestro territorio como destino turístico (¡ay el turismo!), llegaron, con su inquietante murmullo, cargado de datos, pronósticos y cifras comparadas, los apologetas de la virtuosa vida retirada y los heraldos del nada será lo mismo que antes, que señalan con su dedo inquisidor a las ciudades, a sus gentes y a sus peligrosas formas de organizarse.

Cuando medio país soñaba con la primera caña en un bar el día después, una vez levantadas todas las restricciones gubernativas, irrumpieron en tropel los expertos consultados, una heterogénea especie que sustenta su mensaje entre citas del Apocalipsis y recurrentes nociones de medicina tropical y que, a falta de otras explicaciones más solventes, empiezan a señalar ya a los espacios públicos de las ciudades como potenciales amenazas para nuestra especie, como lugares que habrá que evitar, pasada la alerta sanitaria, para eludir el contagio y la expansión vírica, aun a costa de sacrificar tantas de las cosas que nos definen y dan sentido como ciudades y pueblos mediterráneos.
Con estas líneas no trato en absoluto de proponer una insumisión general a los consejos de las autoridades médicas ni de fundar una facción de resistencia irredenta frente a las autoridades gubernativas. No tengo ni la edad ni el talento y me debo a la prudencia y al sentido de la responsabilidad que aprendí de los Padres Jesuitas. Sí pretendo, en cambio, ayudar en la medida de mis posibilidades a contextualizar y desdramatizar este momento de excepcionalidad urbana, evitando la expansión de la epidemia del miedo y los prejuicios, en una época en la que se nos han llenado las redes sociales y las emisoras de juiciosos eruditos que saltan de tema en tema como esas abejas que han vuelto a colonizar, temporalmente, nuestros desolados parques y jardines. Decía Azaña, y no puedo más que darle la razón, aquello de que “si cada español hablara sólo de lo que sabe, se produciría un gran silencio nacional que podríamos utilizar para estudiar”.
La convivencia entre la vida urbana convencional y los acontecimientos y eventos inesperados, los fenómenos naturales tan impresionantes como destructivos, las catástrofes bélicas y los conflictos, o como ocurre ahora, las emergencias sanitarias y alarmas por la extensión de las pandemias es tan antigua y constante en nuestra historia como la propia idea y constructo de la ciudad, habiendo sido la causa aceleradora de enormes transformaciones comunitarias (sociales, políticas, económicas).
Además, esta frágil relación histórica entre nuestras ciudades y el azar o las eventualidades ha sido vehículo para la llegada y la consolidación de nuevas doctrinas y técnicas sobre el modo de diseñar y planificar nuestras ciudades, que nos ha ayudado a adaptar y acomodar nuestros modos de vida. Aunque pocos lo recuerden ya, y sin ir muy lejos, que las localidades de Torrevieja, Almoradí o Rojales dispongan hoy de una ordenación urbanística ortogonal, en cuadrícula semi-perfecta bastante parecida no obedece al azar sino a las consecuencias del devastador terremoto de 1829 que asoló la Vega Baja y redujo a escombros estas poblaciones, cambiando para siempre la manera de proyectar y edificar sus viviendas e infraestructuras y consolidando un urbanismo característico de la zona que llega hasta nuestros días.
Decía Thoreau, y tal vez tenía razón que “las cosas no cambian; cambiamos nosotros”. Vivimos como sociedad, conscientemente, en el filo de los acontecimientos y nuestro entorno personal y colectivo, los escenarios en los que desarrollamos nuestra vida están sujetos también al paso del tiempo y al impacto de las circunstancias, por mucho que estas empiecen de manera azarosa y peculiar en un puesto de animales del mercado de una remota ciudad china y terminen paralizando temporalmente una civilización.
La sacudida actual es fuerte, las incógnitas son muchas y nuestro modo de vida ya ha cambiado con el confinamiento, como también lo harán algunos aspectos que caracterizan nuestra convivencia, sin necesidad de poner en tela de juicio universal o someter a enmienda a la totalidad a las ciudades, a la vida urbana tal y como la entendemos y disfrutamos. Nos hemos adaptado antes a realidades tan onerosas como la que ahora enfrentamos y eso será lo que probablemente vuelva a suceder ahora, pero sin esa necesidad antropológica irrenunciable en tiempos de confusión que lleva a tantos de nuestros opinadores a practicar sin tasa el arte de la feliz ocurrencia, poniendo las bases de esos cada vez mas frecuentes “yo ya lo avisé” que están reduciendo el debate en nuestra esfera pública a una arrogante y estéril competición entre adivinadores del día después, pensadores out of the box y pertinaces quiromantes de plástico y red social. Ahora le ha tocado a las ciudades.

El Espacio Público en el ojo del huracán epidémico
En este contexto de grandes interrogantes que se abre ante nuestros ojos, quizá sea el espacio público de nuestras ciudades uno de los principales afectados por esta recurrente epidemia de desazón y sospecha hacia lo urbano, convertido en una suerte de zona cero, en un albañal de insania y contagio que convendrá evitar en el futuro, buscando el propio refugio en el hogar, el trabajo o en las escasas reuniones que nos podamos permitir pasado mañana, convenientemente filtradas a través del tamiz de las nuevas convenciones sociales post-coronavíricas que algunos ya se atreven a prescribir desde sus tribunas.
El espacio público, entendido como lugar de encuentro y alteridad, como escenario de la vida urbana pura y genuina vive instalado en una zona de incertidumbre doctrinal y programática permanente, por más que el diagnóstico y tratamiento de la agorafobia, el miedo a los espacios abiertos, haya quedado tradicionalmente reservado para la discreta praxis de la psiquiatría y la psicología.
Durante años, la prevalencia de la visión desarrollista en nuestro urbanismo, la que primaba el rendimiento inmobiliario a costa de la merma del paisaje y de la superficie y calidad de los espacios públicos dejó cicatrices indelebles en nuestro territorio y enormes desequilibrios en términos de zonas verdes, plazas y equipamientos en nuestras ciudades. A esta tensión por maximizar el aprovechamiento urbanístico le siguió, después, la escuela de quienes defendían aplicar criterios de vigilancia, seguridad y control total en el diseño y aprovechamiento de los lugares compartidos de las urbes, irrumpiendo entre nosotros esta especie híbrida entre el espacio público y la propiedad privada, esos private owned public spaces (pops) (de factura evidente en lugares como los distritos financieros de Azca en Madrid o la City de Londres o las plazas duras de la Barcelona post-olímpica), y en los que, por múltiples razones de orden funcional y estético, está prohibido hacer casi de todo.
Este fenómeno de ciudades vigiladas, organizadas en torno a la seguridad y la protección convivió, de igual manera, con los procesos de implantación en nuestras latitudes, y bajo enfoques de management, de un urbanismo replicable, banal y acrítico que nos trajo la tematización de algunos espacios urbanos y la producción masiva de zonas de consumo masivo en nuestras urbes, con esos hitos que supusieron la llegada de los centros comerciales mastodónticos y la de los bulevares plagados de franquicias que, como la comida que nos sirven en los aviones, terminan pareciéndonos todos igual de insulsos.
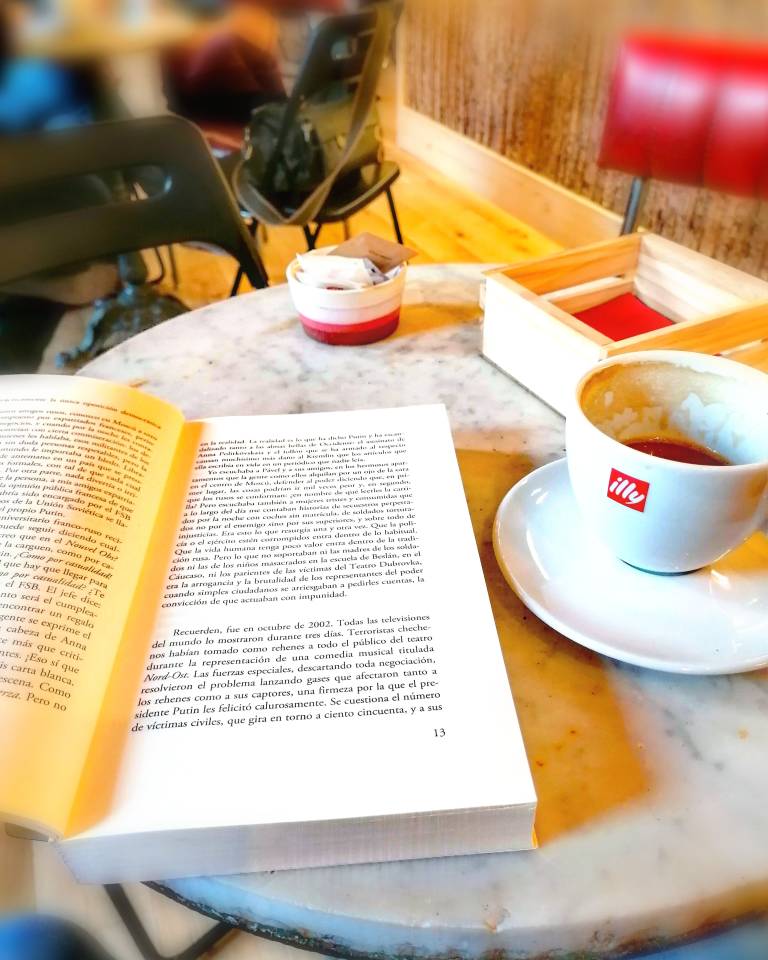
Al proceso de erosión cualitativa de los espacios públicos de las ciudades por razones de jerarquía de usos o convenientes decisiones de política urbanística vino a sumarse después la irrupción de la tecnología como factor de transformación de los parámetros bajo los que se organizaba la convivencia urbana, afectando también al diseño y utilización individual y colectiva de los lugares en los que ésta se produce, sembrando nuestra geografía urbana de artefactos inservibles y obsoletos como las cabinas telefónicas o los buzones de correos o sumando otros al paisaje urbano como los puntos de recarga de baterías de automóviles y las estaciones de wi-fi, las pantallas digitales para el visitante o esos lugares pensados y diseñados para ser iconos reproducibles masivamente en redes sociales, dando lugar a lo que una vez denominé Urbanismo de Instagram, plagado de filtros, retoques y trampantojos.
En estos días, el shock epidémico global vuelve a poner a los espacios públicos en el disparadero, dando pie a pronósticos fatalistas cargados de suspicacia frente a nuestro modo de vida urbano, que como en ocasiones anteriores, vuelven a caminar otra vez por el filo del lápiz del urbanista, tan sensible a las modas, la opinión publicada y los análisis y diagnósticos apresurados, especialmente dañinos cuando se dirigen hacia unos gobiernos urgidos por la opinión pública a actuar, cuando no a sobreactuar frente a un enemigo invisible y letal, que se ha cebado con el modo de vida urbano.
Así, a la a realidad dinámica de un espacio público en retroceso, -con excepciones, como casi todo en la vida- viene a sumarse ahora, desde otras ópticas y atalayas nada sospechosas, el discurso de la fatalidad sobrevenida de convivir en ciudades densas ante las recurrentes epidemias que nos asolarán, poniendo el foco de la suspicacia en los equipamientos y espacios públicos de nuestras urbes, sospechosos de favorecer el contacto entre individuos, y con él, la propagación del virus morboso. Si llevábamos años escuchando oír hablar de las bondades de la ciudad compacta y densa, de los beneficios, en términos de sostenibilidad, convivencia, acceso a servicios básicos y recursos que las urbes concentradas nos deparaban, esta crisis actual nos sitúa ante un nuevo discurso que abunda en los retos y amenazas de la vida urbana, apuntando a la reconsideración -a menos- de uno de los pilares fundamentales de la vida en nuestras ciudades mediterráneas.
El peligro de la vida en la ciudad -ahora relanzado al calor de los nefastos efectos del coronavirus- es un recurso narrativo habitual en tiempos de zozobra civilizatoria y con él se cuelan en nuestra vidas, por la puerta de atrás, la misantropía y la desconfianza en los demás, provocando reacciones y actitudes que van más allá de las que responden a un estado temporal de cosas o a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, constituyendo el germen de la destrucción de la existencia comunitaria y la placa de petri de actitudes insolidarias, introspectivas y de un ensimismamiento colectivo que constituye la antítesis de las esencias de la vida urbana.
La Agenda del Urbanismo post-coronavírico
No dudo de que la sacudida de esta pandemia vivida en tiempo real va a obligar a ajustar y replantear no pocas de nuestras costumbres y maneras de conducirnos por nuestras ciudades, en el entendimiento, además, de que pese a que esta crisis global ha desdibujado y pospuesto otros debates vigentes que apelaban a nuestro modo de vida y al fundamento mismo de nuestras sociedades, tendremos que atender con renovada urgencia a una serie de agendas abiertas de indudable impacto urbano como son las referidas al cambio climático y a la desglobalización, un proceso que se había iniciado antes del Covid-19 y al que esta epidemia va a devolver a la carrera y bajo palio (permitidme el recurso narrativo en esta extraña Semana Santa en la que esto escribo) a las mesas directivas y gabinetes en los que se toman las grandes decisiones de gobierno.
Si de diseño de las ciudades hablamos, el recuerdo de esta epidemia y el de la consiguiente reclusión forzosa va marcar una huella indeleble en nuestra memoria colectiva, obligando a considerar como prioritarias algunas cuestiones que no figuraban en el menú del día del urbanista y a recuperar otras que habían desaparecido de unos debates condicionados, fundamentalmente, por el imperio de los intereses vinculados a los yacimientos sectoriales en los que se basaba, hasta antes de ayer, el progreso de nuestras ciudades.
Finalmente, y aunque ya hemos aludido a ellos en esta esperanzada vindicatio urbis primaveral, los espacios públicos de nuestras ciudades, esos lugares hechos de recuerdos y vivencias en los que esperamos encontrarnos y recuperarnos colectivamente de esta tragedia, y que vamos a valorar y estimar como nunca antes lo hicimos, se van a convertir, ahora sí, en la gema de nuestras ciudades post-víricas, en la carta de presentación global de nuestras urbes mediterráneas, y tendremos que cuidarlos y protegerlos aun más, potenciando su condición de escenarios para la alteridad, la socialización cívica y la celebración de las ganas de vivir, buscando, además, su uso y diseño polivalentes, la adopción de estrategias de place-making o el recurso al urbanismo táctico y temporal, fomentando la participación y la co-creación de espacios, y con ello, el sentimiento de pertenencia y la corresponsabilidad de los ciudadanos en el cuidado y mantenimiento de aquéllos.
El respeto, el fomento y el impulso del patrimonio, de la cultura, del arte y las costumbres y tradiciones que constituyen la esencia de nuestras ciudades mediterráneas deberán estar en la parte alta de la lista de prioridades de nuestras autoridades en este tiempo nuevo como también lo habrá de estar el premio a los niños, el regalo de un verdadero espacio urbano reservado y diseñado para esta infancia disciplinada y obediente a la que le hemos robado, de momento, un mes de su vida por razones y motivos que no alcanzan a comprender.
Por último, si nuestras ciudades quieren volver a ser lugares atractivos para disfrutar y trabajar, espacios relevantes y vibrantes en esta sociedad frágil y conectada, se hará indispensable recurrir a la innovación y la creatividad en el diseño y el uso y disfrute del espacio público, a la incorporación de tecnología a la experiencia urbana o procurar el regreso de cosas tan esenciales e identitarias como la música, el deporte o el teatro a nuestras calles y plazas o, sencillamente, el deleite de la contemplación serena de una vida que pasa muy rápido y entre sobresaltos.
Volveremos a nuestras ciudades. Para no abandonarlas más. Pronto. Take care.





















