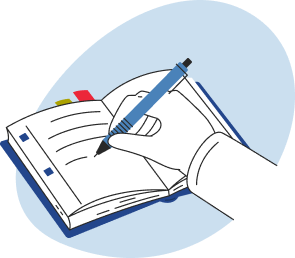ALICANTE. Atitlan Helios, la división de energías renovables del fondo de inversión valenciano Atitlan, es una de las protagonistas de los nuevos proyectos fotovoltaicos que están empezando a tomar forma en la provincia de Alicante. Tras superar el filtro ambiental del Gobierno con dos centrales fotovoltaicas que suman 205 MW y 91 millones de inversión, hablamos con el director de Atitlan Helios, Óscar Palomares, para conocer los planes de futuro de la empresa y, sobre todo, cómo responde a la inquietud ciudadana sobre el impacto de grandes proyectos como los que promueven ellos.
-Sus plantas solares en Alicante logran la DIA justo cuando se produce la mayor contestación ciudadana por el impacto ambiental de estas instalaciones. ¿Cómo de agresiva para la biodiversidad es una central fotovoltaica?
-Hay observaciones realizadas sobre plantas que están construidas desde 2010, y lo que se ha venido detectando es que, por algo muy sencillo, porque los parques están vallados, lo que ocurre es todo lo contrario, que se favorece la biodiversidad. Desde hace ya muchos años casi todos los vallados son cinegéticos, es decir, que permiten el paso de fauna. Entonces, todas estas plantas acaban convirtiéndose en islas de fauna. Como no entran humanos a 'molestarles', se generan unas islas de biodiversidad. Es muy interesante porque se generan ecosistemas donde las aves van a anidar porque están más tranquilas, se se favorece, se favorece el campo, porque realmente las plantas ocupan muy pocos sitios.
-¿Y cómo conviven los animales y las plantas con las placas?
-Tenemos una gran extensión vallada, pero la superficie que se ocupa dentro del vallado es muy pequeña. Las plantas proyectadas a lo mejor ocupan un 25% de toda la superficie, y además van directamente hincadas en tierra, con lo cual a lo mejor ocupamos un 2% real de todo el terreno, con lo cual toda esa superficie sirve para que tanto la flora como la fauna se reproduzcan. Sí es cierto que tradicionalmente se hacían unos movimientos de tierras muy agresivos, pero eso hace ya mucho tiempo que ha dejado de ser así. Ya no se hacen cimentaciones, y desde hace ya seis años o siete, ni siquiera se quita la capa vegetal de los terrenos. Con lo cual esa flora brota y es una zona donde no va a pasar un tractor a erosionarla. A nivel conceptual es muy interesante lo que ha venido dándose, casi de forma espontánea, y además de eso, generalmente se implementan medidas adicionales que favorecen todavía más este ecosistema.
-¿Quién ha realizado estos estudios de los que estamos hablando?
-La Asociación Nacional de Fotovoltaica, en colaboración con la consultora ambiental independiente EMAT.

-En el caso de Atitlan Helios, además de hincar las placas directamente al terreno sin retirar la capa vegetal, ¿qué otras medidas ambientales adoptan para minimizar el impacto?
-Desde que planteamos los estudios de impacto ambiental, estoy hablando de 2019 y 2020, se analizaron y se incorporaron una serie de medidas lo bastante potentes para reforzar todavía más estos aspectos. Hemos hemos propuesto colocar cajas nido, que sirven tanto para para aves como para los murciélagos, generar charcas artificiales para los anfibios y también para aves que tengan una componente acuática. En algunos parques, donde había zonas húmedas naturales, por supuesto, se conservan. Se hacen restauraciones vegetales en todas las zonas donde no se ponen módulos para lograr una cierta conectividad, es decir, que los animales puedan, puedan manejarse y moverse por la propia planta. En cuanto al suelo, es verdad que algo de superficie fértil se tiene que quitar, en los puntos donde van los transformadores. Es una zona pequeña, pero hay que hacer una pequeña excavación. Pues ese suelo fértil se destina a zonas próximas, y hemos planteado tener terrenos adicionales, unos que se siguen dedicando a a agricultura tradicional, que favorece a ciertas aves que cazan en esas zonas. Y luego también reservar otras zonas más naturales para ese mantenimiento de la flora y la fauna local.
-Aparte del impacto ambiental, obviamente las plantas solares tienen uno claramente visual. ¿Cómo lo mitigan?
-En toda la zona perimetral desde el principio se plantea un una masa arbórea. No hablo del tradicional seto que se ha venido poniendo en en muchos sitios, que parecía que detrás estaba el cementerio, lo que hemos buscado es una combinación arbórea de especies locales que envuelven a la planta. En todos los parques que estamos promoviendo en Alicante, si no recuerdo mal, hablamos de 100.000 unidades entre plantas, árboles, etcétera que se van a replantar como medidas compensatorias para mantener hábitats locales. El planteamiento que hacemos es crear una cierta masa, no diría boscosa, porque no llega a ese nivel, pero sí que tiene una cierta frondosidad para mantener ese ambiente más local, a efectos paisajísticos y también a efectos de la propia fauna, que encuentra más agradable, lógicamente, el tener ese tipo de espacios.
-¿Por qué piensan que las renovables tienen de repente tan mala prensa? Hace dos semanas centenares de vecinos del Vinalopó se manifestaron para pedir que paren las macroplantas autorizadas en su zona.
-Bueno, a ver. Este es un movimiento bastante clásico en cualquier infraestructura que afecta al territorio. Hemos pasado de movimientos, digamos ecologistas, que reclamaban la implantación de renovables de una forma masiva, a grupos más locales, que vienen oponiéndose a ello porque no les gusta que esté en su territorio. Nosotros entendemos que esta lucha contra el cambio climático tiene que tener como objetivo ser algo integrador, y hay que trasladarlo bien a la sociedad y a los vecinos. Y yo creo, como autocrítica, que este concepto no ha venido trasladándose del todo correctamente, ni las bondades de las plantas para los sitios donde se implantan, ni los beneficios que aportan tanto a nivel local como a nivel ambiental.

-¿Atitlan está notando ese rechazo a sus proyectos?
-Nosotros la verdad es que por suerte no estamos teniendo esta oposición. Nuestros proyectos en Alicante están diseñados por nuestro socio local, Awergy, porque buscamos siempre socios que tengan ese componente y ese conocimiento más local. Y el trabajo que se ha hecho es magnífico. Es decir, llevan hablando con los ayuntamientos y con los vecinos afectados desde prácticamente hace cuatro o cinco años. Lógicamente, alguien que llega y directamente pone la planta pues se va a encontrar más oposición que alguien que ha venido trabajando, hablando, viendo dónde hay que implementar, dónde cree que a los vecinos les va a molestar menos. Una de las características principales que hemos buscado en nuestro caso es que nuestras líneas, que es algo de lo que muchas veces no se habla, sean soterradas o sean compartidas, para tener una afección mínima, y que sean líneas muy cortas. Eso genera un impacto infinitamente menor que grandes líneas aéreas y mucha menos oposición social. Por eso requiere mucho análisis previo, mucho trabajo y sobre todo descartar muchos proyectos, que tendrían que hacer grandes tendidos para lograr la evacuación.
-¿Cómo trabajan su relación con el entorno local de sus plantas, para vencer esas resistencias o ese malestar que pueda provocar el que en una zona donde antes se veía un prado ahora voy a ver una superficie metálica?
-Aparte de los puntos que le comentaba, de buscar emplazamientos lo más cercanos, etcétera, después en esa conversación que hay que tener con los vecinos, con los municipios, también hay que plantear beneficios para el propio municipio. Nosotros en concreto podemos decir que hemos editado libros infantiles para las escuelas, estamos haciendo actividades de concienciación medioambiental, colaboraciones para crear comunidades energéticas locales para aliviar, sobre todo a los regantes, esas tensiones a las que se están viendo sometidos por el precio de la energía. Estamos analizando también colocar autoconsumo en los ayuntamientos implicados, para colocar fotovoltaica en los colegios, que también están sufriendo la factura de la luz. Y luego, en esas zonas que le decía que reservamos pues se mantiene el cultivo para agricultores. En el caso de Monóvar, por ejemplo, que tiene mucha tradición vitivinícola, lo que se ha hecho es comprar los derechos de viña del propio municipio, de algunas de algunas zonas afectadas y otras que se van a poner a disposición de los propios agricultores para que se puedan seguir utilizando y se pueda seguir manteniendo esa avanzada, esa tradición de viña dentro del municipio.
-¿En qué punto se encuentran sus dos proyectos en Alicante? Tengo entendido que durante la tramitación de la DIA, que en ambos casos ha sido positiva, se han ido adaptando un poco no solo a los requerimientos ambientales sino también a lo que les pedían los propios ayuntamientos.
-Tenemos una planta en Monóvar y otra en Villena y Salinas que volcará en Sax, que tienen ya la DIA favorable. Ahora mismo en el proyecto de Sax estamos a punto de obtener la autorización administrativa de construcción. Y los siguientes pasos serán cerrar la parte de licencia de obras con el Ayuntamiento para lanzar el proyecto, que ya está muy avanzado. Y en Monóvar la autorización administrativa llegará seguramente en los próximos uno o dos meses. Y también estamos trabajando con el Ayuntamiento para obtener la licencia de obras para la construcción del parque. Viendo el calendario, esperamos tener la licencia de obras durante el verano, y es previsible que el inicio de los trabajos sea hacia final de año, porque entre la licencia y el inicio de obras entramos en la fase de compra de material, de gestión de todas las contratas locales, encontrar gente suficiente para montar los parques... Entonces yo creo que el inicio de obras debería ser hacia final de año, y el grueso de la construcción debería suceder durante 2024, de tal manera que en 2025 quizá ya entraría en funcionamiento. Pero hay que tener en cuenta que una vez tienes montado todo, vuelves a entrar en una fase burocrática, vuelve la Administración a pedirte papeles. Lo lógico es que al final de 2024 los parques estén operando, pero puede que alguno se retrase a 2025.
Fotos: EDUARDO MANZANAFotos: EDUARDO MANZANAFotos: EDUARDO MANZANAFotos: EDUARDO MANZANA-Aparte de estas dos plantas, ¿tienen algún otro proyecto en tramitación o en fase de diseño?
-Hay un par de parques más, pero que están todavía en desarrollo. Estamos a la espera de respuestas por parte del Ministerio. Serían similares a los dos que ya tenemos aprobados, con unos 180 megavatios adicionales, y también se harían en la zona del interior de Alicante.
-¿Y en la provincia de Valencia, tienen algún proyecto en marcha o perspectivas de llevar a cabo alguno?
-Ahora mismo estamos prospectando algún proyecto de agrovoltaica, y algún proyecto de hidrógeno, pero todavía en fases muy preliminares.
-¿Qué balance realiza de su alianza con Awergy, con la que creo que establecieron una sociedad junto a un tercer socio, Aurea? ¿Su sociedad se limita solo a proyectos en Alicante?
-Como le comentaba, creo que el trabajo que han hecho es fantástico. Sobre todo han sabido tratar una de las partes más críticas y a la que muchas ingenierías y muchos desarrolladores en el sector no le dan valor, que es el tratar con esa cercanía a las administraciones afectadas. Y eso es clave para el éxito que se está consiguiendo con todos estos proyectos. Nuestra sociedad con Awergy y Aurea está centrada efectivamente en proyectos para la provincia de Alicante, pero como decía tenemos desarrollos en otros sitios de España. Y desde hace un año y medio aproximadamente, empezamos en Chile, donde tenemos ahora mismo unos 500 megavatios en desarrollo.
-¿Tienen previsto llevar a cabo en el futuro alguna operación de venta de carteras fotovoltaicas desarrolladas por Atitlan a otros inversores?
-A ver, en principio la vocación de Atitlan siempre es mantenerse en los activos a largo plazo, y por ahora no se ha procedido a ejecutar ninguna venta. Sin embargo, es cierto que tampoco descartamos esa opción. Hay que tener en cuenta que en el sector, desde los actores muy grandes a los muy pequeños, casi todos hacen una rotación bastante importante de activos. Nosotros ahora mismo, como decía, en todos los proyectos que tenemos nuestra vocación inicial es de permanencia, por filosofía, que es siempre el planteamiento a largo plazo. Pero sin descartar que se pueda realizar alguna venta en un momento determinado, por ejemplo como parte de una estrategia para capitalizar las sociedades.
-¿Y se plantean acudir a los próximos concursos de renovables para pujar por nueva potencia a instalar?
-A ver, la potencia que estamos instalando en Alicante viene de 2019, cuando todavía se podía conseguir capacidad en las redes de Red Eléctrica o las redes de distribución. Luego vino la moratoria de 2020, y ahora es más complicado conseguir capacidad, pero la que estamos instalando viene de antes de que se plantease esta fórmula de los concursos. Estamos enfocando los nuevos proyectos en varias líneas al margen del concurso, con proyectos que aporten valor a la red, que son los huecos por donde se está permitiendo realizar nuevas propuestas. Estamos haciendo propuestas para conseguir puntos de conexión y desarrollar iniciativas en ese sentido. Por ejemplo, con proyectos que tienen fotovoltaica o eólica, pero que además tienen un componente que se llama sincronismo. Esto es, que a Red Eléctrica le favorece ese proyecto porque le das un plus para que estabilice su red. En estos huecos de proyectos con sincronismo estamos valorando también alguno de almacenamiento, porque también aporta ese valor añadido a la red. Y luego, a nivel de concursos, estamos preparados, pero todavía no hay una certeza de qué va a suceder o cuándo se van a convocar.

-Por ir terminando, dimensione el proyecto de Atitlan Helios con unas cuantas cifras: potencia instalada, en cartera, inversión, empleo...
-A ver, nosotros ahora mismo tenemos la cartera consolidada en torno a los 400 megavatios. Esa es la cifra realista. Adicionalmente, tenemos esas posibilidades de desarrollo que estamos estudiando y que tienen que consolidarse, que serían en torno a 1.500 megavatios adicionales. Ahí hablamos de sincronismo, de proyectos de eólica y luego algún proyecto también en las islas. Y después tenemos la estimación de las muchas oportunidades de negocio que pueden concretarse pero que de momento son más etéreas, lo que llamamos el pipeline: en torno a 3.000 megavatios más, y ahí es donde caen estos proyectos de hidrógeno, almacenamiento, robótica... proyectos que ya tienen un cierto nivel de singularidad. Adicionalmente, tenemos los 500 megavatios que estamos desarrollando en Chile. Esta sería la foto a día de hoy. Por otra parte, en cuanto al dato de emisiones de CO2 evitadas, contando las dos plantas que tenemos en rampa de salida en Alicante, serían unas 120.000 toneladas al año. Y puestos de trabajo, durante la obra, vienen a ser entre 400 y 500 en cada parte, entre directos e indirectos. Después, en la explotación, es cierto que esa cifra se reduce bastante, y son entre 10 y 15. Pero hay que tener en cuenta que se requieren servicios externos de media tensión, de revisiones, o incluso contratar a un pastor de la zona para que repase la hierba. Y en ese sentido, también es muy importante la actividad de formación que está haciendo ahora mismo Awergy con alumnos de los institutos. Eso es muy importante, porque son el potencial personal cualificado que puede llegar a trabajar quedándose en su municipio, en las plantas. En este sector la empleabilidad es muy directa, la demanda que tiene hoy en día el sector renovable es brutal. Es decir, no encontramos gente para para cubrir los puestos de trabajo que se demandan.
-Esa formación a cargo de Awergy y ese potencial empleo cualificado en tu zona, imagino que es otra palanca a la que agarrarse cuando toca vencer reticencias y ponerse de acuerdo con ayuntamientos y vecinos.
-La parte más crítica de todo esto, y lo que ponemos en valor desde Atitlan, como empresa valenciana y colaboración con Awergy, como empresa más arraigada en la zona de Alicante, y en concreto en la zona donde se está desarrollando ese diálogo, es esa capacidad y esa permeabilidad para lograr los consensos con los que sacar los parques adelante. Yo creo que eso es crítico, y si quieres estar en este sector y quieres dedicarte a desarrollar parques, necesitas ese diálogo y esa comunicación con los municipios.