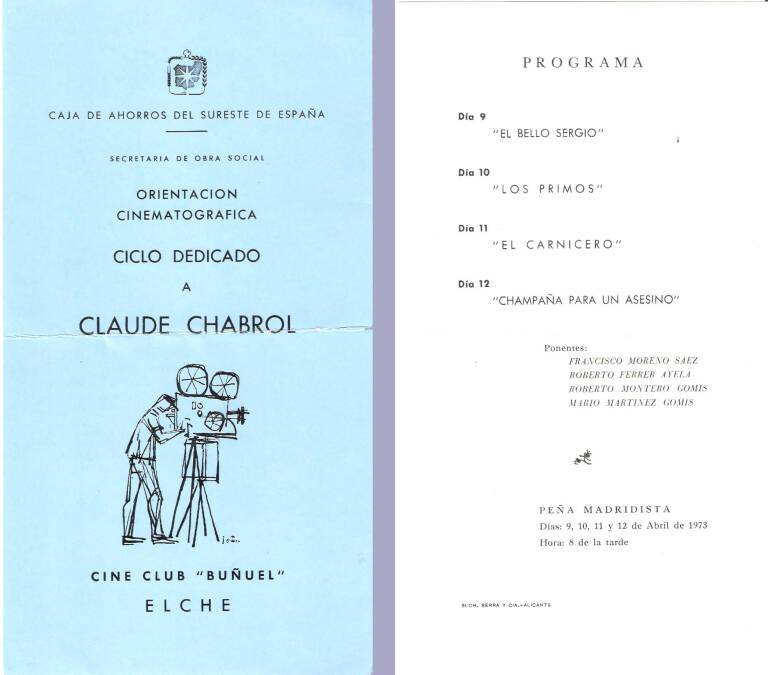CRÍTICA DE CINE
'Un asunto de familia': del retrato íntimo a la crónica política y social

VALÈNCIA. Hirozaku Kore-eda se ha convertido por derecho propio en uno de los directores japoneses fundamentales de nuestro tiempo. Comenzó a principios de los noventa y desde su primera película, Maborosi (1995) ya dio muestras de una poderosa personalidad. Sus primeras películas giraban en torno a la muerte y a la relación del ser humano con ella.
Eran obras muy introspectivas, en las que latía una enorme capacidad sensitiva a la hora de introducirnos en conflictos como la pérdida, la soledad o la memoria. En ellas el director vertió una mirada documental que le ha acompañado hasta la actualidad. Su cámara siempre se ha situado a cierta distancia para captar de forma observacional la cotidianeidad de los personajes y el entorno en el que se ubican. Se fija en los detalles, en las miradas, en los elementos más banales como si poco a poco fueran adquiriendo un significado propio dentro del relato.
Con cada nueva película, Kore-eda ha ido convirtiéndose en un magnífico cronista de la sociedad de su tiempo. Por eso temas como el nihilismo, la incomunicación y la exclusión han sido la materia prima con la que ha vertebrado sus historias de seres sumidos en un constante conflicto identitario que en el fondo tiene que ver con su sentimiento de extrañeza frente al mundo que les rodea.
Nadie sabe (2004) le proporcionó por primera vez verdadera fama internacional y la película se convirtió en un punto de inflexión en su carrera. En ella trató el tema de las relaciones familiares, adoptando además el punto de vista de un niño que tenía que cuidar a sus hermanos después de que su madre abandonara. Un auténtico arañazo en la cara a esa supuesta sociedad avanzada y de bienestar japonesa, que tras las luces de neón escondía terribles historias de desarraigo. Una sociedad que, además, parecía dar la espalda de manera alarmante a una infancia huérfana, desahuciada y con una total falta de referentes.
Ahora, catorce años después de la que se sigue considerando su obra maestra, regresa con otra obra cumbre con la que ha ganado además la Palma de Oro del pasado Festival de Cannes, titulada Un asunto de familia (Shoplifters). En ella, abandona la mirada amable que le había acompañado en los últimos tiempos desde Kiseki (Milagro) (2011), así como también una cierta repetición de clichés que habían convertido muchas de sus películas en un calco de la anterior y lo habían estancado en una zona de confort demasiado auto condescendiente. Un asunto de familia, aunque recoge buena parte de los temas que ha ido utilizando a lo largo de su trayectoria reciente, como la relativización de los vínculos sanguíneos, se sitúa en un espectro tonal diferente, mucho más ambiguo, inquisitivo y lleno de mordiente a la hora de escarbar en las miserias de su país, en aquello que el Gobierno parece querer guardar debajo de la alfombra para que no salga a la luz, entre otras cosas, el aumento de la pobreza y la paulatina desprotección infantil.

En esta ocasión, el director nos adentra en un espacio íntimo muy particular, el que habita una atípica familia que vive de la picaresca y del engaño. El grupúsculo, integrado por miembros de la más diversa estirpe (una anciana y su nieta stripper, un matrimonio y un niño), acogerá a una pequeña que sufre malos tratos en su casa y la introducirá en sus dinámicas sin pedirle permiso a nadie. La cámara nos introduce en el día a día de manera serena mostrándonos las relaciones entre los personajes hasta que poco a poco comiencen a aparecer síntomas de extrañeza y ambigüedad. ¿Han raptado a la niña? ¿Qué vínculos hay entre cada uno de los miembros? ¿Son víctimas o verdugos?
Será entonces cuando caiga definitivamente la máscara de las apariencias y se abra un tercer acto de una enorme complejidad moral en el que todo lo que hemos visto hasta el momento termine por adquirir un sentido completamente distinto al esperado.
Kore-eda quería hablar de la hipocresía social en la que nos encontramos, de los desheredados, de esa gente que vive en los márgenes y que hace lo que puede para integrarse en el seno de un mundo que continuamente les da la espalda.
 Desde ese punto de vista, podríamos considerar perfectamente Un asunto de familia como una película de denuncia, pero el director se aleja de todos los convencionalismos del cine reivindicativo, aunque se encargue de evidenciar las carencias del sistema a la hora de proteger las necesidades de los individuos. Por encima de todo encontramos su mirada humanista, su extrema sensibilidad (que no sensiblería o sentimentalismo) hacia sus criaturas indefensas y su capacidad de hablar de temas muy complejos de una forma sencilla y precisa, tan delicada como sutil. En la película, las cosas que no se dicen de manera explícita adquirirán una importancia simbólica mucho mayor. Y quizás en esos pequeños detalles se encuentre la clave de su maestría. Muy pocos autores pueden llegar a ese grado de depuración y elegancia en el cine actual, e Hirokazu Kore-eda es uno de ellos.
Desde ese punto de vista, podríamos considerar perfectamente Un asunto de familia como una película de denuncia, pero el director se aleja de todos los convencionalismos del cine reivindicativo, aunque se encargue de evidenciar las carencias del sistema a la hora de proteger las necesidades de los individuos. Por encima de todo encontramos su mirada humanista, su extrema sensibilidad (que no sensiblería o sentimentalismo) hacia sus criaturas indefensas y su capacidad de hablar de temas muy complejos de una forma sencilla y precisa, tan delicada como sutil. En la película, las cosas que no se dicen de manera explícita adquirirán una importancia simbólica mucho mayor. Y quizás en esos pequeños detalles se encuentre la clave de su maestría. Muy pocos autores pueden llegar a ese grado de depuración y elegancia en el cine actual, e Hirokazu Kore-eda es uno de ellos.
El trabajo con los actores también resulta fundamental. En las películas de Kore-eda es muy importante que se integren de manera orgánica en el relato y en esta ocasión brilla con luz propia la veterana Kirin Kiki, en su despedida de la pantalla antes de fallecer (qué hermoso su plano final) y una estupenda Sakura Ando.
Noticias relacionadas
1981, el año de los obreros deprimidos, veteranos mutilados y policías corruptos
En la cartelera de 1981 se pudo ver El Príncipe de la ciudad, El camino de Cutter, Fuego en el cuerpo y Ladrón. Cuatro películas en un solo año que tenían los mismos temas en común: una sociedad con el trabajo degradado tras las crisis del petróleo, policía corrupta campando por sus respetos y gente que intenta salir adelante delinquiendo que justifica sus actos con razonamientos éticos: se puede ser injusto con el injusto