Libros factor cincuenta #8
La vida a través de la muerte: Lierre Keith contra 'El mito vegetariano'

 La activista Lierre Keith
La activista Lierre KeithLa editorial Capitán Swing incluye en su catálogo el polémico libro de la autora estadounidense, quien tras dos décadas siguiendo una dieta vegana, ahora arremete con furia conversa contra esta práctica
VALÈNCIA. Por mucho que el ser humano quiera alzar el vuelo hacia cotas más altas del ser, hacia nuevos estadios morales, hacia la trascendencia espiritual, hay un lastre que nunca puede soltar y que nos ata al suelo áspero de la realidad: tenemos que respirar, tenemos que beber, tenemos que evacuar, y antes de eso, por supuesto, tenemos que comer. Uno puede abstraerse todo lo que quiera y embelesarse con ideas e interpretaciones, que cuando el hambre aprieta, hay que bajar al fango, abrir la nevera y llevarse algo a la boca. Eso ahora, porque no hace tanto, de nevera nada: al mercado, al huerto, al corral, al río con una caña o al bosque con un arma. Comer era una experiencia que había que trabajarse, que requería involucrarse en el proceso, mucho de más de lo que exige ahora en gran parte del mundo. A lo largo de la historia, y a grandes rasgos, salvo unos pocos privilegiados, se ha comido lo que se ha podido. Lo que posibilitaba el entorno o la coyuntura. Lo que permitía el bolsillo. Porque modas gastronómicas y nutricionales hay y ha habido muchas, y las que vendrán, pero la tendencia que nunca se marcha es la que nos advierte de que sin alimento, colorín colorado. Hay que comer, qué duda cabe. Pero, ¿hay que matar?
Entra en juego aquí la capacidad de nuestra especie para ir más allá de lo biológicamente establecido. En estos tiempos en los que parece que todo es voluntad y educación, en que se nos dice que no hay nada predeterminado, el acto de comer ha sido puesto bajo el microscopio: en los países con supermercados a rebosar de productos en cada esquina ya no vale todo. ¿Qué hay bajo los envoltorios plásticos o de metal? ¿Qué nos estamos llevando a la boca? Tenemos la posibilidad de elegir, por tanto, ¿qué hay de nuestra responsabilidad con la salud propia, la salud global y la vida no humana? La preocupación por no enfermar nos lleva a escrutar las etiquetas, a comparar marcas y a escoger lo que creemos más beneficioso para nuestro organismo. No queremos tener colesterol, diabetes, caer en la obesidad. Y algunas personas, con la vista puesta un poco más allá, han optado desde hace ya generaciones por una dieta libre de carne y productos derivados de los animales. Hay quien lo ha hecho por profundas convicciones morales: no quieren matar a otros seres vivos -hablaremos de esto a continuación- o no quieren comer seres vivos que hayan sido criados como piezas de una máquina en medio de horribles sufrimientos; hay quien rechaza ingerir estos productos por motivos relativos a la salud, y hay quien ha vivido el veganismo durante veinte años, lo ha dejado y se ha convertido en una entregada detractora de esta práctica alimenticia, como es el caso de la activista estadounidense ecologista y feminista Lierre Keith (1964), autora del polémico El mito vegetariano, publicado por la editorial Capitán Swing.

El título no pretende suscitar duda alguna: para Keith, el vegetarianismo y el veganismo son, en el mejor de los casos, un error catastrófico, y su libro, como ella misma asegura, es una suerte de argumentario para poder defender con uñas y dientes una postura omnívora en cualquier conversación. Harta de tener que repetir una y otra vez los mismos puntos frente a los vegetarianos, que ella califica de totalitarios, un buen día Keith se arremangó y se lanzó en plancha al ruedo. Como no podía ser de otra manera, sus opiniones no han pasado desapercibidas, llegando a ser atacada con pasteles de chile en una de las presentaciones de su libro. Con un título así, El mito vegetariano se convierte en un imán para colectivos a un lado y a otro de la frontera alimenticia: promete emociones fuertes a los partidarios de comer carne, e identifica al enemigo y revela sus cartas en el caso de vegetarianos y veganos. El problema, es que nada más arrancar, en la cuarta página, Keith pisa en falso y hace una afirmación que sobrepasa holgadamente lo discutible: “Cuando el bosque pluvial es destruido para producir carne de ternera, los progresistas se indignan, toman conciencia y se prestan a boicotear lo que haga falta. Sin embargo, nuestro apego al mito vegetariano nos deja incómodos, callados y, en última instancia, inmovilizados cuando el culpable es el trigo y la víctima la pradera. Abrazamos como un artículo de fe que el vegetarianismo era el camino hacia la salvación, tanto para nosotros como para el planeta. ¿Cómo es posible que nos esté destruyendo a ambos?”. ¿El vegetarianismo está destruyendo el planeta?
Unas pocas páginas después, Keith deja claras sus intenciones de tirar de generalizaciones imposibles al contar una mala experiencia en un foro de internet: “Esa fue la última vez que entré en los foros de veganos. Comprendí que unas personas que desconocen hasta ese punto la naturaleza de la vida, con su ciclo de minerales y sus intercambios de carbono, sus puntos de equilibrio basados en el antiquísimo círculo de productores, consumidores y descomponedores, no podrían guiarme, ni tampoco tomar ninguna decisión útil sobre una cultura humana sostenible”. Los veganos, esa mente colmena. Según explica a lo largo de unas dolorosas páginas, Keith ha sufrido lo indecible por culpa de una mala alimentación, que le ha provocado todo tipo de males -entre ellos espondilosis, hipoglucemia, pérdida de la menstruación, depresión y ansiedad-, que solo ha podido mitigar un poco volviendo a la carne. Sin poner en duda el sufrimiento de la autora, sí se puede entrever que quizás no dispuso de una dieta vegana correcta y que no tendría que haber esperado veinte años para abandonarla, así como que estos problemas de salud pueden responder a una concatenación de factores y no solo a la dieta.
Sea como sea, una vez entra en materia, la activista sí que aporta ideas que hacen temblar lo que ella ha bautizado como el mito vegetariano -que en realidad son los mitos-: ¿tiene sentido oponerse a la muerte animal pero olvidar que el fósforo que nutre los cultivos procede de los huesos de animales muertos? ¿Y qué hay de esas idealizaciones sobre la naturaleza que nos provee, cuando casi todas las frutas, verduras y cereales que comemos no existen en la naturaleza, sino que son creaciones del ser humano a partir de antepasados incomibles o escasamente nutritivos? ¿Por qué importa la vida de algunos animales pero no de todos aquellos que perecen por culpa de la agricultura? Aunque asegura que es demasiado complejo definir con certeza un camino para salir de la dinámica destructiva en la que nos hallamos, sí hace algo más que señalar y rebatir: también apunta las claves que podrían, llegado el improbable caso, sintonizarnos con las necesidades de la Tierra en un escenario postagrícola.
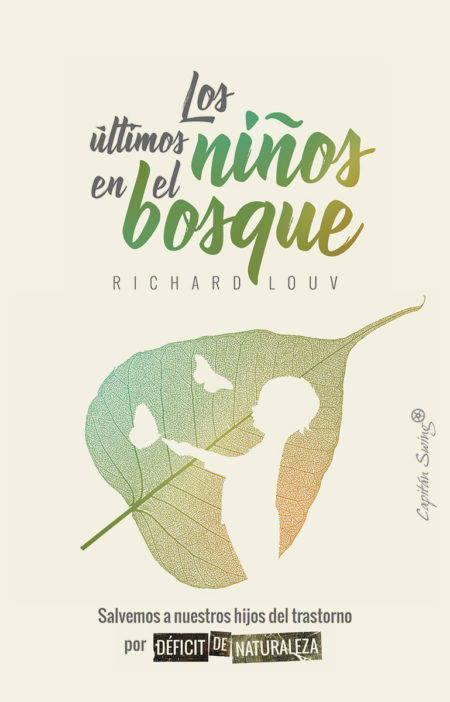
La apuesta natural de Capitán Swing de los últimos meses incluye un título que pone palabras a lo que mucha gente sospecha o sabe: es probable que gran parte de los trastornos que sufren los niños del siglo veintiuno guarden una estrecha relación con la ruptura del vínculo con lo natural que los ha convertido en unos ignorantes de lo esencial, estudiantes que pueden conocer el clima de las regiones más remotas sobre el papel pero que no sabrían nombrar ninguno de los árboles que pueblan sus bosques más cercanos. Niños que no saben lo que es pasar las horas paseando por el campo sin sentir eso que desde hace no tanto, explica Richard Louv en Los últimos niños en el bosque, hemos decidido llamar aburrimiento, y que no es otra cosa que tiempo libre para contemplar la vida deslizándose frente a nuestros ojos.
Noticias relacionadas
'AP-7 Road trip': por qué la autopista más mediterránea nos recuerda a dónde íbamos
La nueva obra de Maria Aucejo recorre la AP-7 como símbolo de un mito original: un viaje a la modernidad de la España de los 70s a través de iconos arquitectónicos a medio camino




