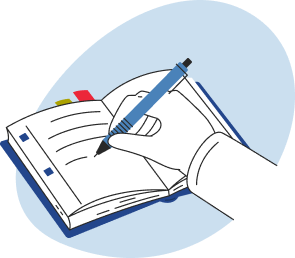VALÈNCIA. Que llamemos a nuestro planeta Tierra es solo una lógica reivindicación de las excepciones emergidas que nos han permitido prosperar; sin embargo, en lo que concierne a la biosfera, por su presencia y extensión, y por lo esencial que resulta para la vida, el nombre de este cuerpo celeste debería hacer sido Agua, o mucho más estético, Oceáno. En relación a lo cerúleo, los mares y el cielo —otro nombre razonable habría podido ser Aire— se miran los unos en el otro, y es la cualidad especular de los primeros los que los dotan de su color. Desde que nuestros antepasados anfibios salieron a tomar el aire y se adaptaron definitivamente a la vida en la superficie, hemos vuelto la vista al antiguo hogar con temor y reverencia: nuestra fisionomía es ahora perfecta para ahogarse. Incapaces de obtener oxígeno del agua, con unas extremidades enjutas y rígidas y la escasa capacidad aislante de la piel humana, solo con gran esfuerzo podemos sobrevivir un rato entre las olas. Sin embargo, las inmensidades marinas han sido siempre promesa de nuevos horizontes y sensaciones, así como fuente de alimento y de otros muchos elementos que hemos necesitado o codiciado, de tal manera que aprendimos a recorrerlo, navegándolo con embarcaciones sobre el agua o bajo ella. El resto es historia, y literatura. Las historias que ya nos contábamos sobre los mares fueron trasladadas al papel, y en él proliferaron hasta ser un elemento tan presente como lo son el Sol o la Luna. Sería imposible ya, por todo lo que se ha perdido, registrar los relatos, poemas, textos dramáticos en los que aparece el océano de un modo u otro —¿habrá alguno en que no lo haga?—. Sí se puede, por otro lado, crear un catálogo en el que lo oceánico sea protagonista.

- -
Eso es justo a lo que se dedica Almayer —nombre homenaje al marino Conrad—, editorial especializada en historias del mar que acaba de levar anclas rumbo a una colección potencialmente memorable (la idea es muy buena), cuyo primer puerto ha sido Tara Tari. Mis alas mi libertad, de la escritora y navegante Capucine Trochet con traducción de Cristopher Morales Bonilla, en la que la autora, aquejada del síndrome de Ehlers-Danlos que puso en jaque su capacidad para navegar, narra su experiencia a bordo del pequeño velero de pesca de Bangladesh hecho de yute y materiales reciclados que da nombre al libro y que tal y como advertía su creador, no había sido diseñado para cruzar el Atlántico, y sin embargo lo hizo: diez meses en el mar sin tecnología, sin motor y sin electrónica protagonizando una odisea náutica física y espiritual que paradójicamente encarna eso a lo que llamamos libertad: “Tara Tari y yo no somos rápidos, pero tampoco lentos. Desde el principio de nuestro viaje por los mares, nos hemos tomado el tiempo de movernos lentamente, el tiempo de prestar atención […] Los comienzos de mi historia con Tara Tari fueron sencillos. Yo estaba mal y lo conocí. Estábamos en un callejón sin salida, los dos atascados en el muelle, y nos ayudamos mutuamente. Salíamos juntos. A veces solos, a menudo acompañados. Simplemente, con el viento […] Por decisión propia, no voy a entrar en los orígenes de mis preocupaciones, sino en lo que aquí importa: la fuerza disruptiva que puede tener cualquier tormento, y la dinámica reconstructiva de tener un plan. La ansiedad es un veneno, incluso para las personas más optimistas; a menudo, el remedio reside en nuestra fragilidad”.
El segundo puerto al que arriba Almayer lleva por título Vida sumergida. ¿Por qué necesitamos el océano? y es obra de la bióloga marina (doctora en Ciencias Antárticas y Subantárticas por la Universidad de Magallanes) y divulgadora científica chilena Catalina Velasco con ilustraciones de la mexicana Bárbara de la Garza. El libro es un viaje a lo largo, ancho y profundo de los mares del mundo para mostrar las complejas interacciones que se dan entre los ecosistemas marinos, así como la inmensa importancia del océano y su papel esencial en procesos a escala planetaria que nos afectan y afectarán tanto como el cambio climático. Un estupendo ejercicio de divulgación con pasajes sorprendentes como este: “Tan profunda como el abismo Challenger es la zona hadal, uno de los ambientes más extremos del planeta que ha sido llamado así en honor a Hades, el dios griego del inframundo. Corresponde a la capa más profunda del océano y abarca distancias excepcionales que oscilan entre los once mil y seis mil metros de profundidad, lo que solo se alcanza en las fosas marinas, representando aproximadamente el 0,25% de todo el lecho marino. En la zona hadal la presión es tremenda, pero además tiene temperaturas cercanas a los 0°C, su oscuridad es absoluta y la comida escasea […] Los animales de la zona hadal suelen alimentarse de restos orgánicos que han viajado durante mucho tiempo hasta al fondo; un festín nada apetitoso compuesto de excremento y residuos de cadáveres, al que se le conoce como «nieve marina». En este lugar, los pepinos de mar comparten su lecho con anfípodos que pueden llegar a ser unas diez veces más grandes que sus primos de aguas superficiales, y junto a ellos encontramos también a los peces babosos, un grupo sin escamas que se ha adaptado a las altas presiones. Las estructuras más duras de sus cuerpos son los huesos del oído interno —que les dan equilibrio— y sus pequeños dientes. Lo demás es una sustancia viscosa que depende de la presión para mantenerse unida”. Con la vista puesta en el cosmos desde nuestra pequeña parcela seca, puede que hayamos olvidado que, tal y como nos evidencian los títulos del catálogo de Editorial Almayer, es mucho, muchísimo, lo que todavía nos queda por experimentar y conocer de la penúltima frontera.