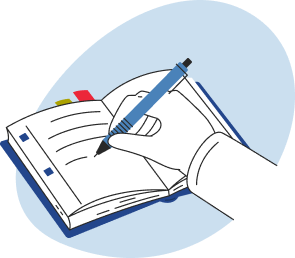VALÈNCIA. No son pocas las ficciones, los relatos y los textos que en los últimos años nos retrotraen a la década de los años noventa como un espacio ciertamente mítico, optimista y feliz. Mucho más en mitad de esta pandemia con tintes apocalípticos de los “infelices años veinte” del siglo XXI. El próximo 21 de mayo se publicará en la editorial Debate La trampa del optimismo. Cómo los años noventa explican el mundo actual, de Ramón González Férriz, un libro que se lee ahora con cierta nostalgia hacia aquellos momentos felices pero también con tremenda preocupación, pues allí se instalaron las bases, se tomaron las decisiones de un mundo que hoy se desmorona. González Férriz fija el punto de inflexión en la caída del Muro de Berlín, cuando parecía que el capitalismo se quedaba como sistema imperante y casi perenne. Leer ahora sobre aquella década puede contribuir a vislumbrar un futuro cercano que se adivina complejo pero tremendamente fascinante.
- La primera pregunta es casi obligada: ¿qué tal estás viviendo el confinamiento?
- Bien. En realidad no ha supuesto un gran cambio para mí, normalmente trabajo la mayor parte del tiempo en casa. Comparativamente estoy muy bien. Perplejo, como todos, pero bien.
- Leía tu libro estos días de revolución absoluta y de un cierto desconcierto con respecto a lo que está por venir y pensaba que si los años noventa fueron la década del optimismo, todo hace prever que lo que llega es, más bien, la década del pesimismo total. ¿Cómo leer La trampa del optimismo justo en estos momentos? ¿Cómo crees que dialoga tu libro con el momento actual?
- El contraste es absoluto. En los noventa se creía que países que habían sido dictaduras, como los excomunistas, serían democracias plenas; que países tradicionalmente atrasados, como España, formarían parte de la primer línea de países ricos y modernos; que la Unión Europea iba a ser un espacio, por así decirlo, postpolítico, sin las tensiones tradicionales de la política nacional; que la globalización iba a resolver problemas económicos en los países en vías de desarrollo y, al mismo tiempo, les iba a ayudar a democratizarse… Hoy muchas de esas expectativas se han frustrado, aunque sea parcialmente. El proyecto europeo siempre parece estar a punto de desmoronarse, en Europa del Este volvemos a tener dictaduras, o al menos democracias de pésima calidad; China no solo no se ha democratizado, sino que en los últimos cuarenta años nunca había sido tan autoritaria como ahora; y la globalización ha destrozado las expectativas de un montón de trabajadores occidentales. De modo que el contraste es llamativo. Sin duda, saldremos adelante, pero ahora es evidente que no tenemos muchos motivos para ser optimistas respecto al futuro. También es cierto que no nos haremos las ilusiones que nos hicimos entonces. Y eso que cuando escribí el libro pensaba sobre todo en las consecuencias de la crisis financiera de 2008 y no podía ni imaginar las de la pandemia.
- Hay una tesis principal en el libro en la que afirmas que el mundo actual, el posterior a la crisis de 2008, puede interpretarse como una consecuencia imprevista y accidentada de las decisiones que tomaron los líderes políticos en los años noventa. ¿A qué decisiones concretas te refieres?
- En parte, la crisis de 2008 estalla en Estados Unidos a causa de unos productos financieros muy complejos que se crearon allí en la década de los noventa, los derivados de bonos hipotecarios. En España, la burbuja inmobiliaria que explota también en 2008 se empieza a hinchar en los noventa. Las reglas con las que los países europeos trataron de solventar patosamente la crisis que duró hasta 2014 se establecieron en el Tratado de Maastricht, de principios de los noventa. La desilusión que creo que siente buena parte de mi generación (nací en 1977) contrasta con el optimismo de los noventa, cuando la cultura —de Friends al indie español— transmitía en buena medida una cierta indiferencia hacia la política y la economía y un optimismo genérico. No se trata de pensar que todos nuestros problemas son consecuencia de los noventa, pero sí detecté los suficientes como para ver una causalidad importante entre el ahora y el entonces. Eso pasa siempre en la historia. Pero a fin de cuentas los noventa fueron la época en que fuimos jóvenes y el mundo posterior a la gran crisis financiera el mundo en el que nos hicimos definitivamente, y de golpe, adultos. Y por eso me interesaba también, aunque no sea un libro ni mucho menos autobiográfico.
- Al principio del libro citas a Fukuyama que fue bastante vilipendiado en su época y una de las cosas que él decía y tú recuerdas en el libro es esa división del mundo entre los países históricos (que seguirían enconados en conflictos políticos y brechas sociales) y los países poshistóricos (naciones ricas sin grandes tensiones). ¿Crees que ese mundo se sostiene ahora y qué países formarían parte de cada bloque?
- Creo que los europeos occidentales y los estadounidenses seguimos siendo en términos objetivos unos privilegiados: en renta per cápita, en esperanza de vida, en nivel educativo, en libertad de las mujeres y de las minorías, en tolerancia. Ahora bien, volvemos a tener problemas que creíamos que ya no tendríamos que resolver: las democracias se erosionan con tics autoritarios, vuelve un nacionalismo que recela del cosmopolitismo y de la tolerancia entre culturas, se pone en duda el Estado de derecho. En países como el nuestro y en la mayor parte de Occidente no veo amenazas de dictadura ni nada parecido, pero sí una cierta sacudida por el regreso, en el sentido que lo decía Fukuyama, de la historia: hijos del fascismo y del comunismo volviendo a dar su batalla particular, tentaciones autoritarias en todas partes. Y eso nosotros, que somos los privilegiados. Los países que fueron miembros del bloque comunista y China siguen siendo plenamente históricos en el sentido de que o bien están teniendo enormes dificultades para consolidar la democracia liberal o bien, directamente, ni se lo han planteado.
- Hay un capítulo que dedicas a la modernidad que, finalmente, llega a España y que se simboliza en dos grandes eventos: la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y hay otro que podría leerse como el final de esa modernización y es la gran burbuja inmobiliaria. ¿Cómo ha sido el viaje de España en esa década?
- En los noventa, las élites españolas tienen la sensación de que el país, definitivamente, se ha incorporado a la primera línea de países ricos y modernos. En 1991 España firma el Tratado de Maastricht con las principales potencias europeas, en 1992 el mensaje que se transmite en la Expo es que, de la misma manera que España se ha integrado en Europa, España ha integrado a todas sus regiones, aún las más pobres, en la modernidad. Los Juegos Olímpicos se ven como una muestra de orgullo organizativo y estético. Más adelante, en 1996, el país cambia de partido de Gobierno con total normalidad, sin traumas, como cualquier democracia occidental, y se suma a los países que asumirán el euro como moneda cuando este se ponga en marcha, lo que facilita que entre un montón de crédito barato en el país y empiece a hincharse la burbuja inmobiliaria y un consumismo de país plenamente rico. Además, las grandes empresas españolas se privatizan y modernizan y empiezan a invertir en América Latina, donde sienten que además pueden contribuir a democratizar países con dictaduras recientes, siguiendo el ejemplo de la transición española. Es una década que, con notables frenazos como la gran crisis de 1992-1993, y pese a la proliferación de la corrupción socialista y la anomalía de ETA, representa la euforia de pertenecer al fin al club de los países ricos. En buena medida, con merecimiento. Pero también con una falta de miras que condujo a la complacencia absoluta que explica, en parte, el desastre de las cajas de ahorro y la enorme burbuja inmobiliaria.
- El libro también indaga en manifestaciones culturales como ese movimiento musical que el indie que nace en Barcelona, que tiene a representantes como Los Planetas, Lagartija Nick o El Niño Gusano y que cumplen una paradoja: para comunicar un mensaje radical en sus letras debían pertenecer a una gran multinacional musical, ¿no?
- Esa paradoja está en el mismo origen de la música pop. En los años sesenta, el caldo de cultivo de la música pop, la contracultura de los hippies, los hipsters y los negros estadounidenses, no tarda en convertirse en mainstream, en ser promovida por las grandes discográficas y la publicidad. En los noventa se repite de alguna manera esta vieja historia. Es el momento en el que la cultura general parece dominada por lo que era indie: R. E. M, Nirvana, Red Hot Chilli Peppers. En España pasa algo parecido pero aún más raro: en realidad, esos grupos que mencionas venden muy pocos discos, tienen pocos seguidores, tocan en sitios medianos y pequeños, pero como para la gente como yo son muy importantes —la gente de clase media que luego nos hacemos periodistas, que trabajamos en el mundo de la cultura—, adoptan una importancia inmensa. Y después se benefician del sistema de festivales que, en realidad —y de eso los grupos no tienen ninguna culpa, solo faltaría—, se alimenta en buena medida de la cultura promovida por la burbuja inmobiliaria, por ayuntamientos y cajas de ahorros que gastan sin tasa para promocionar sus regiones. No pretendo criticar a esos grupos, ni mucho menos, pero sí entender cómo encajaron en la época. Sus equivalentes británicos, el brit pop de Blur u Oasis, estuvieron aún más implicados en la política de su país y cargaron con paradojas aún más pesadas. Fue lo propio de la época.
- ¿En qué consistió la pesadilla de los tipos de cambio?
- Esa es la parte más compleja del libro, me temo. Pero era importante explicarla para mostrar el motivo de la creación del euro, por qué este respondía a causas históricas profundas y no a un capricho utópico. Las monedas de distintos países se cambiaban a distintas tasas según el momento y las circunstancias. Todos lo hemos vivido cuando viajábamos: el franco francés había subido, o el franco alemán había caído, o la libra esterlina estaba tan baja que era buen momento para viajar a Reino Unido… Esto afectaba mucho a las relaciones comerciales entre países. Se quería que Europa fuera una zona de libre comercio, pero si esas alteraciones del valor de las monedas era muy grande, comerciar era difícil e impredecible, porque no sabías lo que te iba a costar la próxima importación o cuánto te iban a pagar por la siguiente exportación. De modo que se creó un sistema para que esas fluctuaciones tuvieran un máximo y un mínimo. Lo que pasó fue que cuando Alemania se reunificó—cuando Alemania Occidental integró a Alemania del Este después de la caída del comunismo— tuvo que invertir mucho dinero en la parte más pobre del nuevo país, lo cual hizo —esto es un poco complejo— que el banco central alemán subiera los tipos de interés, creando grandes desequilibrios entre las monedas europeas y provocando que se rompiera el sistema que ponía límites a las fluctuaciones. Eso fue una de las causas de la crisis económica de 1992-1993 y de que en España se devaluara la peseta. En parte debido a esta situación, se pensó que una moneda única acabaría con esos problemas. Y así ha sido en términos generales, aunque con el euro ha habido problemas de otra naturaleza.
- Hay otro capítulo que habla de la transición improbable del socialismo al capitalismo que si ahora lo leemos parece ciencia ficción. ¿Veremos el movimiento inverso, es decir, la transición del capitalismo al socialismo en los próximos años?
- No lo creo, honestamente. Es posible que con la crisis del coronavirus veamos cosas que nos retrotraigan a fases del capitalismo anteriores: una mayor implicación de los estados en la vida económica y las empresas, unos sistemas de subsidios más amplios que los actuales, ciertas limitaciones de la libertad individual que parecerían impropias del sistema liberal. Pero no, no creo que veamos una transición al socialismo. Los sistemas de estilo soviético fueron tan catastróficos que creo que hoy nadie, ni siquiera quien sigue llamándose comunista, quiere volver a algo así. Pero sí, dependiendo cómo avance la crisis actual, es posible que veamos un resurgimiento del papel del Estado y un cierto retroceso del espacio del mercado. Quizá es lo que la situación actual requiere. Pero también implicará numerosos problemas.
- Otro capítulo que a una le hace temblar ahora al leerlo es el de la globalización que, como bien dices y en esta crisis de la Covid-19 lo hemos constatado, propiciaba una desigualdad absoluta y un retorno a la pobreza y al desempleo masivos.
- La globalización de los años noventa fue un fenómeno fascinante. Visto ahora tenía rasgos casi religiosos, ya que muchos creyeron que era la solución a todos los desequilibrios existentes en el mundo, del problema de la inflación en Occidente al del desempleo en los países emergentes. ¡Nosotros tendremos ropa barata y ellos puestos de trabajo en fábricas! ¡Y con suerte les enseñaremos a ser democracias! Pero, más allá de la rotundidad equivocada de los supercreyentes, tenía cierto sentido. Y sigue teniéndolo. A día de hoy, sigo pensando que ha traído más cosas buenas que malas. Pero las cosas malas han sido completamente inesperadas. La desindustrialización en Occidente se daba por hecha, pero no que nuestras economías no fueran a ser capaces de encontrar una salida para quienes, por su culpa, se quedarían sin trabajo. Nunca se pensó que China pudiera crecer a un ritmo tal que no solo consolidara su dictadura, sino que se convertiría en una superpotencia que hoy amenaza a Estados Unidos y la Unión Europea. El coronavirus ha mostrado, además, otras limitaciones de la globalización: necesitamos mascarillas en España, pero no las fabricamos aquí, sino que dependemos por completo de las importaciones de China; y Estados Unidos depende por completo de China para fabricar medicamentos, no digamos ya ordenadores. Seguramente eso va a cambiar en los próximos años y los países occidentales intentarán reindustrializarse en cierta medida. Pero la globalización no se deshace así como así. Es el esquema mental de los líderes económicos de mi generación.
- También en los noventa florecieron las grandes empresas tecnológicas que hoy dominan el mundo. Amazon, por ejemplo. ¿Fue aquella primera revolución de internet para las masas el caldo de cultivo de esta era absolutamente digitalizada?
- La World Wide Web —el sistema por el que navegamos de una página a otra mediante links y direcciones que empiezan por www— nace a principios de los años noventa. En un primer momento es un sistema para que los académicos puedan compartir fácilmente documentos, aunque se encuentren muy lejos y sus ordenadores tengan sistemas operativos distintos. Fue el sueño de un científico, compartir sin fricciones la información con todo el mundo, libremente, sin restricciones comerciales ni censura de ningún tipo. Pero la World Wide Web se transforma enseguida y se convierte en un espacio comercial. Es verdad que al principio los blogs o los wikis son espacios libres de intereses económicos, pero eso cambia muy pronto. A mediados de los años noventa aparece un torrente de nuevas empresas como Google, Yahoo, Amazon y otras que, de maneras distintas, entienden el potencial de la red y su posible valor económico. En la segunda mitad de los noventa, sobre todo en Estados Unidos, la proliferación de empresas puntocom es salvaje: se cree que van a generar millonadas y se crea un sistema terrible en el que los jóvenes genios tienen una idea, los hedge funds y los fondos de capital riesgo invierten en ella millones de dólares y, al final, la mayoría fracasa, pero los pocos que triunfan lo hacen de una manera descomunal. Esa fiebre generó una de las crisis financieras recientes más duras, la de las puntocom, que estalló en Estados Unidos en 2001 y dejó un inmenso agujero financiero, pero también, digamos, en la filosofía económica, que luego se olvidó por los efectos económicos y geopolíticos del ataque a las torres gemelas en septiembre de 2001. Hoy quedan pocas empresas de esa época. Pero, de nuevo, el contraste es llamativo. Entonces se creía que las empresas de internet iban a solucionar muchos de los problemas del mundo, desde el intercambio de información hasta la compra a distancia o el acceso a stocks infinitos que planteó Amazon; también en esa época se empezaron a popularizar los teléfonos móviles. Las redes sociales son posteriores, pero hoy nuestra relación con la tecnología, creo, es mucho menos esperanzada y la vemos con cierta renuencia, a veces casi como una adicción que quisiéramos abandonar.
- Por último, la transformación de China desde los noventa hasta hoy ha sido radical pero, por supuesto, en los últimos cuatro meses todavía más. ¿Qué papel crees que va a ocupar en este nuevo orden mundial que se avecina?
- En el libro digo que los años noventa comenzaron en realidad el 9 de noviembre de 1989, cuando cayó el Muro de Berlín, el mundo comunista empezó a desmoronarse y la Guerra Fría terminó con la victoria de las democracias capitalistas. De manera inesperada, creo que ahora China va a ser una de las superpotencias de una nueva guerra fría. Será distinta de la que enfrentó durante más de cuarenta años a Estados Unidos y la Europa Occidental, por un lado, y al bloque soviético y sus satélites en lo que entonces se llamaba el tercer mundo, por otro. Pero será una guerra entre Estados Unidos y China por la tecnología, la economía, algunos territorios disputados y también, como se decía entonces, las cabezas y los corazones de la gente. La duda es qué papel desempeñará la Unión Europea en esa guerra fría. Yo desearía que fuera una potencia más, que defendiera una determinada visión de la democracia, el comercio y los valores humanistas. Es difícil que lo consiga pero debería intentarlo. Si no lo hace, seremos un mero satélite de esas dos grandes potencias. Y ese no es un papel agradable ni agradecido.