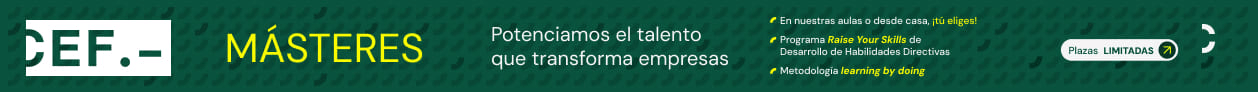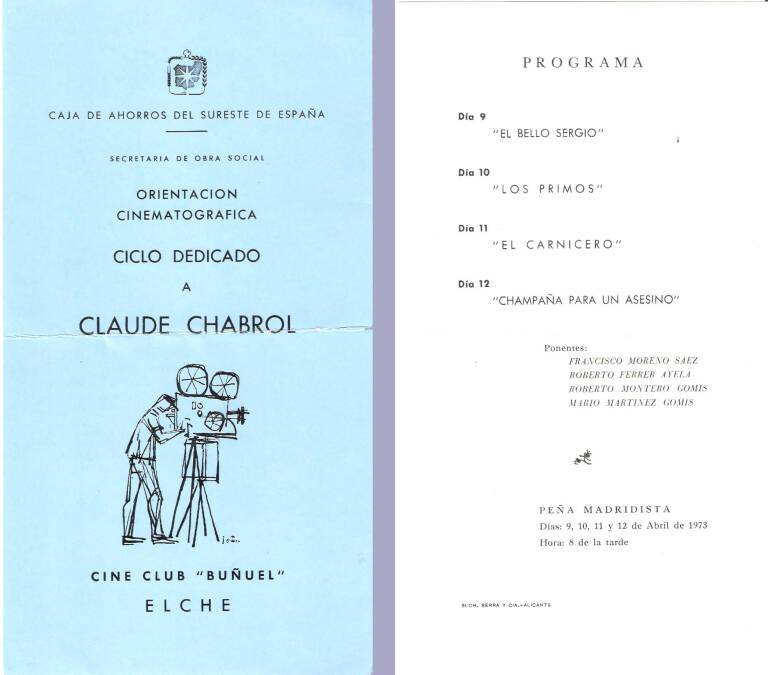HISTORIAS DE CINE
Will Smith se cae del muro

El actor firma uno de sus peores trabajos en un melodrama sentimental vergonzoso que parece escrito por un mediocre imitador de Paulo Coelho
VALENCIA. Una de las mentiras más extendidas en la sociedad contemporánea, dañina y perniciosa como pocas, es el lema de que querer es poder. Insuflado de manera enfermiza desde todo tipo de instancias, jaleado por triunfadores de todo pelaje, se ha extendido entre la ciudadanía la convicción de que cualquier reto que se pretenda es factible por el simple hecho de intentarlo. La idea alimenta decenas de libros de autoayuda, ha dado de comer a miles de conferenciantes y se ha traducido en toda clase de manifestaciones populares. Pero la existencia cotidiana de cualquier persona mínimamente normal está repleta de numerosos ejemplos de lo contrario, de que no existe ni la justicia poética ni karmas, de que son millares los mediocres y miserables que logran grandes metas y de que son miríadas los que se quedan por el camino pese a haberlo dado todo en el empeño o, como dicen no sin cierta arrogancia algunos, que lo más habitual es morir en la orilla.
La tragedia de Robert Hall narrada en la película Everest (2015) por Baltasar Kormákur sería un buen ejemplo de esto. Hall, montañero y organizador de viajes de aventuras, estaba convencido de que cualquiera podía subir la montaña más alta del mundo. Su proselitismo enfermizo, repleto de ingenua e inconsciente fe en el ser humano, fue sepultado por la trágica realidad y su cuerpo, inerte, quedó congelado en las faldas de la gran montaña junto al de otros esperanzados alpinistas que se creyeron esa falacia. Su triste final es una de las tragedias más conocidas de las miles que han tenido por escenario la cordillera del Himalaya.
Pese a la contumacia de los hechos, el sueño de que no hay límite a la voluntad humana se ha instalado en el subconsciente colectivo de manera indeleble. Una de las personas que más ha pregonado esa fantasía y que la ha convertido en un mantra, es el actor estadounidense Will Smith. Talentoso y esforzado, Smith ha creído siempre en la quimera de la voluntad, en lo que por estos lares se llama cultura del esfuerzo, y ha hecho gala de ello repitiendo allá por donde va la historia del muro que construyó enfrente del negocio de su padre. Un verano su progenitor derribó una pared de ladrillos y le dijo al preadolescente Will (entonces 12 años) y a su hermano de nueve que lo reconstruyeran. Ellos le dijeron que era imposible. Les llevó un año y medio, pero finalmente lo hicieron. Cada día, después de clase, ponían un ladrillo, y al final su padre tuvo su pared.
La anécdota la lleva narrando de manera casi mecánica y en una entrevista explicó que su padre les dijo: “Nunca vuelvas a decir que hay algo que no puedes hacer”. Insuflado por la fe que da conseguir un gran reto, Smith lo tradujo en una filosofía vital que ha ido pregonando como una profecía y que resumió en una famosa entrevista que realizó con Charlie Rose en 2002. “No tratas de construir una pared. No sales a construir una pared. No dices: Voy a construir la pared más grande que nunca se haya construido jamás. No empiezas ahí. Dices: Voy a poner este ladrillo tan perfectamente como un ladrillo pueda ponerse. Y lo haces todos y cada día, y pronto tienes una pared”.

Que rendirse no es una opción es una obviedad. Como suele expresarse desde la cultura popular, quien no lo intenta no lo consigue. Pero a veces, sin intentar nada, algunos logran los objetivos más imposibles. Ahí está el ejemplo de Mariano Rajoy, quien ha logrado ser presidente del Gobierno de España pese a tener prácticamente todos los partidos en su contra y ser uno de los políticos más menospreciados de la historia reciente del país. Para conseguirlo su receta fue sencilla: no hizo nada. La perversión llega cuando no sólo se oculta que la ridícula paradoja de Rajoy es más que frecuente, sino que además se sostiene lo contrario, que intentar metas con el empeño necesario es un aval de lograrlo. La negación de que la derrota y el fracaso son parte consustancial de la vida es quizás un ejemplo más de la infantilización de una sociedad, la occidental, a la que le cuesta aceptar el invencible poder del infortunio como al niño pequeño que le parece inadmisible no tener el regalo que desea.
En una dinámica miserable, que minimiza el talento, esfuerzo y suerte de aquellos que sí consiguen sus retos, se suceden las manifestaciones comerciales de entretenimiento que repiten la ponzoñosa falacia. El propio Smith ha sido uno de los más proclives a difundir este tipo de argumentos en películas que en Hollywood denominan como life affirming. Su carrera ha estado nutrida de largometrajes que han tratado y ensalzado el voluntarismo, de manera directa o indirecta. Ahí está Hitch (Andy Tennat, 2005), en la que un gordo pobre podía ligar con una bella e inaccesible rica heredera gracias a los oficios de un profesional (el propio Smith) que le enseñaba que, con las herramientas adecuadas, se podía lograr cualquier meta.
La más famosa de sus películas motivacionales (valga el barbarismo para hablar de producciones que realmente no motivan) quizás sea En busca de la felicidad, dirigida por el italiano Gabriele Muccino en 2006, un cineasta al que Smith seleccionó personalmente. En ella se narraba la historia real de Chris Gardner, quien pese a estar en la ruina y vivir en la calle, logró un empleo sustancioso que fue el inicio de su fortuna. Convertido hoy en un conferenciante de éxito, un gurú de la esperanza, su azarosa y feliz aventura fue protagonizada por Smith en un emotivo y tramposo melodrama al que se le veían muchas costuras, pero que no dejaba de tener cierto encanto. Lo hermoso realmente era la historia de amor del padre y su hijo, interpretado precisamente por el hijo de Smith, Jaden.
Al otrora Príncipe de Bel Air, divertido, excelente actor como ha demostrado en productos tan diferentes como Ali (Michael Mann, 2001) o Hancock (Peter Berg, 2008), le gustan estas entelequias, consuelo humano equiparable a la nostalgia, así que no era de extrañar que cayera en una de ellas tras el fracaso de la entretenida pero imperfecta La verdad duele (2015, Peter Landesman), una película que, con sus defectos, al menos tenía la decencia de advertir que los retos no son tan fáciles de lograr, y que ponía de manifiesto la tragedia de tantos y tantos valientes (en este caso jugadores de fútbol americano) que no pudieron vencer pese a que lo dieron todo, y que además lo que perdieron fueron sus vidas.
La fábula inspiradora tiene por nombre esta vez Belleza oculta, se estrena este viernes en los cines españoles y ha contado como director con David Frankel, un eficaz profesional tan resolutivo como impersonal. A Will Smith le acompaña en esta ocasión un reparto de esos que pueden considerarse irrepetibles, con actores de la talla de Helen Mirren, Kate Winslet, Edward Norton, Keira Knightley, Michael Peña, Naomie Harris y Jacob Latimore. Todos al servicio de un argumento que bebe de las raíces de Frank Capra pero que carece del fino talento del maestro del cine clásico.
La historia se centra en un exitoso publicista neoyorquino (Smith) quien tras la pérdida de su hija ha entrado en una profunda depresión que está afectando a su vida profesional. Durante este periodo de confusión, el personaje de Smith, obsesionado por lo sucedido, comienza a escribir cartas a las tres figuras que considera fundamentales en cualquier vida: Tiempo, Amor y Muerte. La gracia del asunto es que los tres comienzan a responderle. El Tiempo, el Amor y la Muerte se presentan en su vida y se convertirán en los guías que le permitirán salir del túnel en el que se halla.
Pese a su vocación inequívocamente fantástica que habría dado resultados más interesantes en otras manos (lo que habría hecho Neil Gaiman con este argumento), Belleza oculta discurre en realidad por los senderos del costumbrismo ramplón. La metáfora vitalista y hasta juguetona de que esas imágenes abstractas cobren vida, se pierde en un marasmo de buena voluntad y exceso de bondad que saturan situaciones inanes. Porque en principio es todo una argucia de su socio y amigo en la agencia de publicidad que necesita que su amigo acceda a la venta de la empresa. Es evidente que algunas de las secuencias con estas abstracciones tienen hasta su gracia, en especial los diálogos con una divertida e irónica Helen Mirren, quien encarna a la Muerte. Pero hay otros, como los que mantiene con una desorientada Keira Knightley (el Amor) que bordean la vergüenza ajena. Como cuento no funciona. Ni por asomo.
No digamos ya la conexión de la película con la realidad. Los diálogos son propios de un Paulo Coelho de segunda fila. Parece mentira que la haya escrito Alan Loeb, autor de guiones como los de Cosas que perdimos en el fuego (Susanne Bier, 2007) o Wall Street 2: El dinero nunca duerme (Oliver Stone, 2010). La historia en sí se resume en el tráiler y no se incurre en ningún spoiler si se advierte que no hay nada más aparte de un par de sorpresas, y son de ésas que se ven venir a la legua. Belleza oculta se desarrolla con una simplicidad indigna de una producción que ha contado con un presupuesto de 36 millones de dólares. Es tan mala que ni la agresiva campaña publicitaria de Warner Bros en todo el mundo ha conseguido atraer la atención del público y está considerada como uno de los fiascos del año. No todo es malo. Resulta inevitable emocionarse en algunos momentos de la trama, oficio hay, aunque se trata de espejismos de un conjunto que bordea la pornografía emocional. Querer no es poder. Y aunque Smith ha querido dar un aliento de fe con este filme, ni siquiera él, con todo su talento y esfuerzo, lo consigue. A veces no se logra acabar el muro por mucho que se intente y no, no es un fracaso: es la vida. Curiosamente, esta mala película que pretende vender lo contrario, es un ejemplo de ello.
Noticias relacionadas
1981, el año de los obreros deprimidos, veteranos mutilados y policías corruptos
En la cartelera de 1981 se pudo ver El Príncipe de la ciudad, El camino de Cutter, Fuego en el cuerpo y Ladrón. Cuatro películas en un solo año que tenían los mismos temas en común: una sociedad con el trabajo degradado tras las crisis del petróleo, policía corrupta campando por sus respetos y gente que intenta salir adelante delinquiendo que justifica sus actos con razonamientos éticos: se puede ser injusto con el injusto