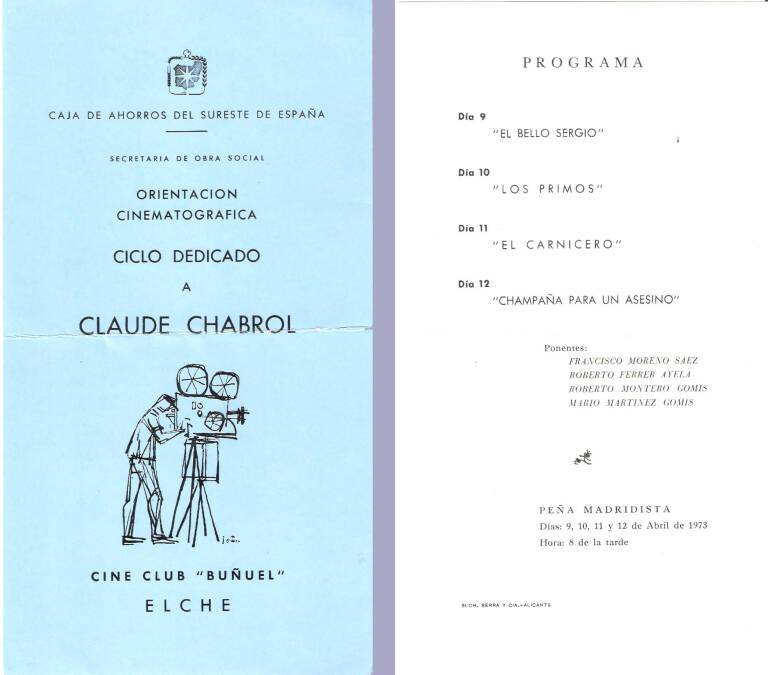CRÍTICA DE CINE
'Lazzaro feliz': crónica de un niño santo

VALÈNCIA. A Alice Rohrwacher le gusta plantear sus películas como si fueran cuentos de hadas. En sus historias encontramos princesas encerradas en humildes casas, hadas recolectoras de miel y huérfanos campesinos que resucitan, lobos que hablan. La mitología se encuentra incrustada en la imaginería de la directora porque, como ella misma reconoce, también lo está en la propia idiosincrasia de su país, Italia. Su particularidad, su seña de identidad, es que parte de la esencia, de la realidad cotidiana y de los actos más mecánicos y aparentemente superficiales para ir moldeándolos a través de su mirada y conseguir no solo hablar de la condición humana y el mundo en el que vivimos, sino dotar todo eso de una dimensión simbólica a través del elemento fantástico.
Algo parecido ocurría en algunas películas de Federico Fellini, una de las muchas influencias que recorren las imágenes de las dos últimas películas de Alice Rohrwacher, El país de las maravillas y Lazzaro feliz, que perfectamente podrían funcionar como díptico en torno a la mirada pura en un mundo contaminado. En La Strada (1954), el personaje que interpretaba Giulietta Masina, de nombre Gelsomina (igual que la protagonista de El país de las maravillas) es una mujer de gran corazón y vida miserable que mantenía la capacidad de asombro ante las cosas especiales que sucedían ante sus ojos, al mismo tiempo que era incapaz de disimular la insondable tristeza que se escondía en su mirada. Algo parecido ocurría en Milagro en Milán (1951), cuyo personaje, Totó, huérfano como Lazzaro, vivía en unas chabolas a las afueras de la ciudad junto a otros mendigos, pero mantenía intacto el candor y la ingenuidad a pesar de que todo aquello que le rodeaba fuera gris y miserable.

Algo de eso encontramos en las películas de Rohrwacher. Tanto Gelsomina como Lazzaro son adolescentes que parecen condenados a convertirse en adultos demasiado pronto. Ambos trabajan durante todo el día y se encuentran sujetos a una disciplina férrea, sometidos a un poder que los aprisiona, ella el de su padre (el sistema patriarcal), él el de una marquesa tabaquera que ha formado una comunidad de esclavos a su alrededor como si se tratara de una estructura feudal (el sistema de clases).
Pero lo curioso es que ambos tienen la misma mirada. Inocente, limpia y atenta a la posibilidad de encontrar un destello de luminosidad, de milagro en los momentos más inesperados.
El germen de Lazzaro feliz lo encontró la directora en una historia real sacada de un clip de prensa, la de una marquesa que, aprovechándose de la ignorancia de los trabajadores que tenía a su servicio utilizó su posición de poder para ejercer el vasallaje sobre ellos, explotándolos y manteniéndolos aislados del mundo, utilizándolos en su propio beneficio como seres de su propiedad.
En la primera parte, como ocurría en El país de las maravillas, Rohrwacher muestra con mucha precisión y desde una perspectiva observacional las actividades cotidianas de este grupo humano dentro de esa comunidad cautiva que parece encontrarse anclada en el siglo XIX, aunque más tarde, con la aparición de elementos como un teléfono móvil o una canción electropop, descubriremos que se encuentran a principio de los noventa. Allí vive Lazzaro (extraordinario trabajo el del actor natural Adriano Tardiolo, cuyo semblante seguramente hubiera fascinado a Pasolini), con sus grandes ojos que todo lo miran con inocencia, silencioso, feliz, bueno, muy bueno, un auténtico santo. En algunos momentos cuando la realidad de este mundo se vuelve demasiado hostil entra en trance, “hechizado”, como dicen en la película, y súbitamente el costumbrismo se desdibuja para dar paso a un espejismo tan lírico como inquietante.
En la segunda parte, Lazzaro saltará en el tiempo y se reencontrará con sus compañeros en la Italia actual, dominada por la miseria y la indigencia, donde los inmigrantes intentan conseguir trabajo como si se encontraran en una subasta y donde los bancos se han convertido en el nuevo sistema opresor. Los antiguo esclavos ahora están libres, pero se mantienen excluidos de una sociedad que les ha dado la espalda y no ha sabido qué hacer con ellos. Al final, siguen estando presos del sistema.

Uno de los grandes hallazgos de Lazzaro feliz, además de la capacidad de la directora para combinar el neorrealismo con el relato fantástico y poético, la fábula espiritual y milagrosa con el cine de denuncia, es la inteligencia y la sensibilidad con la que va transformando la historia casi a cada momento, reinventando el relato con una asombrosa originalidad, del feudalismo rural a la picaresca urbana, de los Taviani a De Sica, pasando por los rostros de Pasolini, para contar la historia de Italia a través de esa mirada poderosa de Lazzaro. Una mirada y unos ojos que terminarán derramando una lágrima de auténtica desolación al comprobar que el mundo en el que vivimos no tiene remedio, y nosotros tampoco.
Rohrwacher se confirma como una magnífica fabuladora y también como una extraordinaria creadora de imágenes de una enorme potencia expresiva. Hay muchos instantes bellos y trascendentes en Lazzaro feliz, pero en especial hay uno en el que definitivamente nos damos cuenta de la belleza enigmática que recorre el relato. En ese momento, la película se parte en dos, la cámara se eleva por primera vez del suelo y se aleja de esos rostros que tan de cerca había filmado. El espíritu de Lazzaro sobrevolará el paisaje mientras el mito de San Francisco y el lobo adquiere un nuevo sentido para recordarnos que hemos perdido la piedad, la clemencia y la compasión y que nuestro mundo cada vez es más hostil y despiadado. Un baño de bondad que desafía el cinismo contemporáneo.
Noticias relacionadas
1981, el año de los obreros deprimidos, veteranos mutilados y policías corruptos
En la cartelera de 1981 se pudo ver El Príncipe de la ciudad, El camino de Cutter, Fuego en el cuerpo y Ladrón. Cuatro películas en un solo año que tenían los mismos temas en común: una sociedad con el trabajo degradado tras las crisis del petróleo, policía corrupta campando por sus respetos y gente que intenta salir adelante delinquiendo que justifica sus actos con razonamientos éticos: se puede ser injusto con el injusto