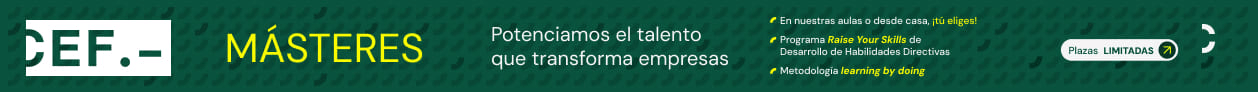LA LIBRERÍA
Invocando las sombras de la maduración con ‘El aquelarre de muñecas’ de Ana Elena Pena

 Foto: Alberto Pérez Duque
Foto: Alberto Pérez DuqueLa artista y escritora murciana nos ofrece en este volumen un íntimo repaso literario a ese proceso turbio, tenso, confuso, violento y descarnado que es crecer
VALÈNCIA. Si el tiempo que pasamos en esta dimensión del vivir se iniciase de otra manera,podría ocurrir que apareciésemos ya en formato adulto o semiadulto, preparados para insertarnos en las rutinas de la especie en cuestión de horas: caeríamo del útero materno encogidos, pero enseguida estiraríamos las piernas como pequeños y torpes antílopes bípedos, y con movimientos recién estrenados, haciendo uso de brazos y manos y apoyándonos en nuestra progenitora, nos incorporaríamos y preguntaríamos por el restaurante o bar más cercano. Luego ya sería solo cuestión de aumentar manteniendo la proporción, pulsar un shift invisible y estirar hasta quedar con el tamaño apropiado -el desarrollo sexual vendría implícito en el estirón-. Podríamos emerger de un huevo como un pez o un reptil y el esquema sería parecido; al poco de romper el cascarón, al lío. Al sistema. Si de un huevo de ave, unos cuidados elementales y de un empujón a volar o a correr fuera del nido. A ganarnos el pan siendo una mota móvil en la inmensidad.
Pero la realidad es que el ser humano nace desvalido, aunque con mucho potencial.Pasamos del confort del medio líquido al rigor de la vida seca y desentubada. Recién nacidos el mundo nos ciega con sus estímulos y no nos queda otra que aprender, y más tarde -no mucho más tarde- decidir. Con las decisiones vamos construyéndonos y posicionándonos, vamos configurando la tribu: esas compañías que no han venido dadas sino que las hemos escogido y que caminarán a nuestro lado en el bosque del crecer. El miedo atávico a las masas forestales tiene mucho que ver con el miedo que implica el desarrollo: ante nosotros se abre un territorio misterioso, amenazante y laberíntico en el que podemos desorientarnos con facilidad, un recorrido sin mapa surcado de tentaciones y trampas en las que es fácil caer y no salir. Luego, cuando años después hemos arrojado luz sobre las oscuridades y ya entendemos hasta las referencias más reprobables, este periodo de descubrimientos infantiles y juveniles cobra forma de sueño y como pasa al despertar de una fantasía placentera o de una pesadilla, el recuerdo comienza a desdibujarse y ya solo queda interpretar una y otra vez la memoria, alterándola y mitificándola hasta que no es más que una historia perezosa basada en hechos reales.

Ana Elena Pena sin embargo parece tener una capacidad especial para retener el pasado bien vívido:no cabe duda de que su Aquelarre de muñecas (Aguilar,2018), que tiene un tacto cálido y acogedor y el aroma de los mejores libros de la infancia, se reserva el derecho a no ser un reflejo exacto de la realidad-qué es eso, ya ni cabe preguntarse-, pero de lo que no cabe duda tampoco es de que muy en la superficie, bajo el sustrato de distorsiones intencionadas y pocas licencias más, se encuentra un repaso que no teme la exhibición, que practica el nudismo desde el principio para hacernos partícipes de cuándo empezó el terror, qué formas adquirió -sublime el estremecedor episodio de la monstruosa y demoníaca entidad Catarata- y cómo cambió de fase para hacerse tan prosaico y terrenal como el pene siniestro de un viejo del pueblo que te asalta en un portal; un repaso que es también un atlas de la crueldad infantil, de sus raíces y sus brotes, de sus manifestaciones más oscuras y de sus significados. El aquelarre es un relato en detalle de un sistema de creencias único, el de la autora, en distintos periodos de su vida: del ritual infantil del potaje-una delicia escatológica- a la superstición y el pensamiento mágico a la desesperada de una edad adulta tensada por la infertilidad.
Junto a todo lo anterior, esta obra de Ana Elena Pena es un paisaje de un pueblo de Murcia, una región que no para de alumbrar voces literarias de tremenda calidad,muchas de las cuales vuelven la mirada hacia los orígenes para compartir con el público lo que solo se conoce a base de heridas por erosión. Quizás otras abuelas pudieran haber ideado las semillas de gominola que hacen crecer una planta que da golosinas por fruto, pero tras el conjuro del aquelarre, ese vegetal willywonkiano queda indefectiblemente unido a la visión de una luz cálida calentando un patio familiar murciano: “Aún recuerdo cuando plantaba las semillas mágicas. La casase convertía en una algarabía de gritos, risas y muñecos por el aire. Cuando venían mis primos de Murcia nos juntábamos a comer en casa de mis abuelos. Esos días eran especiales porque una semana antes mi abuela había plantado semillas de gominola y estaban a punto de florecer. Mantenía la intriga durante toda la mañana y no nos dejaba entrar en el patio hasta que no nos acabábamos el plato.[…] Las macetas estaban llenas de caramelos y chupachups clavados en la tierra,y de las hojas más grandes colgaban paraguas de chocolate y gominolas enganchadas con hilitos. Nubecillas, culebrillas, tiburones, bomboncitos,palitos de regaliz…”. Ni qué decir tiene que una vez sabido, uno ya no olvida cuánto fuma un morciguillo.
El caso es que el tránsito continúa y la hija-niña da paso a la hija-adolescente que se aleja en busca de sí misma y sustituye las viejas pesadillas por pesadillas renovadas, mucho más absorbentes y destructivas, pesadillas alimentarias y pesadillas procreativas,y también transmuta los sueños buenos en realidades, y como en un cuento sin moraleja el deseo se cumple -con esfuerzo-, y la hija deviene madre, y el aquelarre incorpora a Muriel. Colorín sin colorado. Y al terminar la lectura,reverbera en nuestra mente el eco místico de una invocación profética: “El cuchillo en el agua, / la rosa en la carne, / la espina en la frente. / La mano en el pecho, / el ojo en la aguja, / la boca en la fruta. / La niña en la cama, / la bruja en el bosque / el muerto en su tumba”.
Noticias relacionadas
Deme Villena: "Los seres humanos somos diversos, pero no tan distintos como puede parecer"
María Elena Blay, la poesía, el manierismo y la herida
La Consentida edita el tercer poemario de la hispanoperuana, un volumen que contiene oscuras visiones brillantes y un número de versos inolvidables fuera de lo que es común