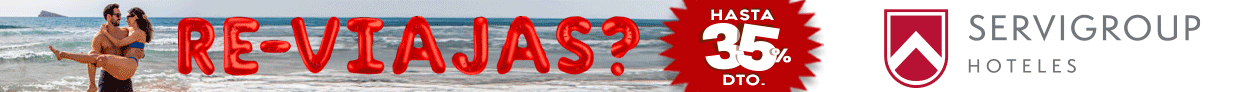LA LIBRERÍA
El niponólogo Alex Kerr nos invita a entender el Japón actual a través del 'Japón perdido'

 Hombres y niñas, ca. 1930.
Hombres y niñas, ca. 1930.Alpha Decay publica por primera vez en español este ensayo clásico sobre las costumbres, rituales y paisajes de un Japón a punto de desaparecer bajo los densos estratos del desarrollo y la occidentalización
VALÈNCIA. Es difícil precisar cuánto tiempo ha pasado desde la mítica Kami no Yo -la Edad de los Dioses, tiempo legendario en que los seres humanos éramos puros y los dioses vivían junto a nosotros- y la actualidad de hormigón, cables y luces de neón; entre la era de las brumas y la roca que pudo vislumbrar el niponólogo Alex Kerr en sus primeras visitas al país del sol naciente y que tanto le fascinaron y el país ultramoderno y desarraigado de su propia historia que según Kerr, tanto se ha afeado en las últimas décadas. Lo que es innegable, es que cuando Japón abrió sus herméticas puertas -o cuando fueron abiertas a la fuerza-, un imparable tsunami de cambios irreversibles se coló tierra adentro y lo anegó todo, y esa inundación cultural ya nunca se ha podido drenar. El Japón de ahora es un lienzo de posturas antagónicas ante la vida, de intereses difícilmente conciliables, de consecuencias de una guerra devastadora todavía muy reciente. La pintura que se obtiene de estos trazos que se cruzan aquí y allá, que se retuercen, que se enfrentan y que se difuminan y pierden, es un kanji de extrema complejidad, un hápax legómenon, una figura imposible de interpretar si no se tiene con qué compararla.
Quien crea que tras unos cuantos viajes al país nipón ha conseguido captar su esencia, se equivoca. Ni siquiera una vida entera garantiza que se pueda acceder al interior del santuario colectivo de esta nación, que guarda celosamente su naturaleza en el interior de sus habitantes incluso cuando ellos no se saben portadores de esta reliquia, tan poco dada a dejarse ver como los hibutsu, esos budas escondidos que solo pueden ser admirados tras largas temporadas ocultos -temporadas que a veces, llegan a dilatarse siglos-. Porque sin caer en la veneración que de forma muy acertada critica Kerr, es imposible negar que Japón es un país único, o quizás, dado que esto es una fórmula bastante manida y obvia -¿qué país no lo es?-, podemos asegurar que sus vínculos culturales con otras naciones son mucho menos estrechos de los que pueden existir, por ejemplo, entre los países europeos o americanos, de tal manera que extrapolar explicaciones es poco aconsejable, a riesgo de cometer errores de ingenuo amateur. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de su particular y estricta concepción del honor y la entrega, encarnada no solo por su pasado guerrero, sino más recientemente por las acciones de ilustres como el escritor Yukio Mishima, quien decidió acabar con su vida mediante el seppuku -el suicidio ritual definido por el bushidō, el código ético de los samuráis-, tras comprobar que su amado país se había encaminado hacia un futuro, a sus ojos, nefasto, y que ya no se podía hacer nada para evitarlo.
Se puede alegar que el suicidio de Mishima no es único en su especie, que no fueron pocos, por ejemplo, los integrantes de la élite nazi que se quitaron de en medio al no soportar la visión del hundimiento de su glorioso III Reich; la realidad es que Mishima no acababa de perder una guerra decisiva -aunque probablemente él lo viese así tras su frustrada intentona de levantamiento-, y que el método que escogió para marcharse requiere de una fuerza de voluntad y un sentido de lo estético y de la puesta en escena muy superior al que implica apretar un gatillo o tragarse un veneno. Hasta los cinturones explosivos de las últimas décadas, la viva imagen del morir matando era el kamikaze que con la bandana en la frente se lanzaba contra un portaaviones enemigo al grito de banzai. Hay muchos fenómenos tan asombrosos como complejos que son patrimonio exclusivo de Japón, y la verdad es que desconocemos la mayoría. A través de las trescientas páginas de Japón perdido -que por fin llega a España gracias al trabajo de la traductora valenciana Núria Molines Galarza y al buen hacer editorial de Alpha Decay- se nos permite mirar a través de una ventana que se abre al pasado de Japón, y gracias a la erudición de Kerr -un auténtico apasionado de la cultura japonesa que domina tanto su idioma, como su historia, sus rituales y sus códigos-, logramos entender qué estamos viendo.
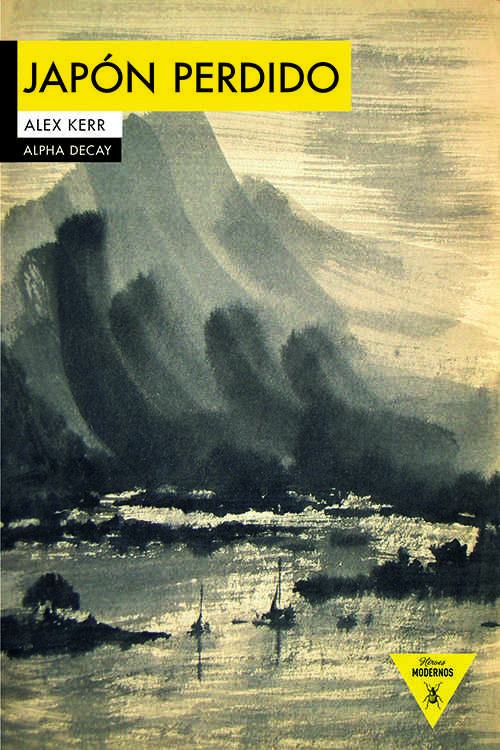
Pero lo que hace Kerr, aunque el título de esta antología de artículos -que fue merecedora del premio Shincho Gakugei al mejor ensayo de no ficción publicado en Japón- pueda llevar a pensar lo contrario, es explicar el presente. De lo que se habla, principalmente, es del ahora. La ventana al pasado sirve a modo de referente con el que compararse y medir el camino recorrido. Todos los párrafos que Kerr dedica al kabuki están destinados a hablar del declive de una gran tradición; las lecciones de historia sobre el sogunato, el gobierno militar que rigió Japón durante seiscientos años desde finales del siglo XII, sirven para apoyar la tesis del autor sobre la rigidez actual de los japoneses y sus dificultades para salirse de la norma; las descripciones sobre la oscuridad característica de los hogares tradicionales de las ya habló Junichiro Tanizaki en su Elogio de la sombra sirve de antecedente para comprender la sobreiluminación fluorescente que a juicio del actor de kabuki Bando Tamasaburo, está haciendo haciendo que los japoneses pierdan el sentido del color, antaño tan común y representativo de su visión de la vida, en comparación por ejemplo, con sus vecinos chinos, muchos más sobrios cromáticamente.
Es sin duda, por cierto, el capítulo en que se confronta a Japón con China, uno de los más relevantes para ahondar en la idea de qué es Japón, y cómo se siente ser japonés. Kerr afila sus palabras para hurgar en los complejos sentimientos nacionales nipones y de paso, nos ofrece varias explicaciones muy lúcidas sobre el pasado y presente de estos vecinos a los que nos hemos acercado siempre, según el autor, de dos modos: a China desde el plano intelectual y crítico; a Japón, desde lo sensorial y la veneración a la que nos referíamos anteriormente. Si algo da credibilidad a Kerr es precisamente que no se deshaga en elogios alabando la armonía o el equilibrio zen, algo que tampoco le hace falta habida cuenta de que su profundo conocimiento implica una pasión de toda una vida, que le ha llevado a proteger valores ancestrales del país a costa de su tiempo y dinero, y en la mayoría de ocasiones, con el esfuerzo adicional de tener ir contracorriente respecto a las dinámicas propias de una nación con la vista puesta en el mañana. El mismo arranque del libro es una declaración de amor a la naturaleza de las islas, a sus bosques originales, a sus montañas, a sus ríos, a sus casas tradicionales con techos de paja ahumada y suelos de negro bruñido que tanto ha ayudado a conservar.
Si buscamos encontrar la filosofía del país la encontraremos, pero no en las palabras, como sí disponemos de las enseñanzas de Confucio; la filosofía japonesa, a diferencia de la China y de aquella a la que estamos acostumbrados la mayor parte del mundo, se halla en sus rituales, en sus gestos, en sus bailes, en su ritmo. En un ritmo que subyace a todo como si de la proporción áurea del país del sol naciente se tratase: jo, ha, kyu, zanshin. “Despacio, más rápido, rápido, pausa”. Eso es todo. Literalmente.
Noticias relacionadas
'AP-7 Road trip': por qué la autopista más mediterránea nos recuerda a dónde íbamos
La nueva obra de Maria Aucejo recorre la AP-7 como símbolo de un mito original: un viaje a la modernidad de la España de los 70s a través de iconos arquitectónicos a medio camino