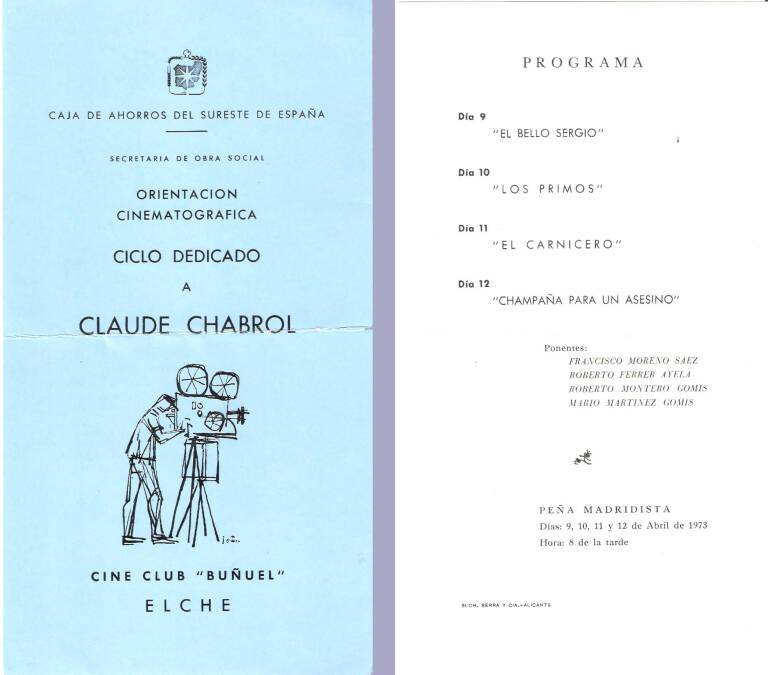LA PANTALLA GLOBAL
El monstruo de Frankenstein cumple 200 años

Una exposición en el Palau de Cerveró recupera una de las figuras icónicas del imaginario terrorífico
VALÈNCIA. Según las anotaciones de su diario, Mary Wollstonecraft Shelley dio por finalizado el manuscrito de Frankenstein o El moderno Prometeo el 14 de mayo de 1817. Su esposo, el poeta Percy B. Shelley, comenzó entonces las gestiones para lograr su publicación, que no fue tan fácil como esperaban y no se produjo hasta marzo de 1818, cuando Lackington, Allen & Co., especializada en literatura terrorífica de baja estofa, la puso al alcance del lector en tres volúmenes y sin acreditar su autoría. La recepción crítica fue poco entusiasta, hasta que Walter Scott, el reconocido creador de Rob Roy o Ivanhoe, escribió una reseña laudatoria en el Blackwood’s Magazine (creyendo que se trataba de una obra del propio Percy Shelley) y su popularidad comenzó a crecer, hasta convertirse en poco tiempo un éxito de ventas. Doscientos años después, nadie pone en duda su condición de clásico de la literatura universal. El Palau de Cerveró celebra tan señalado aniversario con una exposición comisariada por Pedro Ruiz Castell que propone un muy interesante diálogo entre ciencia y literatura y se podrá visitar hasta el 23 de febrero del próximo año.

La propuesta es especialmente interesante porque, de algún modo, plantea la posibilidad de relacionar la creación literaria con el panorama científico de su época. Del mismo modo que estudiosos como Justo Serna o Isabel Burdiel (no por casualidad, responsable de la mejor edición de Frankestein en castellano, editada por Cátedra) han reivindicado el papel de la ficción como fuente histórica, es innegable que también existe un vínculo entre novela y ciencia. Siempre se ha hablado, por ejemplo, del carácter visionario de las obras de Julio Verne, pero el análisis de sus libros ha demostrado que la gran mayoría de prodigios imaginados por el escritor francés estaban ya en proceso de desarrollo cuando los escribió. Es decir, que eran ciencia a la que el autor aplicó ficción. Evidentemente, nadie estaba reanimando cuerpos muertos en un laboratorio cuando Mary Shelley redactaba su célebre relato, pero quizá la joven escritora (conviene no olvidar que solo tenía 19 años cuando se publicó la novela) conocía la historia de Konrad Dippel, un alquimista alemán asociado a rumores sobre extraños experimentos y robos de cadáveres en los cementerios que, además, fue amigo personal de la familia Frankenstein real, poseedora de un castillo en la localidad de Darmstadt.
No existe constancia alguna de que Mary Shelley  estuviera al tanto de la existencia de Dippel, pero sí se sabe que estaba al corriente de los experimentos de Luigi Galvani, un médico y físico italiano empeñado en descifrar la naturaleza eléctrica del impulso nervioso, que estimulaba animales aplicándoles descargas eléctricas. Del mismo modo, conocía el trabajo de Erasmus Darwin, médico, naturalista y fisiólogo británico (abuelo de Charles Darwin), seguidor de Galvani, que estableció paralelismos entre el fluido eléctrico y el “fluido nervioso, separado de la sangre por el cerebro”. Si añadimos que Mary y su marido eran aficionados a volar cometas, inspirados por las experiencias de Benjamin Franklin en su afán de atraer las descargas eléctricas que se producen durante las tormentas, y que el origen de Frankenstein se encuentra en la famosa y tempestuosa noche de 1816 en que la pareja, de veraneo en Cologny (Suiza) junto a Lord Byron y John Polidori, participó en una amistoso reto literario consistente en la escritura de un relato de fantasmas, no es complicado encajar las piezas, sobre todo si se añade la leyenda judía del Golem (que Gustav Meyrink convertiría en estupenda novela en 1914) y, claro, el mito romano de Prometeo, creador de los primeros hombres a partir de unas figuras de arcilla. Y, sin embargo…
estuviera al tanto de la existencia de Dippel, pero sí se sabe que estaba al corriente de los experimentos de Luigi Galvani, un médico y físico italiano empeñado en descifrar la naturaleza eléctrica del impulso nervioso, que estimulaba animales aplicándoles descargas eléctricas. Del mismo modo, conocía el trabajo de Erasmus Darwin, médico, naturalista y fisiólogo británico (abuelo de Charles Darwin), seguidor de Galvani, que estableció paralelismos entre el fluido eléctrico y el “fluido nervioso, separado de la sangre por el cerebro”. Si añadimos que Mary y su marido eran aficionados a volar cometas, inspirados por las experiencias de Benjamin Franklin en su afán de atraer las descargas eléctricas que se producen durante las tormentas, y que el origen de Frankenstein se encuentra en la famosa y tempestuosa noche de 1816 en que la pareja, de veraneo en Cologny (Suiza) junto a Lord Byron y John Polidori, participó en una amistoso reto literario consistente en la escritura de un relato de fantasmas, no es complicado encajar las piezas, sobre todo si se añade la leyenda judía del Golem (que Gustav Meyrink convertiría en estupenda novela en 1914) y, claro, el mito romano de Prometeo, creador de los primeros hombres a partir de unas figuras de arcilla. Y, sin embargo…
Un mito de la cultura popular
Frankenstein, la novela, plantea la posibilidad del hombre de rebelarse contra Dios y convertirse también en demiurgo, se pregunta por los límites del progreso, sus beneficios y peligros o las fronteras éticas del avance científico, pero nunca especifica los métodos que el protagonista utiliza para dar vida a su criatura. No hay trasplante de cerebros. Ni rayo de tormenta que le insufle aliento vital. Ni robo de cadáveres. La culpa de que ese imaginario esté implantado en nuestra cultura no es de Mary Shelley, sino de las adaptaciones que se han hecho de su obra. Fruto de su éxito, en 1823 ya apareció una segunda edición, donde por fin se acreditaba a su autora, y ese mismo año, en julio, llegaba por primera vez al teatro, una prueba más de la excelente acogida que recibió. Así pues, Thomas Potter Cooke fue el primer actor que interpretó al monstruo, en una obra estrenada en la English Opera House titulada Presumption, or The Fate of Frankenstein. En el cine, tal honor corresponde a Charles Ogle, que prestó su cuerpo a la criatura en una producción de Thomas Alva Edison filmada en 1910, dirigida por J. Searle Dawley y de dieciséis minutos de duración, donde el doctor lograba su propósito de crear vida a partir de la muerte gracias a una combinación de procesos químicos. Habría que esperar hasta The Last Laugh, obra de Broadway estrenada en 1915, para que fuera la electricidad la responsable de la sacrílega resurrección.
No obstante, el rostro históricamente asociado al monstruo, hasta el punto de que no poca gente cree que es el propio Frankenstein, confundiendo a la criatura con su creador, es el del gran Boris Karloff, magnífico actor inglés que, merced al original maquillaje del maestro Jack Pierce y al talento del cineasta James Whale, convirtió El doctor Frankenstein (Frankenstein, 1931) en una de las mejores producciones del ciclo de terror de la Universal Pictures. Desde entonces, es difícil imaginar a otro actor en el papel. No solo porque lo retomó cuatro años más tarde en la magistral secuela La novia de Frankenstein (Bride of Frankenstein, James Whale, 1935), con soberbio guion de William Hurlbut, sino porque se convertiría en una imagen utiliza de manera recurrente en el futuro, ya fuera desde la parodia (el Herman Munster de Fred Gwynne) o desde el recurso simbólico, como la lectura del mito que hace Víctor Erice en El espíritu de la colmena (1973) para representar el fin de la inocencia. Eso sí, que Karloff instaurara para siempre la imagen icónica de la criatura no quiere decir que no hubiera muchos otros actores que asumieran posteriormente el reto de encarnarla.
Por ejemplo, Christopher Lee. Frankenstein era escala obligada cuando la Hammer británica retomó a finales de los cincuenta los grandes mitos del terror popularizados por la Universal y les dio una vuelta de tuerca, adaptándolos a los nuevos tiempos (color, mayor carga erótica, violencia explícita). De hecho, La maldición de Frankenstein (Curse of Frankenstein, 1957) fue su primera producción de tales características, por lo que la marca puso al servicio de los personajes creados por Mary Shelley a su trío de estrellas: Terence Fisher como director, Peter Cushing como el doctor y Lee como el monstruo, en una caracterización voluntariamente alejada de la de Karloff, con la cara llena de cicatrices y suturas. Por razones obvias, el terceto se rompió en Frankenstein creó a la mujer (Frankenstein created woman, Terence Fisher, 1967), variación femenina sobre el tema donde le tomó el relevo la modelo austro-germana Susan Denberg. El otro actor de renombre seducido por el reto de encarnar al monstruo fue Robert De Niro, que lo hizo a las órdenes de Kenneth Branagh en un Frankenstein de Mary Shelley (Mary Shelley’s Frankenstein, 1994) producido por Francis Ford Coppola, que se pretendía extremadamente fiel a la novela original y llegaba a rebufo de su Drácula de Bram Stoker (Dracula, 1992), pero que tampoco logró imponerse en la memoria del espectador , donde sigue perdurando la imagen en blanco y negro de Karloff.
Cosiendo carne
La prueba definitiva del éxito popular de una creación literaria se mide también por su capacidad para generar parodias. Y las de Frankenstein empezaron a surgir muy pronto. De hecho, en el mismo 1823 se estrenó en el Surrey Theater de Londres Frankenstitch, donde el personaje del título, un sastre denominado “el Prometeo de la aguja”, crea al monstruo con los cadáveres de nueve hombres usando, precisamente, aguja e hilo. Pero de nuevo es el cine el medio que mejor ha sabido sacar partido al personaje cuando se ha tratado de tomárselo a guasa. Que le pregunten a Mel Brooks, quien consiguió su película más redonda a costa de la novela de Mary Shelley: El jovencito Frankenstein (Young Frankenstein, 1974) era una mezcla entre la obra literaria original y los dos films de Whale, que explotaba hasta la saciedad los tópicos asociados a la historia y encadenaba gags con especial fortuna, algunos de ellos protagonizados por un brillante Marty Feldman, en el papel de Igor (otro personaje que debemos al cine, ya que tampoco aparecía en el libro). Poco antes, Andy Warhol le había producido a Paul Morrissey Carne para Frankenstein (Flesh for Frankenstein, 1973), una versión a mitad de camino entre el terror, la comedia y el disparate, donde, para entendernos, la esposa del barón estaba bastante interesada en una parte específica del cuerpo de la criatura más que en las otras.
También el impulso sexual jugaba un papel primordial en la lectura paródica del mito realizada por Frank Henenlotter, titán del cine de bajo presupuesto. Frankenputa (Frankenhooker, 1990) cuenta los intentos de un joven electricista por reanimar el cuerpo muerto de su novia, despedazada por una cortadora de césped. Necesitado de miembros frescos, no se le ocurre otra cosa que abastecerse con los de varias prostitutas. Un divertido delirio (Patty Mullen está fantástica) que, en todo caso, abunda en la pervivencia del mito a partir de multitud de aproximaciones diferentes, que se han extendido también a la novela gráfica o el videojuego. Entre las más recientes, Víctor Frankenstein (2015). En ella, Paul McGuigan, discípulo aventajado de Danny Boyle a la hora de salpicar la pantalla de pirotecnia gratuita, impone su estilo visual, tan hueco como barroco, a un guion (firmado por Max Landis, responsable de American Ultra o Chronicle) planteado como precuela del Frankenstein literario, que explicaría el encuentro entre el científico demente y su fiel Igor, así como sus primeros experimentos. Por desgracia, los personajes asumen rasgos superheroicos, al estilo de los Sherlock Holmes de Guy Ritchie, aunque se trata de una molestia menor frente a la insistencia del film en poner el acento en el discurso moralista de la historia: solo Dios puede dar la vida. En el lado contrario, y para cerrar con buen sabor de boca, una producción de la que la novela de Mary Shelley es responsable de manera indirecta. El padre de Frankenstein es una estupenda novela de Christopher Bram sobre el director James Whale, que fue llevada al cine con fortuna por Bill Condon con el título de Dioses y monstruos (Gods and Monsters, 1998). Ian McKellen da vida a un Whale en el ocaso de su vida, atraído por un joven y apuesto jardinero (Brendan Fraser) a quien cuenta sus experiencias en el Hollywood de los años treinta, la época en que rodó Frankenstein con Boris Karloff. Una evocadora historia en la que resuena con fuerza el eco del relato de Shelley y sus inmortales personajes.
Noticias relacionadas
1981, el año de los obreros deprimidos, veteranos mutilados y policías corruptos
En la cartelera de 1981 se pudo ver El Príncipe de la ciudad, El camino de Cutter, Fuego en el cuerpo y Ladrón. Cuatro películas en un solo año que tenían los mismos temas en común: una sociedad con el trabajo degradado tras las crisis del petróleo, policía corrupta campando por sus respetos y gente que intenta salir adelante delinquiendo que justifica sus actos con razonamientos éticos: se puede ser injusto con el injusto