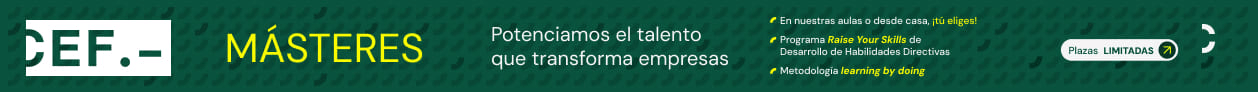LA LIBRERÍA
A 'La guerra del lobo' con Javier Pérez de Albéniz y Capitán Swing

 Lobo ibérico. Foto: EFE
Lobo ibérico. Foto: EFEAnimal temido por el ser humano desde tiempos ancestrales, protagonista de todo tipo de leyendas, mitos y supersticiones, el lobo se encuentra ahora en medio de una batalla que se libra en clave humana
VALÈNCIA. Se dice que en la comarca de Cabrera, al suroeste de la provincia de León, hay quien cree todavía que si un pastor ve lobos, debe evitar durante algún tiempo mirar a mujeres embarazadas y a niños pequeños, ya que puede transmitirles un perverso hechizo llamado llobadio; en Castilla ha perdurado una superstición hasta hace poco que aseguraba que mirar a los ojos a uno de estos animales puede causar ceguera, y también que soñar con ellos es motivo de infortunio. En Galicia, tierra de lobos y de lobishomes -al menos en el plano mitológico-, se aseguraba que los lobos ejercían una influencia maligna en los seres humanos, que con una mirada podía obstruir una escopeta, que solo comen la parte izquierda de sus víctimas porque esta corresponde al demonio, y que son criaturas malévolas por naturaleza. De Galicia sin ir más lejos era originario Manuel Blanco Romasanta, “el licántropo de Allariz”, quien juzgado por el asesinato de trece personas, afirmó ante el tribunal ser víctima de un mal que le hacía convertirse en lobo las noches de luna llena: “La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto, me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué tres veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve cinco días merodeando con los otros dos, hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez. Los otros dos lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos, se cambiaron a forma humana. Eran dos valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro don Genaro. Y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre”.
Pese a la terrible fama que aún arrastra en pleno siglo XXI, el Canis lupus signatus o lobo ibérico, es tan malévolo y sanguinario como cualquier otro animal que no sea el ser humano; es decir, nada. Los lobos -al igual que los caballos, los toros, las ardillas o cualquier representante del reino Animalia- no son ni nobles, ni crueles ni traicioneros. Solo son seres vivos tratando de sobrevivir en un mundo que encoge por nuestra invasiva presencia, y no tienen otro modo de hacerlo que atendiendo a su condición de depredadores en lo alto de la cadena trófica, lo cual ha hecho que nuestra especie los haya exterminado sin piedad; antaño por constituir un peligro real para el ser humano, y posteriormente, por ser una molestia o un bonito trofeo cinegético. En España el debate entorno al lobo se ha recrudecido recientemente a causa del -tímido- crecimiento de sus poblaciones, originado por las políticas de conservación que se han venido llevando a cabo en las últimas décadas con mayor o menor suerte y respeto, de tal manera que ahora mismo hay lobos en Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, territorios donde siempre resistieron, pero también en Madrid o Guadalajara, o en ciertas provincias de las comunidades autónomas anteriormente citadas que sin embargo no los habían visto en mucho tiempo, como Salamanca o Ávila. Con trescientas manadas, nuestro país cuenta con el mayor número de lobos de la Europa occidental.

No hace falta calcular demasiado para entender que estamos a años luz de los números de Canadá, con cuarenta mil lobos, o de Estados Unidos, donde el asombroso impacto en el ecosistema de Yellowstone tras su recuperación ha obligado a revisar muchas teorías, teniendo en cuenta que su exitosa reintroducción ha modificado incluso el trazado de los ríos. Bien es cierto que solo Yellowstone ya tiene el mismo tamaño que Asturias, por lo que pueden permitirse confinar allí a gran parte de los lobos del país, que pueden campar a sus anchas sin toparse con demasiadas personas. En España, por contra, el lobo y el ser humano están obligados a coexistir, lo cual mantiene viva la llama de lo que el periodista Javier Pérez de Albéniz ha tenido a bien llamar La guerra del lobo en el libro que ha publicado la editorial Capitán Swing. A caballo entre una crónica en primera persona de sus experiencias como naturalista en la finca ganadera de su suegra y reportaje, este nuevo exponente de la corriente literaria del nature writing que tan bien se está trabajando en todo el mundo, trata de ofrecer una panorámica lo más amplia posible sobre un conflicto muy polarizado en el que participan ganaderos, conservacionistas, ecologistas, ecólogos, ambientalistas, políticos y cazadores, sin ser estas categorías necesariamente excluyentes. Encontrar soluciones que satisfagan a unos y a otros ya no es que sea complejo, es que por el momento parece totalmente imposible.
El núcleo de todo el problema son los animales que los lobos matan en los terrenos donde se pone en práctica la ganadería extensiva: con una población menguante de sus presas tradicionales, no tienen más remedio que cazar en los rebaños, causando un daño considerable, aunque aquí, como suele ocurrir en estos casos, bailen las cifras. Como bien expone Albéniz, esta situación atrae los intereses no solo de los afectados, sino también de quienes han hecho de la protección del lobo en concreto su bandera y de quienes siguen contemplándolo como una presa, existiendo entre estos últimos posturas bien distintas: hay quien sostiene que el control de la población es beneficioso para el medio ambiente, y quien no busca justificación teórica alguna para poder dispararles. Tampoco hay consenso entre quienes persiguen su protección. A este cóctel de posturas enfrentadas hay que añadirle el ingrediente de las distintas interpretaciones legales, locales, nacionales y comunitarias, en muchas ocasiones condicionadas por presiones evidentes, como la bien conocida afición a la caza de muchos de nuestros representantes políticos o la necesidad de mantener contentos a los votantes de cada uno. Y ni siquiera este resumen logra abarcar el espectro completo del problema, algo que sí consigue el libro: muchos vecinos del lobo, incluso sufriendo en carnes de sus animales la alimentación del depredador, abogan por protegerlos, como es el caso de los habitantes de la zamorana sierra de la Culebra, el lugar con más lobos de toda la península ibérica, que han conseguido revitalizar la zona gracias al turismo ávido de la experiencia inigualable de ver al lobo en su hábitat.
El reverso tenebroso de esta convivencia lo ofrece Asturias, donde se están volviendo demasiado habituales las imágenes de cadáveres de lobos -a veces solo sus cabezas- colgadas en señales a la entrada de los pueblos, a modo de macabra advertencia no se sabe muy bien para quién. Como bien muestra el autor, no ayuda la postura de algunas asociaciones consagradas a la protección del lobo, que se cierran en banda ante la posibilidad de entender la problemática que padecen ganaderos que en muchas ocasiones, como es el caso de la familia política del autor de La guerra del lobo, han hecho de sus fincas auténticas reservas de la biodiversidad, ayudando a recuperar especies autóctonas vulnerables a la presencia de seres humanos sin conocimiento del entorno.
Queda mucho trabajo por hacer todavía hasta que el grito de “que viene el lobo”, lejos de inspirar temor, nos haga respirar con alivio ante la certeza de que la tierra en la que vivimos todavía conserva algo de su autenticidad primitiva, esa con la que ya soñamos tantos y tantas a diario desde nuestros hormigueros de cemento en la ciudad.
Noticias relacionadas
Deme Villena: "Los seres humanos somos diversos, pero no tan distintos como puede parecer"
María Elena Blay, la poesía, el manierismo y la herida
La Consentida edita el tercer poemario de la hispanoperuana, un volumen que contiene oscuras visiones brillantes y un número de versos inolvidables fuera de lo que es común