VALÈNCIA. No es un pulpo antropomorfo a escala titánica, porque eso sería demasiado fácil de imaginar y no te trastornaría hasta la muerte. No: esa caracterización simplona, de hecho, va justo en la dirección contraria de lo que pretendía el demiurgo que dio vida a todo ese panteón cósmico de divinidades tan malévolas como indecibles. Los Primigenios, desde el gran Cthulhu hasta Hastur el Destructor, el que camina en el viento y a quien no se debe nombrar, pasando por Nyarlathotep, el caos reptante; el amorfo, estúpido y babeante Azathoth, en el mismísimo centro de toda infinitud, o Yog-Sothoth, Todo en Uno y Uno en Todo, son, por definición, ajenos a nuestros marcos conceptuales, a las formas con las que convivimos e incluso a las dimensiones en las que existimos y que por tanto podemos comprender. Podemos aproximarnos a su poder a través de la perversión de congéneres como Abdul Alhazred, devorado por unos seres invisibles en la plaza del mercado de Damasco a plena luz del día, o de los efectos catastróficos del Necronomicón, el libro impío, sobre quienes han tratado de hacer uso de su poder inhumano, pero no entenderemos nada —y quizás mejor así— si creemos que el ser cuyo nombre se canta al grito de Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn! tiene el aspecto de las estatuillas que han querido representarlo, o es exactamente tal y como ha sido descrito entre balbuceos y llantos por quienes han podido atisbar su magnificencia y han vivido (a duras penas) para contarlo (con extrema dificultad). Cthulhu es un enorme monstruo pulpoide igual que una representación bidimensional sobre un papel de un hipercubo es un hipercubo. Lo que tenemos sobre el papel es lo más cerca que podemos estar de un objeto que habita más allá de nuestras dimensiones. Con Cthulhu es igual, así que basta de blasfemias propias del marketing: cuando la realidad se rasgue y asomen las criaturas que aguardan su momento al otro lado del espacio y el tiempo, no querrán verse en forma de peluche. O sí.
Lo que sí sabemos con certeza es que el profeta que anunció su advenimiento, el hombre que recogió sus hechos, que creó el testimonio de sus mitos, murió sin tener la menor idea de que un siglo después sus historias iban a ser la base —cuando no algo más— de un sinfín de producciones creativas de todo tipo. Lo ciclópeo y demencial está de moda: la ciencia nos ha puesto en la cara la verdad posimposible de los agujeros negros, del mundo cuántico y de la materia oscura, y hemos tenido que aceptar que vivimos en una isla de conocimiento mínimo en medio de una vastedad angustiosa e inimaginable, y más allá de nuestras capacidades. Esto es algo, precisamente, que ya intuyó y dejó escrito Howard Phillips Lovecraft, a quien Michel Houellebecq disecciona en un ensayo brillante, lucidísimo, que publica Anagrama con una introducción muy prescindible de Stephen King —por aquí lo queremos mucho, pero no da la talla— y con traducción de Encarna Castejón. En H. P. Lovecraft. Contra el mundo, contra la vida, el francés recorre la obra y figura del genio de Providence con rigor y honestidad, y desde la perspectiva de alguien a quien sus historias han marcado profundamente. ¿Quién era el hombre de cara alargada y mirada afable que supo condensar el espanto que sentimos ante el cosmos inabarcable? ¿Cómo era en el día a día ese caballero depresivo que pasó parte de su juventud enclaustrado en una vieja casa de Nueva Inglaterra, con pocos recursos y orgulloso hasta lo enfermizo de sus raíces anglosajonas? Merecíamos un retrato como este de Houellebecq. Lovecraft también lo merecía. Si vamos a hacer de él la clave de bóveda de tanta ficción, si vamos a seguir la senda del horror cósmico —y parece que vamos a hacerlo durante bastante tiempo—, si sus monstruos van a ser los nuevos zombies, omnipresentes hace unos años —ya lo son—, tenemos que saber bien de quién estamos hablando. Para que luego no haya sorpresas ni malos sentimientos. No es un autor cualquiera. Es uno de los mejores. Y era un racista neurótico y extremista, un hombrecillo acobardado por la normalidad de un mundo que apenas vio, y que cuando lo hizo, brevemente —una estancia de unos pocos años en Nueva York—, esto solo sirvió para asustarlo y radicalizarlo todavía más. Las cosas como son.
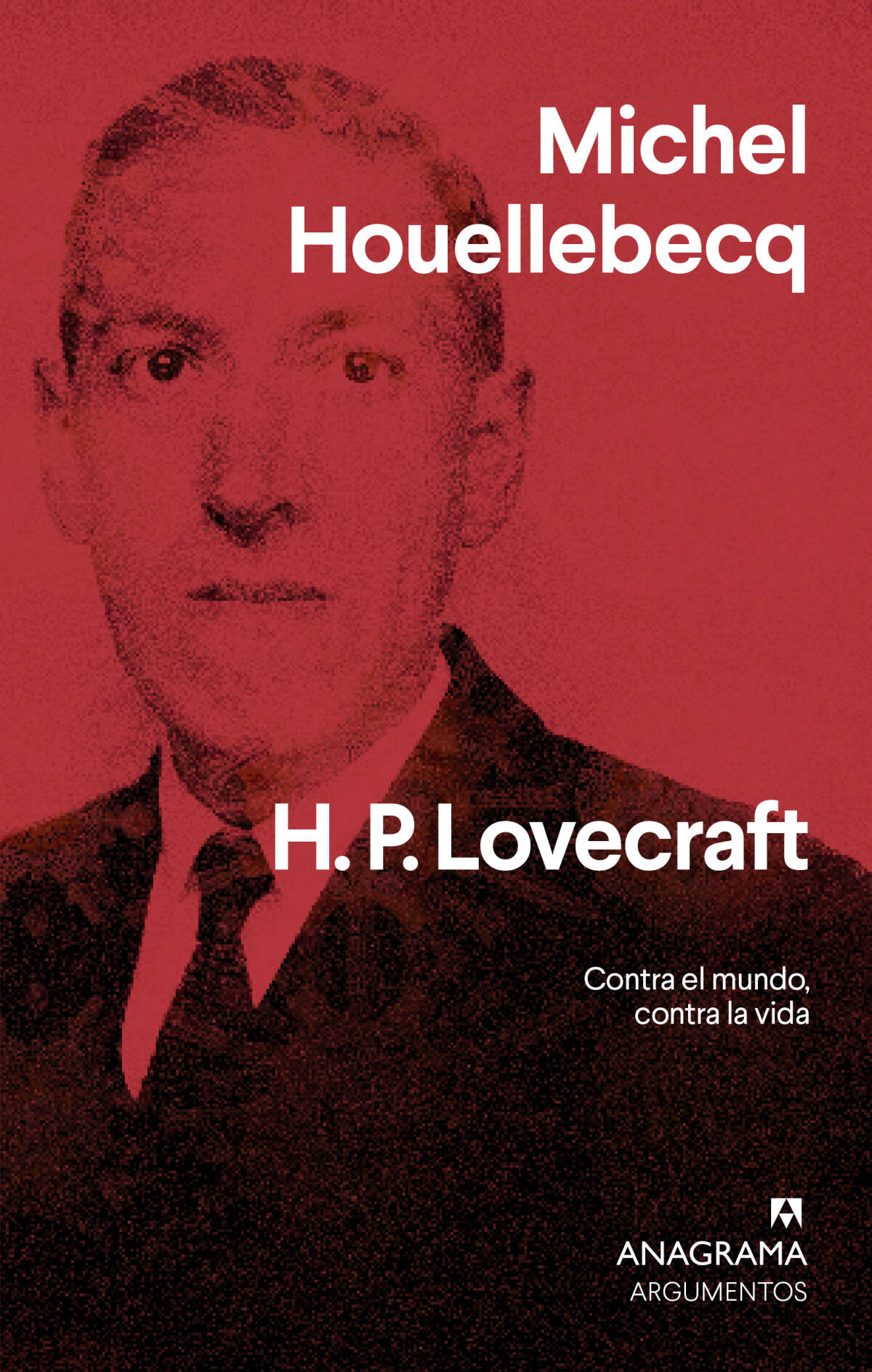
¿Se puede desligar la obra del autor? Sí. ¿Se puede convivir con normalidad con un autor que define una época de ficción global obviando su pensamiento? No. Además no se debe. Tenemos que hablar de Lovecraft, o se enquistará y nos perderemos en lo superficial. Todo el libro que le dedica Houellebecq es de una claridad excepcional, pero sobre todo, es la última parte sobre el odio racial en el que se ahogaba Lovecraft la de mayor peso y la que más aporta a la extensa bibliografía escrita sobre el de Providence: “Nueva York lo marca definitivamente. Su odio contra la «hibridación maloliente y amorfa» de esa Babilonia moderna, contra «el coloso extranjero, bastardo y contrahecho, que farfulla y grita con vulgaridad, carente de sueños, atrapado en sus límites», no deja de exacerbarse, en el transcurso del año 1925, hasta el delirio. Incluso podemos decir que una de las figuras fundamentales de su obra —la idea de una ciudad titánica y grandiosa, en cuyos cimientos pululan repugnantes criaturas de pesadilla— surge directamente de su experiencia en Nueva York”. En su delirio, ese al que se refiere Houellebecq, Lovecraft decía barbaridades de este calibre: “Las cosas orgánicas [se refiere a la gente] que rondaban por esa espantosa cloaca [Nueva York] no podrían calificarse de humanas, ni siquiera torturándose la imaginación. Eran monstruosos, nebulosos bosquejos del pitecántropo y la ameba, toscamente modelados en alguna arcilla hedionda y viscosa producto de la corrupción de la tierra. Reptaban y supuraban por las calles grasientas, entrando y saliendo por puertas y ventanas de una forma que recordaba a una invasión de gusanos, o a desagradables criaturas surgidas de las profundidades del mar. Esas cosas —o la sustancia degenerada en gelatinosa fermentación de la que estaban hechas— parecían rezumar, infiltrarse y fluir a través de las grietas abiertas de aquellas horribles casas, y pensé en una hilera de tinas ciclópeas y malsanas, llenas hasta el borde de ignominias gangrenosas, a punto de rebosar para inundar el mundo entero en un cataclismo leproso de podredumbre semilíquida. De esta pesadilla de infección malsana no conservo el recuerdo de ningún rostro vivo”.
Como señala Houllebecq, nadie puede negar que es un párrafo de Lovecraft: “¿Qué raza pudo provocar estos excesos? Ni el mismo está muy seguro; en algún lugar habla de «italo-semitas-mongoloides». Las realidades étnicas en juego tienden a desvanecerse; en cualquier caso, los aborrece a todos, y ya no está en condiciones de entrar en detalles”. Conocer este aspecto de Lovecraft da mucha pena, vergüenza y asco. Es estúpido, y ridículo. Y no es cuestión de que fuese otra época: Lovecraft ya era un dinosaurio para sus coetáneos en los años que tuvo que vivir. Una vida enemiga para sí mismo que acabó el diez de marzo de mil novecientos treinta y siete con un cáncer de intestino, y que a juicio de Houellebecq cumplió su misión poética en tanto en cuanto el autor transformó su asco por lo vivo en una hostilidad activa, que en última instancia fue la sustancia con la que modeló una obra que lo ha trascendido a él, y a su odio, y que paradójicamente, ha hecho feliz a millones de personas.





















