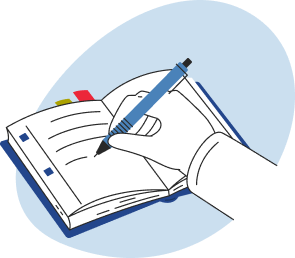VALÈNCIA. Dice el escritor Alberto Torres Blandina (Sagunto, 1976) que su última novela, Jávea, no es una autobiografía, sino un intento de análisis —mediante historias reales y, a menudo, personales— de una sociedad condicionada por el dinero. Contra todo pronóstico, la obra del columnista y profesor de literatura está ambientada en su Sagunto natal y no en el municipio que le da nombre. El paraíso costero es, en realidad, un sueño veraniego frustrado, la aspiración de aquel niño que, sin chalé en la playa ni casa en el pueblo, pasaba sus veranos en un barrio obrero con su bañera como piscina.
En la novela, Jávea es utilizada como concepto. ¿Qué simboliza?
Para ese niño, Jávea se convierte en una especie de utopía, de mito. Ese niño imagina todo el rato lo que está pasando allí, cómo el resto de niños se van, cómo tienen sus amigos y sus amores de verano mientras él se tiene que quedar en casa, aguantando el sol en un barrio de las afueras de Sagunto. Durante toda la novela, Jávea es el sueño aspiracional de querer ascender a otra clase social. Elijo Jávea porque un día estaba comiendo con diferentes escritores valencianos y más de la mitad tenían un apartamento allí o en Dénia, pero casi todos en Jávea. A partir de ahí, empecé a pensar en la novela, en cuáles son las oportunidades para los que han nacido en barrios bajos, en una familia de clase obrera. Yo soy el primero de mi familia que tiene el graduado escolar. En general, en el mundo de los artistas no ocurre esto, por lo que empecé a creer que para ser artista tienes que tener un colchón. Todo surge de esos apartamentos en Jávea que tenían y tienen casi todos los artistas que conozco.
“Para mí, las novelas son como una investigación; las utilizo para responder a unas preguntas. En esta, la pregunta era ‘cómo el dinero nos configura’”
La obra, por tanto, es una crítica social que emana de la propia experiencia personal.
Sí, totalmente. Mi vida no tenía nada que ver con las suyas. Ellos iban a sus piscinas y yo estaba en mi bañera. Es a partir de ese “rencor social” —no sé si llamarlo así— desde donde el niño empieza a imaginar cómo es la vida de todos los futuros artistas. Hay mucho de crítica, pero más que nada es un intento de analizar qué condiciones tienen que darse para que nos convirtamos en una cosa o en otra, y cómo mi caso no es tan normal. Para mí, las novelas son como una investigación; las utilizo para responder a unas preguntas. En esta, la pregunta era “cómo el dinero nos configura”. Yo hablo mucho del mundo del arte porque es el que más conozco, pero no es solo eso. Lo de dar la vuelta al mundo pidiendo en los semáforos es una cosa pijísima. A mí no se me hubiera ocurrido hacerlo. Mis padres no tenían dinero para que yo volviera como el hijo pródigo a casa, porque no había nada que ofrecerme cuando regresara. Era yo el que tenía que estudiar una oposición o buscar un trabajo con el que mantenerme.
¿Cómo has indagado en todo ese pasado?
He investigado mucho. Mi madre, sobre todo, ha estado contándome un montón de cosas. Por el lado de mi abuela, por ejemplo, eran todos hermanos menos ella. Todos se hicieron comerciantes y ascendieron, pero mi abuela, que era la mujer, fue la que se quedó cuidando a su madre. Yo lo planteaba desde un punto de vista feminista; obviamente, ella no lo vivió así. He tenido muchas conversaciones con mi madre hablando de esto e intentando ver quiénes somos a partir de ello. Pero no solo he preguntado a mi familia, también a los amigos que tienen casa en Jávea y que me decían que no era como yo la pintaba, por lo que también hay una crítica a una Jávea idealizada. A partir de esas anécdotas, he intentado responder a cómo cada uno ha ido saliendo de su pasado.
Escribía Eduardo Almiñana, de Culturplaza, que “el libro, bien pensado, es un poema a la rabignación”, a esa mezcla de rabia e indignación que caracteriza a la clase trabajadora. ¿Lo suscribes?
Me hace mucha gracia que, de repente, hayan salido muchas novelas que tienen que ver con esto; novelas de los que venimos de la clase obrera intentando indagar en ella. Por una parte, con cierto orgullo de clase por poder decir: “A mí nadie me ha regalado nada”. Por otra, pensando: “Ojalá alguien me hubiera regalado algo”. Me he dado cuenta de que por mucho que ahora me comprara una casa en Jávea, me daría igual, porque ese niño ya no la tuvo. La novela habla de toda esa complejidad: por un lado, la rabia; por otro, el hecho de haber querido que te lo dieran todo más mascado.
La novela se presentará en Alicante el 27 de febrero (Librería 80 mundos, 12:30 h).Dices en la sinopsis del libro que “cada vez estás más convencido de que las novelas que parecen novelas son incapaces de llegar a ningún lugar interesante”. ¿Cuáles son esas novelas?
Desde pequeños, hemos aprendido a leer un tipo de novelas, que son las que empiezan con una especie de misterio o conflicto que se tiene que resolver al final. En ellas, vamos avanzando con causa-efecto, inicio y desenlace, y creo que la realidad es mucho más compleja. Al final, hay determinadas cuestiones de las que, como escritor, quiero hablar, y una novela de detectives no me lo permite. Son las novelas clásicas que, además, se crearon en el siglo XIX. ¿Qué tendrá que ver el siglo XIX con el nuestro? Mi sensación es que el escritor tiene que inventarse modelos de novela si quiere llegar a lugares a los que la novela tradicional no llega. El problema es que el lector tiene que entenderlas bien. Creo que con Jávea he conseguido lo que hace muchos años llevaba buscando. Es una novela muy compleja pero que se lee rapidísimo.
“Tanto el dinero como el dolor me llevan a pensar que algo como sociedad está fallando”
¿A qué lugar, entonces, pretende llegar Jávea?
Jávea es un diálogo con el lector sobre determinados temas sociales que, sobre todo, tienen que ver con el dinero y con la felicidad. Por un lado, plantea cómo el dinero nos configura como personas y, por otro, por qué a veces no somos capaces de ser felices. Va todo muy unido, porque me doy cuenta de que, al final, el problema no deja de ser la sociedad capitalista. No se me ocurre ninguna sociedad mejor, pero creo que hay cosas que deberíamos empezar a replantearnos. Desde el momento en el que me doy cuenta de que todo el mundo de mi entorno va a terapia y que a la mitad de la gente que conozco ya no le hacen efecto las pastillas para dormir, veo que algo estamos haciendo mal como sociedad. Ahora, con Amazon, la gente está comprando sin parar. Ha llegado un momento en el que comprar es una droga natural que estamos utilizando como un medicamento. A mi alrededor, también ha habido gente que ha caído en las drogas, intentos de suicidio… Tanto el dinero como el dolor me llevan a pensar que algo como sociedad está fallando.

Tus libros suelen ser libros de reflexión y denuncia, pero ¿qué diferencia a Jávea de tus publicaciones anteriores?
“La novela va de gente que está intentando buscar salidas, pero no me he inventado nada”
Me he dado cuenta de que voy de tres en tres. Cuando empecé, hice tres novelas que fueron más comerciales: Cosas que nunca ocurrirían en Tokio (2009), Niños rociando gato con gasolina (2009) y Mapa desplegable del laberinto (2011). De hecho, se publicaron con editoriales grandes, fueron traducidas, ganaron premios… Cuando llegó el 15-M, necesité hacer una distopía. Me pasó a mí y a muchos escritores. De pronto, empezamos a hacer novelas tipo Black Mirror. Ahora, me doy cuenta de que estoy en un momento casi de humillación [ríe]. Publiqué un poemario el año pasado que también es totalmente verdadero (Los cementerios vacíos) y, ahora, con Jávea, de nuevo hablo de mi vida, pero de cosas que muchas veces a las familias no les gusta airear. Mi abuela se intentó suicidar unas siete veces; se tiró del balcón, cayó sobre los tendederos y se torció un tobillo. Ese tipo de cosas, a mi madre no le ha hecho mucha gracia que las cuente, pero es que me servían mucho. La novela va de gente que está intentando buscar salidas, pero no me he inventado nada. Quería que todas las historias fueran reales.
Por tanto, ¿ha supuesto Jávea un cambio de registro en la escritura de Alberto Torres Blandina?
Sí, porque si lo otro era una distopía, casi ciencia ficción, con todo lo que está pasando, me di cuenta de que la ficción no tenía ningún sentido. Pones la tele y todo es ficción: asaltan el Capitolio, nieva en Madrid, estamos encerrados en casa con un virus mortal… La vida era [es] tan ficcional que tuve la necesidad de intentar que la novela fuera el lugar de la verdad absoluta, sin filtros, hasta la humillación si era preciso.
¿Crees que la pandemia está modificando o modificará la forma de hacer y concebir la literatura?
En mi caso, de alguna forma, no solo la pandemia, sino todos los acontecimientos y las fake news sí que me han hecho buscar algo que suene a verdad, sin demasiada hipocresía. En un principio, pensé que esto nos iba a hacer reflexionar, darnos cuenta de que estábamos muy equivocados, pero ahora ya no sé qué decir. Eso sí, no tengo ningunas ganas de leer nada sobre la pandemia y, como escritor, tampoco me apetece escribir sobre ella.