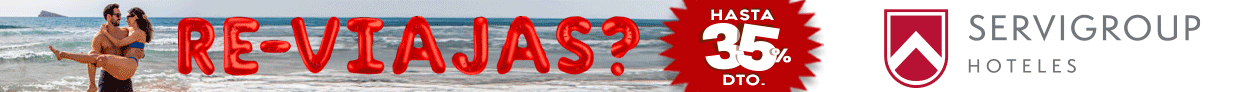CRÍTICA DE CINE
Snowden o la solución al 'quién vigila a los vigilantes'

 Fotogramas de 'Snowden'
Fotogramas de 'Snowden'VALENCIA. Lo primero que un espectador puede pensar nada más iniciarse los títulos de crédito de Snowden (Oliver Stone, 2016) es qué ha aportado a sus vidas la heroica gesta perpetrada por ese treintañero apocado física y socialmente, cerebrito a la legua y republicano (conservador) que decidió poner en un brete al país que tanto ama para salvar a su pueblo. Es, en efecto, una historia mesiánica, al estilo de las que gustan al director de Platoon, Nacido el cuatro de julio o Alejandro Magno pero que se enfrenta por lo que a él le compete a la compleja épica que cabe en la nada antivisual actividad que cabe en el día a día de un hacker.
Ese era el reto por parte de Stone frente a una historia que una primera remesa de inquietos pudo conocer gracias a la publicación primigenia del británico The Guardian, 'la seguida' de Washington Post y la definitiva entrevista -en aquellos días de junio de 2013- de Snowden en la CNN estadounidense. En esa horquilla de informaciones el mundo aguantó la respiración, ante una Adminsitración Obama sacudida por el acto de "deslealtad" y la orden internacional de "busca y captura" para uno de los principales 'mecánicos' del espionaje digital al que el 11-S proporcionó barra libre al poder militar. Si el reto era mejorar el relato sobre lo que el mundo ya comprendió durante aquellos días y se reveló desde el brillante relato documental de Citizenfour (Laura Poltras, 2014), el director de Wall Street, La historia no contada de Estados Unidos o Asesinos natos, no lo ha conseguido.
En cambio, el mérito de Stone en este caso se debe medir de puertas hacia dentro. El cineasta cuenta con el favor suficiente de la industria como para colocar esta historia en los cines de todo Estados Unidos. Snowden no es una película ni entre las diez mejores del amigo de Hugo Chavez y Fidel Castro (según ha contado también en el cine), sino la posibilidad de que muchos ciudadanos de aquel país, antagonista de la historia que se cuenta, tengan la posibilidad de empatizar con un compatriota que mutiló su vida personal por unos ideales que conectan a la sociedad de todo el mundo con la eterna idea de la corrupción.
El concepto de corrupción, ligado al poder inequívocamente, está detrás de este relato en el que un frustrado militar acaba derivando su inteligencia hacia los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Así consigue servir a su país, pero su capacidad por brillar y ejercer de desarrollador de algunos de los programas clave para la consulta de la intimidad de los ciudadanos de todo el mundo -en especial, de los propios estadounidenses-, arrepentirse al sentir las consecuencias en su entorno más próximo (Hollywood represents) y, finalmente, 'vender' al sistema de barras y estrellas y dejarlo en evidencia frente al mundo.
¿Y si Snowden es la respuesta platónica?
Si todo había cambiado con el 11-S, abriendo un derecho de pernada global con respecto al espionaje y recopilación de informaciones a través de las empresas tecnológicas que la película no elude mostrar (Apple, Microsoft, Facebook, AOL...), todo cambió con Edward Snowden de nuevo. Esa era la acción y, desde luego, sirvió para que al menos los países menos despiertos ante la situación, los europeos, revisaran la posibilidad de que los tentáculos de internet alimentaran sin barreras la capacidad de controlar la actividad de cientos o miles de millones de personas. Eso cambió, aunque es posible que no pocos espectadores sobrevivan a la idea por el a veces parco sentido cinematográfico de la película de Stone, que a buen seguro cumplirá con la citada virtud de abrir la historia todavía más al público global.

En este caso, en la ficción más relevante de Stone desde Un domingo cualquiera (1999), el director estadounidense ha logrado un frágil equilibrio con el frágil personaje del agente de la CIA. El trabajo de Joseph Gordon-Levitt se encuentra al límite del paroxismo cuando el ego parece supurar del protagonismo en la Historia al que se enfrenta Snowden. Es casi igual de frágil que la realización de los ataques epilépticos y según qué desarrollos por parte del desarrollador cuando se maneja con códigos y pantallas. Pero nada de esto tiene relevancia si finalmente el caso Snowden, convertido en icono pop y por tanto en tema de conversación allende la indiferencia, sirve para resolver esa pregunta que se formuló Platón en La República, el libro que posiblemente haya marcado cualquier civilización posterior.
El diálogo socrático de los tiempos trataba de resolver el enigma en el que se basa la corrupción: ¿quién vigila a los vigilantes? Platón sugería que lo importante era hacerles creer a estos que su valía para la sociedad era tal que, ellos mismos, sin más, se autoconvencerían de un papel excepcional para que el sistema funcionara. Los vigilantes, empoderados al fin y al cabo en esa estructura, se creerían lo que Platón llamó "una mentira piadosa", pues ni él mismo se creía que verdaderamente tuvieran la capacidad de ser incorruptibles. Sin embargo, cabe pensar: ¿y si Snowden representara finalmente la respuesta platónica? ¿Y si fuer ala piedra definitiva de que los vigilantes, conscientes de su poder y de la capacidad protectora casi individualizada, hubiera dado valor tantos siglos después a este conflicto de la naturaleza humana para dar sentido a la situación en pleno siglo XXI?
Y si Snowden no consuela la duda platónica, siempre nos quedará Watchmen (Alan Moore, 1986).