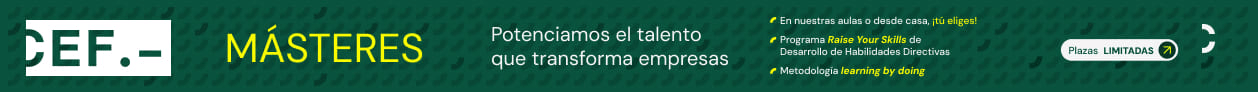la nave de los locos / OPINIÓN
Ser matador en Benidorm

En el centro histórico de Benidorm he descubierto al torero que puede salvar la fiesta. Cada día recibe las ovaciones de cientos de turistas. Es todo arrojo y pundonor, no como esos figurones ya consagrados que, con sus apaños, caprichos y vetos, llevan a la tauromaquia a un callejón sin salida
La plaza de la Cruz es la más concurrida de Benidorm. De ella nacen dos de las principales arterias de la ciudad: la alameda del alcalde Pedro Zaragoza Orts y el paseo de la Carretera, más conocido como la calle del Coño, que lleva a la playa de Poniente. La calle del Coño es muy comercial, casi tanto como la de Gambo. En las pasadas Navidades, la mitad de la ancianidad del continente europeo y de la Gran Bretaña la recorrió con o sin la ayuda de un bastón. Algunos se dejaron sus buenos euros comprando joyas, calzado, ropa y perfumes.
La plaza de la Cruz no se parece a la de las Ventas. Eso salta a la vista. Pero en las dos hay matadores que se juegan la vida en busca de la postrera gloria. Escribo con conocimiento de causa: estoy en la plaza de la Cruz, sentado en la terraza de una cafetería muy frecuentada por vejestorios. Soy uno de ellos. Delante de mí, a escasos metros, hay un hombre de entre cincuenta y sesenta años, bajo de estatura, poco agraciado de rostro, que gasta unas largas patillas pintadas con betún. Viste un traje de luces rosa con bordes dorados, y se tapa el ojo izquierdo con un parche, a semejanza del diestro Juan José Padilla. Este hombre se gana la vida lidiando a un torico, apenas perceptible a la vista, que me recuerda al que preside la plaza Mayor de Teruel.
Mientras bebo un café con leche observo cómo la gente se detiene ante el torerín y le hace fotografías con los móviles. Cuando alguien saca una moneda y la lanza sobre una montera tendida en el suelo, el diestro responde con una verónica de antología. Después, tieso como un palo, levanta el brazo derecho y saluda como si estuviese en la corrida grande de la Maestranza.
—¡Va por ustedes! Feliz año.
La plaza de la Cruz de Benidorm no se parece a la de las Ventas. Eso salta a la vista. Pero en las dos hay matadores que se juegan la vida en busca de la postrera gloria
El torito no se mueve, claro, porque es de plástico, como el que veíamos, hace muchos años, en la casa de la vecina del cuarto, encima del televisor y haciendo pareja con una gitana sevillana. ¡Así cualquiera hace una buena faena, sin peligro a la vista! Pero el peligro siempre llega cuando menos se lo espera, y tiene forma de un perrito que se acerca, ladrando, al torerito. Y este lo cita pero el animal no embiste. Su dueño lo convence, y el caniche, o lo que sea, se deja torear unos segundos, y nuestro héroe se luce ante un ser vivo. Al descubrirse para saludar al respetable, me doy cuenta de que está calvo. Me acerco, le doy cuarenta céntimos y compruebo que su montera está llena de monedas, de manera que el negocio de la tauromaquia, en contra de lo que se sostiene, tiene cuerda para rato. Yo también lo fotografío para tener un recuerdo de lo vivido, y el torerín me mira, ceñudo y muy digno, como si fuese a entrar a matar a un miura. Estoy por embestirle pero recuerdo que no me he bebido todo el café con leche y regreso a mi sitio.

A mi lado hay una pareja de señores mayores haciendo manitas, uno de ellos con el pelo muy tintado, casi tanto como el de Aznar. Mientras, el diestro mete tripa y se pone de puntillas cada vez que oye el tintineo de una moneda. Los que lo miran con simpatía son matrimonios de jubilados a los que les recordará sus años mozos, cuando vieron salir por la puerta grande a Curro Romero y a Paco Camino. Sin embargo, también observo a turistas que, nada más ver al matador, tratan de esquivarlo, como esos dos jóvenes cogidos de la mano, con pinta de ser votantes de Podemos o Compromís, que aprietan el paso y ponen cara de asco cuando oyen los aplausos de un corrillo de espectadores que gritan ¡olé! a cada lance de nuestro protagonista.
Los apaños y caprichos de las figuras
Creo que el futuro de la fiesta pasa, indefectiblemente, por figuras como las de este torerín. Sin duda pone más arrojo y coraje en sus faenas que la mayoría de los figurones consagrados que, con sus apaños, caprichos y vetos, están conduciendo a la fiesta a un callejón sin salida.
Con estas palabras doy por concluido mi artículo. Sólo me queda corregir la puntuación.
Entonces me llega una voz grave del centro de plaza.
—¡Eh, oiga! —resulta ser el torero el que parece dirigirse a mí.
—¿Es a mí? —le pregunto sorprendido.
—Sí, a usted. He visto que me ha mirado con malos ojos cuando me ha sacado unas fotos. Y antes lo he visto escribir. ¿No será usted un animalista de esos?
—Nada más lejos de la realidad, maestro —contesto para tranquilizarle—. Yo soy muy aficionado a la fiesta nacional. ¿Acaso no se me nota? — le doy la mano para que vea mi pulsera rojigualda.
El torerín tiene dudas sobre la sinceridad de mis palabras. Se queda pensativo por unos segundos y luego me sonríe. En ese momento observo que le faltan dos dientes.
—¿Qué le parece mi arte? —me pregunta.
—¡Soberbio, maestro, soberbio! —contesto.
Tras escucharme, el torerito regresa al albero, que en este caso es adoquín, agradecido por el comentario que un entendido le ha hecho sobre su arte.
Pago la consumición y bajo por la calle Gambo, entre niños que tiran de sus padres para subir en una atracción navideña. Atrás dejo al torerín con su público entregado. Lo volveré a ver al día siguiente y al otro y al otro, siempre por las mañanas. Ser matador en una plaza tan importante como la de Benidorm exige estar en buena forma, y para eso hay que cuidarse y descansar, sobre todo si se tiene cierta edad. El arte sólo nace en determinadas circunstancias. Aquí está este humilde cronista para dar testimonio de la grandeza de un pequeño hombre que, para esquivar las cornás del hambre y la pobreza, sale cada mañana de su casa, capote bajo el brazo, para realizar la faena más hermosa que jamás se haya visto en la plaza más concurrida de la ciudad de Benidorm.