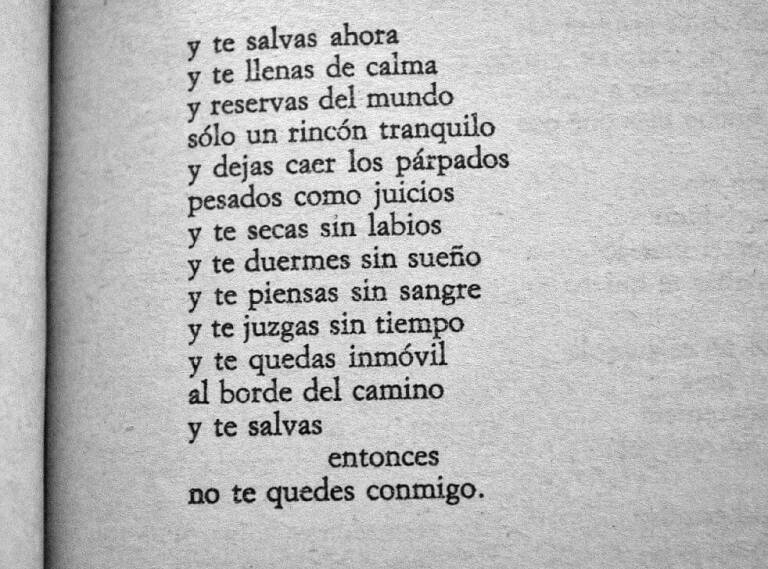MEMORIAS DE ANTICUARIO
El arte y sus clientes. Diseccionando al visitante de galerías y anticuarios

 Interior de una tienda de antigüedades
Interior de una tienda de antigüedadesVALÈNCIA. No hablaré en esta ocasión de los grandes (por millonarios) compradores de arte, más o menos mediáticos, más o menos sensibles, como el que se ha hecho con el “último Da Vinci”, un príncipe saudí de nombre larguísimo que cuando acabas de leer no recuerdas el principio, y que, al parecer, tiene intención de cederlo al recientemente inaugurado Louvre de Abu Dabi. Tampoco de aquellos otros que, una vez adquieren una, más cara que interesante obra de arte contemporáneo, seguidamente la depositan en una cámara acorazada en cualquier puerto franco de extremo oriente, movidos más por la especulación que por otra cosa. Tampoco toca hoy hablar de los grandes coleccionistas, conocidos por sus fabulosas adquisiciones y colecciones conformadas por la suma de una pasión auténtica y una enorme capacidad adquisitiva para poder hacerla realidad. En esta ocasión, es turno de los clientes de las galerías, tiendas de antigüedades a pie de calle y de los estudios de artistas. Aquellos que se patean sus ciudades, que se relamen ante los escaparates o que pelean hasta el último euro con el/la galerista. Los clientes que acaban convirtiéndose en amigos, que acaban sentándose en la trastienda y nos revelan asuntos personales, y que en muchos casos hacen grandes esfuerzos para poder llevarse ese pequeño trozo de belleza a sus casas, para convivir con él. En las profesiones relacionadas con el arte, ya sea antiguo o moderno, se hacen amistades duraderas entre profesionales y clientes, pues las conversaciones en torno al arte son interminables y no exentas de pasión. Al cliente se le comprende porque en muchas ocasiones eres uno de ellos, y por tanto situado al mismo lado de la barrera.
Sobre los clientes, fieles u ocasionales, los anticuarios, galeristas o artistas podrían escribir delicioso libro lleno de discretas anécdotas bajo pseudónimo. El cliente que se acerca al arte con mayor o menor frecuencia no podemos negar que tiene peculiaridades, muchas; una parte de su personalidad vive al margen de la realidad de todos los días. Tanto el cliente de arte moderno como de antigüedades comparten una constante: se preguntan permanentemente a sí mismos sobre su relación con lo artístico, con la estética. Mientras el cliente de antigüedades es más proclive a viajar al pasado, el de arte moderno a conecta con lo contemporáneo a través de un camino alternativo al de la no siempre-eufemísticamente- agradable actualidad. Es imposible trazar un retrato robot en plan hombre, heterosexual, católico, de clase media-alta: la relación con el arte es algo individual y suele trascender las modas y los estereotipos. El acercamiento al arte es un ejercicio de autoconocimiento.
Tipología ni mucho menos exhaustiva
Se acercan unos días en que muchos de estos clientes se dejan caer por las galerías, tiendas y estudios de artistas a la búsqueda de un regalo diferente: una obra significativa y evocadora, más allá del mainstream que representa la manida y cada vez menos sorprendente electrónica doméstica. La obra de un artista joven desconocido, o la de uno consagrado, una pieza sencilla, o algo más singular y valioso y para cuya adquisición va a tener que hacer un esfuerzo considerable. Existe una tipología de clientes extensa que daría para un libro, pero ya saben aquí hay que ser breves y concisos:
El cliente que “busca para otra persona”. El mundo de las antigüedades y del arte tiene todavía una asignatura pendiente a la hora de transmitir la idea de que una pieza irrepetible, una obra de arte moderno o antiguo es una posibilidad para regalar. Un regalo sin obsolescencia programada, más bien al contrario. El sector en sentido amplio no ha sabido comunicar de la mejor forma posible, como sí lo han hecho otros sectores, la potencialidad que tiene en este terreno. Aun así, hay quienes no se lo piensan y recurren al arte, al objeto antiguo, para obsequiar. Tengo un joven amigo que todavía no puede permitirse adquirir cosas para sí, pero sin embargo cada vez que tiene que hacer un regalo, lo tiene claro. Él me describe con disección de cirujano el tipo de persona o personas a la que va dirigido, así como la cantidad que se puede permitir y nos ponemos a buscar para no fallar.

El cliente coleccionista. Cierto es que el coleccionismo no es el que era. Aquel coleccionista que ya desde joven adquiría de forma compulsiva todo lo que encontraba de aquello que coleccionaba, aunque lo tuviera repetido. Casos rayanos en lo enfermizo: cajas bajo la cama repletas de azulejos, apliados en armarios y sótanos. Todavía existen algunos de aquellos que esperan la llamada del anticuario cuando “aparece” la pieza que llevan tiempo buscando o que llaman con puntualidad cada par de semanas. Cierto es que ahora los coleccionistas tienen a su disposición el vasto territorio de Internet para rastrear, por lo que se les ve menos callejeando y asomando la cabeza por la puerta con el clásico, “¿te ha entrado algo de lo mío?”
El que necesita un proceso de autoconvencimiento. El arte no es un bien de primera necesidad, aunque quien se rodea del mismo tiene un serio asidero para ser más feliz. Hay quienes lo ven claro, pero a su vez han de hacer un ejercicio de reivindicación de sí mismos para concluir que ese desembolso no es un capricho como cualquier otro, y más en estos tiempos de crisis. Aquel cliente que se autoproclama merecedor de aquello que quiere llevarse consigo a su casa previo desembolso: “Oye, me deslomo trabajando así que me merezco un capricho de vez en cuando”.
Dentro de este grupo suelen estar aquellos que llevan un a cabo un esfuerzo económico encomiable para adquirir la pieza objeto de deseo. Estos que la pagan en varias veces y que dejan a un lado otros gastos innecesarios tras haber sido golpeados ante la visión de algo en una vitrina o una pared, colgado, pero se ve poseído por una fuerza insuperable que le transmite una pieza o una obra de arte que ha divisado en una tienda o galería. Suelen alejarse con el paquete bajo el brazo renegando “es que es un vicio esto”, a lo que suelo “consolarle” diciéndole que “bien sabes que existen otros vicios mucho más desaconsejables”.

El cliente indeciso. No es el que simplemente el que se echa una pensada para decidirse. Hablo de casos especialmente llamativos con consecuencias, a veces, nefastas. Hay quienes compran de forma impulsiva sin pensárselo demasiado, pero en otros casos la compra es más meditada, digamos que esto sucede en la mayoría de las ocasiones. Luego existe un caso extremo en el que el cliente se toma “su tiempo”. Un tiempo que parece no tener fin y que da por hecho que el resto de la humanidad está esperando a que se decida, un tiempo que a veces se prolonga días, semanas, meses. Visita la galería en diversas ocasiones para comprobar que su pieza (y digo su pieza, porque ya la ha hecho suya mentalmente) sigue allí, a buen recaudo, para alivio suyo. Llega el día en que vuelve decidido, con paso firme, a adquirirla… y la pieza ya no está. En ocasiones está lejos, muy lejos. Se la llevó un par de días atrás uno de esos clientes impulsivos que no se lo pensó demasiado, o quizás otro que se lo pensó, pero menos tiempo que él, también podría ser que la comprase aquel que no dudó en regalarla a otra persona. El rostro del indeciso intenta disimular una especie de pueril decepción y rabieta que le recorre interiormente. Frases como “no pasa nada” (sí pasa, y lo sabes…), “Ya saldrá otra igual” (ya no volverá a salir, y lo sabes también…) a lo que tu contestas afirmativamente en un acto de empatía y compasión, aunque en un acto de sinceridad deberías contestarle “es difícil que tenga otro, por no decir imposible, aquí no llamamos a fábrica”. Es lo que tiene esto: en muchas ocasiones la pieza que se vende no tiene su gemela y si la tiene quizás ande a cientos de quilómetros. Los clientes excesivamente reflexivos son presa de los impulsivos.

La posventa
Cada profesión tiene una forma particular de llevar eso que hoy en día se llama el feedback. La mejor opinión posible que uno recibe, en este caso, es un mensaje o una foto con el óleo, la escultura o aquel objeto que compró, tal como queda en su nuevo espacio, con el marco que le puso, o cómo quedó una vez pasó por el taller de restauración. Es esa pequeña felicidad compartida, reservada, tranquila, sin aspavientos de quien disfruta en la intimidad de esa pequeña pieza, obra de arte, que ha entrado en su casa, en su vida, en su mundo.

 La entendida en pintura. David Scott Evans (1887)
La entendida en pintura. David Scott Evans (1887)