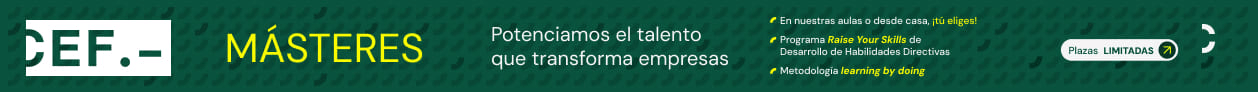LA LIBRERÍA
'Buscavidas', de Jim Tully: recuerdos de un vagabundo antes de la Generación Beat

 : Jim Tully. Foto: MARK DAWIDZIACK
: Jim Tully. Foto: MARK DAWIDZIACKAntes de que los beatniks recorriesen Estados Unidos acumulando experiencias que luego los consagrarían como escritores, otros vagabundos hicieron suyo un país que los amaba y odiaba por igual
VALÈNCIA. Quien más y quien menos ha fantaseado alguna vez con la posibilidad de dejarlo todo atrás, echarse unas pocas pertenencias indispensables a la espalda y partir en busca de una vida errante, libre y sin ataduras. Este planteamiento ha sido un sueño recurrente que ha acompañado a seres humanos de todas las épocas: de hecho, algunas de las mayores aventuras de nuestra especie han venido precedidas de la intención de abandonar la rutina en busca de algo nuevo, sin ningún objetivo preciso: expediciones, travesías o descubrimientos de gran calado han sido consecuencia de algo tan fácil de comprender como el aburrimiento, pero no del aburrimiento momentáneo -ese que ahora nos invade en cuanto cesamos brevemente en nuestra actividad frenética-, sino del aburrimiento existencial oleoso y asfixiante que se cierne sobre quien ve cómo su vida se consume en un contexto que detesta y que no le aporta nada, ni lo más mínimo. El aburrimiento que aplasta y que convierte el segundero de un reloj en una tortura infinita, el calendario como crónica anticipada de una condena. En nuestras sociedades hiperestimuladas es difícil encontrar este tipo de alquitrán emocional -aunque no imposible-: el aburrimiento ha dado paso a otros males, como el estrés. Y para el estrés, la solución suele ser la contraria. En lugar de ponerse en movimiento, frenar.
También cabe preguntarse si es posible ahora lanzarse a la carretera y convertirse en vagabundo a la manera en que se hacía en el siglo pasado y en el anterior: el mundo es, por lo menos, tan desconfiado como antes, pero somos muchos más, existe una mayor vigilancia, y el espacio para los errantes, el margen de maniobra para el trotamundos, se ha reducido drásticamente. Porque viajar de mochilero no se parece ni un poco a ser un auténtico vagabundo. Ni siquiera los beatniks, célebres por sus aventuras en las carreteras de su enorme país, emularon a los vagabundos que los antecedieron. Hay mucho de leyenda en sus historias. Sin salir de Estados Unidos, donde ya nos quedaremos hasta el final del artículo, quienes mejor encarnaron la esencia del vagabundo por elección propia fuesen precursores como Zebulon el trampero, del que hablamos por aquí la semana pasada, hombres y mujeres que buscaron fortuna allá donde se corría la voz que podía haber algo que rascar, ya fuesen pieles, madera u oro, y en mayor medida, personajes como Jim Tully, autor de Buscavidas. Recuerdos de un vagabundo (Jus Ediciones, 2017), libro que hoy nos ocupa. Tully, de sangre irlandesa pero nacido en Ohio en mil ochocientos ochenta y seis, no tuvo una vida sencilla. Antes de convertirse en un escritor no todo lo recordado que merecería en la actualidad, hizo todo lo que estuvo en su mano hacer para ganarse el pan.
 Huérfano de madre a una edad bien temprana, tuvo que aprender a desenvolverse en el mundo de los adultos siendo poco más que un niño; de esta primera etapa de madurez incipiente provienen las experiencias que recordadas de memoria con posterioridad, configuran este libro sobre su vida itinerante, años de nomadismo repletos de descubrimientos, aprendizajes, y por supuesto, de dificultades. Porque si bien el sueño de soltar amarras y dedicarse a sobrevivir por los caminos que uno vaya transitando puede resultar atractivo, la realidad no es tan amable, y el panorama que se encuentra un vagabundo puede llegar a ser hostil, cuando no letal. Jim, el alter ego de Jim Tully en Buscavidas, es un joven que abandona su pueblo natal motivado por la falta de oportunidades y por las historias que ha escuchado de boca de quienes ya han probado suerte viajando de polizón en los trenes que atraviesan el país. Alentado por el furor juvenil y por las fantásticas e ingenuas expectativas que solo un adolescente o un postadolescente pueden construir, decide marcharse con lo puesto sin despedirse siquiera de la familia que le queda. Así, sin ninguna idea acerca de los códigos que rigen el día a día de los desaliñados peregrinos que ocupan los vagones de los ferrocarriles, emprende su particular odisea, deseando volver algún día para demostrar que no es el hijo sin futuro de un peón irlandés borracho, que su dinastía no está condenada desde el nacimiento a pasar sin pena ni gloria, que con un poco de suerte, puede llegar a prosperar y tomar así del devenir lo que es suyo por justicia.
Huérfano de madre a una edad bien temprana, tuvo que aprender a desenvolverse en el mundo de los adultos siendo poco más que un niño; de esta primera etapa de madurez incipiente provienen las experiencias que recordadas de memoria con posterioridad, configuran este libro sobre su vida itinerante, años de nomadismo repletos de descubrimientos, aprendizajes, y por supuesto, de dificultades. Porque si bien el sueño de soltar amarras y dedicarse a sobrevivir por los caminos que uno vaya transitando puede resultar atractivo, la realidad no es tan amable, y el panorama que se encuentra un vagabundo puede llegar a ser hostil, cuando no letal. Jim, el alter ego de Jim Tully en Buscavidas, es un joven que abandona su pueblo natal motivado por la falta de oportunidades y por las historias que ha escuchado de boca de quienes ya han probado suerte viajando de polizón en los trenes que atraviesan el país. Alentado por el furor juvenil y por las fantásticas e ingenuas expectativas que solo un adolescente o un postadolescente pueden construir, decide marcharse con lo puesto sin despedirse siquiera de la familia que le queda. Así, sin ninguna idea acerca de los códigos que rigen el día a día de los desaliñados peregrinos que ocupan los vagones de los ferrocarriles, emprende su particular odisea, deseando volver algún día para demostrar que no es el hijo sin futuro de un peón irlandés borracho, que su dinastía no está condenada desde el nacimiento a pasar sin pena ni gloria, que con un poco de suerte, puede llegar a prosperar y tomar así del devenir lo que es suyo por justicia.
Sin embargo, pronto descubrirá que la justicia brilla por su ausencia en la mayoría de estaciones en las que se apea, que las fuerzas de la ley no tienen en consideración a quienes han optado por marginarse voluntariamente del sistema; los outsiders son reprimidos, esposados, humillados y encarcelados por la simple razón de salirse del plan establecido. Sus aventuras le llevarán a trabajar en el mundo del espectáculo, en el circo o en una granja, pero también a dar con sus huesos en prisión o en un hogar para indigentes de aspecto lúgubre, a ver morir a un compañero olvidado por todos en un camastro de mala muerte, o a un hombre en una hoguera improvisada por una turba racista de esas que se organizaban con demasiada frecuencia en el Estados Unidos de principios del siglo pasado. Como vagabundo, Jim vivió muy de cerca las miserias de la existencia humana, y si supo extraer de ellas algo digno de ser narrado, fue porque como él decía, sabía encontrar la belleza del canto de un pájaro entre tanta inmundicia, pobreza y dolor.
La historia de Estados Unidos cuenta con un gran número de vagabundos célebres; de alguna manera, el país norteamericano mantiene una relación de amor-odio con ellos desde sus orígenes. Tan pronto encumbra a dos jóvenes pícaros en busca de aventuras, como no transige con los forasteros que llegan a sus comunidades; puede tanto hacer de la supervivencia un valor fundamental de la patria, como encerrar a quien se atreva a vulnerar la norma intentándolo. Su literatura tiene en su haber numerosos ejemplos de esta ambivalencia: Nada que esperar, de Tom Kromer, mostraba la realidad sin edulcorar de la vida vagabunda, mientras que En la carretera o Los vagabundos del Dharma de Jack Kerouac hicieron de ella una alternativa seductora y atractiva. Buscavidas, de Jim Tully, se encuentra en un punto intermedio entre ambas perspectivas: la suya es la crónica de alguien que recuerda desde un presente mejor.
Noticias relacionadas
Deme Villena: "Los seres humanos somos diversos, pero no tan distintos como puede parecer"
María Elena Blay, la poesía, el manierismo y la herida
La Consentida edita el tercer poemario de la hispanoperuana, un volumen que contiene oscuras visiones brillantes y un número de versos inolvidables fuera de lo que es común