LA LIBRERÍA
La causa emocional de los rebeldes valencianos de los setenta
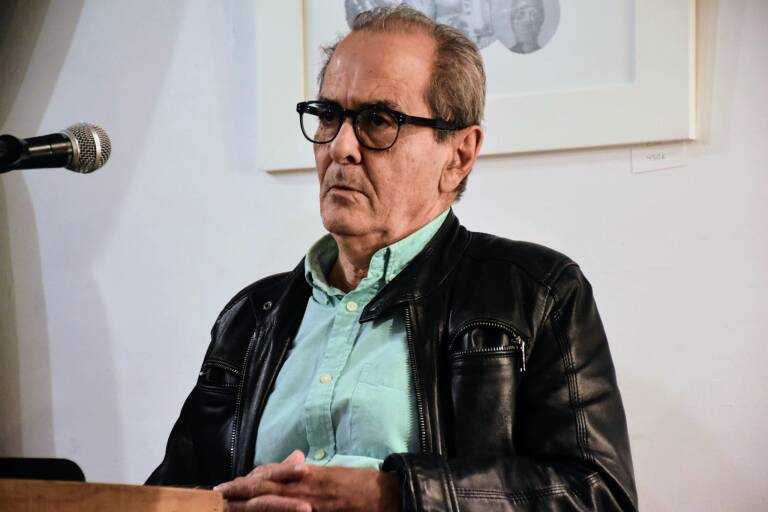
Abelardo Muñoz reconstruye la memoria de Valencia con esta crónica de los setenta de la destrucción de la ingenuidad y la pérdida atroz de los amigos
VALÈNCIA. Hay un tiempo durante el cual no se mueren los amigos, o si se quiere, un tiempo en que nadie se muere y los amigos ni siquiera se pierden o desaparecen. Los años más felices no son por fuerza los que comprende la niñez —o son los años los que la comprenden a ella—, pero sí suelen ser aquellos en los que somos más ignorantes y atrevidos. Ya se sabe que la ignorancia es muy valiente. Esta idea puede extrapolarse, escalarse, y así, el sujeto pasa de persona a sociedad o país. La ignorancia a la que nos referimos, eso sí, es diferente. Un adolescente cree que sabe mucho de la vida porque ignora lo muchísimo que ignora. Una sociedad también puede vivir de espaldas a lo que ignora y, anestesiada, sentir que es feliz. ¿Es eso felicidad?
¿El conformismo puede ser felicidad? La cuestión no es en absoluto sencilla. Lo de las pastillas de Neo y Morfeo, la roja para caer por la madriguera del conejo blanco hasta la inmunda realidad, la azul para comerse un delicioso filete como Cifra, el gran pragmático de la película, cuya previsible muerte nos privó de la infinitamente mejor posibilidad de saber que se ha reintegrado en la matriz y que una vez cumplida la misión del Elegido no tendría sentido buscarlo y castigarlo, ya no tendría culpa de nada, porque su mente ha sido antes reseteada, y no sería Cifra, sino otra persona, ignorante pero feliz, que habría logrado, como por obra de un milagro, lo que todos hemos siempre soñado en mayor o menos medida, con más o menos frecuencia: volver a los años felices de la mala calibración de las consecuencias de nuestros actos y de los horizontes inmediatos, el retorno al jardín del Edén de la memoria, ubicado en un pasado mítico como solo puede serlo el recuerdo.
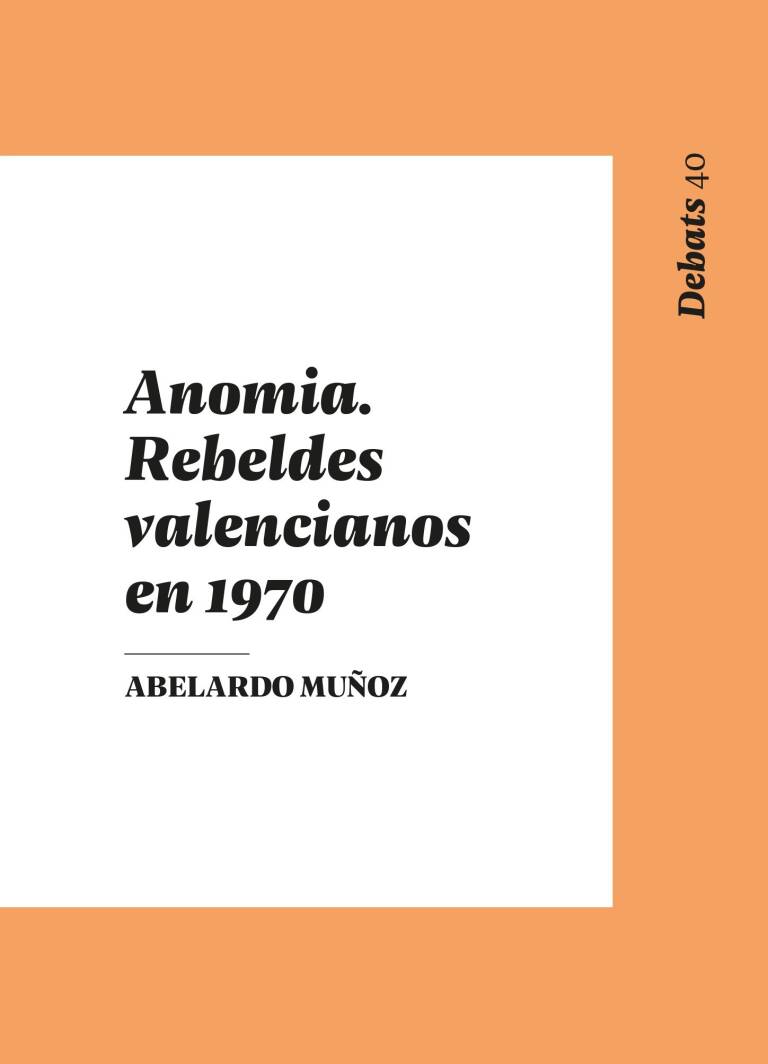
Abelardo Muñoz contempla su escritorio y piensa. Recorre las postales en la pared, evoca los fantasmas familiares que se superponen a la realidad de la habitación, evanescentes, y de pronto se esfuman, o acaso aún permanecen allí, pero muy tenues, hasta volver a ser imperceptibles. Está introduciéndonos en su último libro: Anomia. Rebeldes valencianos en 1970, publicado en el número cuarenta de la colección Debats de Institució Alfons el Magnànim: la escena es muy poderosa, el escritor envuelto por el todo metafórico de la gran mesa, como un ángel literario en la paz de la sabiduría. Se dispone a narrar la historia que leeremos a continuación, ya convertida en el objeto que tenemos en las manos: un agujero de gusano plegando el espacio-tiempo, y una escritura brillante, el mejor Abelardo quizás hasta la fecha, uno que dice esto: “La foto de unas montañas del valle del Draa, en Marruecos.
Una imagen en colores sepia de las hermosas madonas de Leonardo. Preciosas mujeres cuidando a rollizos niños. Son los apuntes de Da Vinci; también hay una reproducción en suaves tonos siena de su famoso autorretrato. La lúcida y luminosa gravedad de la vejez. La pura representación del escepticismo: quien añade ciencia, añade dolor; el gran italiano en tiempos de su ocaso irremediable, al borde de la eternidad. Ese dibujo inspira al escritor. Le hace escapar del temor a la muerte. Evocaciones de un pasado que se aleja”. Esta es la visión de alguien lleno de lucidez, en ese estado de gracia en que el artificio se ha desprendido del todo y solo queda la verdad, la pureza, la auténtica beatitud que perseguían los beatniks más allá de la leyenda y las modas. Abelardo echa la vista atrás y encuentra la pista inconcebible de la cuarta dimensión, vuelve la vista al ahora y hay un escritorio, y adelante están los días y en los días está él, que ya es decir.
De los tiempos grises a las decepciones pasando por las euforias. Y un prólogo y un epílogo que contienen a los amigos que se quedaron por el camino y a los crímenes que se los llevaron: Edi la Bola, Antonio Maenza, fascistas asesinos o la vida implacable, preguntas y la anomia que no cesa, la desorganización y la soledad del individuo atrapado en la incongruencia de las normas sociales al borde ahora de nuevo de un holocausto nuclear que a sabiendas de lo frágil de nuestra capacidad para manejarnos en la existencia, ya no parece una posibilidad tan remota como solo diez años atrás. El pasado, efectivamente, se aleja en la misma vía en que el futuro llega, y no se sabe, desde nuestro vagón del presente, si todo sucede a la misma velocidad o en ocasiones uno pone más millas de por medio respecto al otro, o este acelera y se acerca con peligro.
“La Lennon me contó hace poco que uno de los personajes esenciales en la tragedia lorquiana del suicidio del maître du plaisir, la Bola, negó tres veces conocer a Hervás y con cara asustada le sugirió que lo estaba confundiendo con otro; y ese hombre, que ahora es sexagenario, como el que esto escribe, fue amigo mío y de Eduardo, y disfrutó de nuestras correrías del siglo pasado. Ahora lo niega, y es todo un síntoma de lo que pasó. Yo nunca estuve allí. Soy otro”. No solo huye el pasado, también huimos nosotros de él. Vamos dando forma a nuevas versiones de nosotros mismos en sucesivas capas de corrección, un golem sobre otro golem, relatos que se escriben sobre relatos en el palimpsesto de autoficción que es irremediablemente la memoria. Pero la madera resiste más que la piel y lo que esconde, y así, el escritor Abelardo Muñoz, en ese momento de su novela vital en que uno puede reconciliarse consigo mismo y valorar los éxitos y aceptar las derrotas, mira a su alrededor y ahí sigue el escritorio, su pesada y robusta máquina del tiempo dispuesta con todo lo necesario —luces retrofuturistas parpadeando, palancas que accionan los ojos, motores musicales en ignición— para desdibujar ayer, hoy y mañana en un vórtice destino a trascender.


