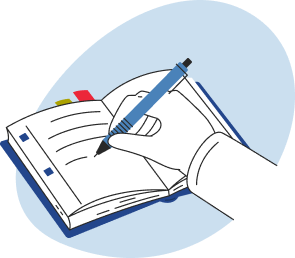VALÈNCIA. Ahí está. Implacable. Insaciable. Siempre atento, siempre en movimiento. El paso del tiempo nos envuelve, impregna nuestras ojeras y nuestras espaldas. Nos libra de algunas preocupaciones y nos carga con otras. Resuelve ciertos interrogantes y plantea algunos nuevos. Impone pérdidas, certezas y aprendizajes. Y, sobre todo, resulta inevitable, pues la única alternativa a cumplir años es dejar de cumplirlos (una propuesta nada apetecible, la verdad). Y dado que estamos atravesados por ficciones, qué mejor que recurrir a ellas cuando el runrún del envejecimiento nos acecha. Cuando las dudas sobre lo que la vida nos tiene preparado asoman las zarpas en la almohada.
Para Nuria Castellote, técnica de La Filmoteca, la cinematografía refleja el envejecimiento: “poco y con sesgos. Las representaciones son fruto y causa del edadismo. Es curioso que en un mundo cada vez más envejecido, y donde las grandes ‘consumidoras’ de cultura son mujeres mayores, sus experiencias sean las más ignoradas”. Una perspectiva compartida por el periodista y escritor Enrique Aparicio: “cuando la vejez aparece en escena casi siempre es para contraponerla a la juventud de otros personajes. En el cine, especialmente, los viejos casi siempre representan una personificación de valores (tradición, arraigo familiar, costumbres populares) y no suelen ser elementos complejos”.
Por otra parte, Castellote incide en el sesgo de género que atraviesan esos relatos. Y lo hace apoyándose en Susan Sontag y el ‘doble estándar del envejecimiento’: “los hombres maduran, las mujeres envejecen. Por ello en el cine mainstream de género encontramos héroes maduros protagonizando aventuras. Aunque empieza a cambiar, las mujeres mayores han sido representadas tradicionalmente como seres excéntricos, ya sean entrañables (Arsénico por compasión) o brujas patéticas (El crepúsculo de los dioses, ¿Qué fue de Baby Jane?)”.
También de una dualidad (en este caso temática) habla Lluís Campello, integrante del pódcast Cinestèsia: “parece que a los mayores solo hay dos modos fílmicos de observarlos: la proximidad con la muerte o el relato enternecedor sobre lo bonita que es la vida. Quisiera encontrar piezas que reflejaran cuestiones como el tedio, la rutina o asuntos más crudos y reales”.

Centrándonos en las cartografías literarias, Alodia Clemente, librera en La Rossa, expone que desde hace ya un tiempo, “algunas escritoras hablan de mujeres maduras, menopáusicas, ancianas… Sucede con Yo, vieja, de Anna Freixas (Capitán Swing). Son otros cuerpos, otras edades. Ofrecen una mirada más enriquecedora, desde la experiencia. Y a veces, divertida,, como Nora Ephron en No me gusta mi cuello (Libros del Asteroide)”. Un posicionamiento compartido por Mercé Pérez, editora de Sembra Llibres: “a lo largo de la literatura universal, se ha hablado de la vejez con angustia por la decrepitud y la muerte. Ahora se aborda de manera diferente y, en gran parte, se debe a que las mujeres están hablando desde los feminismos del proceso de hacerse mayor. Aunque es un tema que también preocupa a los hombres, se refleja mucho más en la literatura femenina. Muestran las contradicciones de la vida en distintas etapas, los problemas como género oprimido (por ejemplo, los conflictos entre belleza y vejez) y el sentimiento de pérdida. Annie Ernaux es la autora por excelencia en este ámbito: habla de sentirse inexperta en su juventud, de la diferencia entre las expectativas y la vida real, los orígenes de clase, del matrimonio, los hijos, de afrontar la muerte de sus padres, de la carnalidad… También pienso en Joan Didion o Vivian Gornick. O en Antònia Carré-Pons y El càsting (Club editor), novela protagonizada por dos ancianas muy cañeras y divertidas”.
Manual para alcanzar la adultez (o, al menos, intentarlo)
Para Castellote, existe una sobrerrepresentación de ciertos procesos en detrimento de otros: “el mejor ejemplo es el coming of age: por cada diez películas sobre la adolescencia tenemos una (o ninguna) sobre la tercera edad”. Una postura que rima con la de Aparicio:“el paso a la madurez está mucho más explorado, seguramente porque la mayoría de escritores y guionistas lo tienen más presente. Muchas óperas primas se centran en ese periodo. Y como público parece que preferimos esos relatos. Quizás para seguir entendiendo cómo nos va en esto de habitar la adultez”.
Aquí Campello plantea otra arista: el retrato estereotipado de la chavalería. “La gente joven es representada siempre desde los mismos tópicos: iniciación sexual, drogas y poco más. Muchas otras realidades quedan fuera…”. Consultado por títulos sobre ese despertar al mundo adulto, elige “la mirada de Céline Sciamma. Sus obras son una delicia. Tienen perspectiva social, política, de identidad y orientación sexual. También adoro Stand by me, es una representatividad más clásica de ese ‘dejar de ser niño’, pero tiene cierta poética y me interesa cómo aborda el paso del tiempo”.

En cuanto a la literatura juvenil, Pérez destaca la centralidad del paso al mundo adulto, pero, a diferencia de lo comentado por Campello, este se aborda “de muchas maneras, no solo con los ritos de encontrar pareja, también con la presión estética, la pérdida de los padres, la aceptación de la propia identidad…”. ¿Alguna recomendación? Gabrielle Zevin y Demà, demà i demà (Periscopi), “que aborda la amistad en diferentes etapas vitales”. O Sally Rooney “que está construyendo una narrativa sobre la incapacidad para comunicarse en distintas edades”.
Ante esta cuestión, Clemente, establece dos puntos de vista: “el mainstream, que representa un ciclo canónico, vertebrado por el instituto, la universidad, el primer trabajo… La realidad es otra y podemos encontrarla en autoras contemporáneas que hablan de niñeces y juventudes diversas; de traumas y exploración de los límites. Ese paso al mundo adulto está ligado a la conformación del yo, hablamos de relatos de violencia contra una misma, contra los demás, de aprender a gestionar las frustraciones, de explorar sexualidades…”.
Las adolescencias en algún momento se acaban (afortunadamente), y para Castellote “el acceso cada vez mayor de las mujeres a la dirección nos está dejando narraciones honestas y desmitificadoras sobre la maternidad: Cinco lobitos, Mamífera, Açò no és Suècia…”. También pone el foco en la mirada que algunas cineastas españolas “están teniendo sobre el envejecimiento de los progenitores desde el punto de vista de las hijas: Viaje al cuarto de una madre, Los pequeños amores…”.
Por su parte, Aparicio recuerda que cada vez envejecemos “más tarde, la vida dura más y los arquetipos deben ir cambiando. Alguien de 55 años hoy no tiene por qué llevar la vida que asociada tradicionalmente a esa edad (y ya veremos nosotros, que ni casa propia tendremos). La última película de Almodóvar trata de dos mujeres maduras cuya trayectoria vital es muy importante, y solo puede ser la que es por su edad”.
Tenemos la adolescencia, la crianza, los cuidados en la vejez… ¡Dentro nueva derivada! “Echo en falta en este cine español que se acerca tanto a lo cotidiano, relatos que introduzcan factores sociales y económicos que están condicionando la vida de dos generaciones e impidiendo que ‘pasen de fase’ – critica Castellote–. Para la juventud, la imposibilidad del acceso a la vivienda y a la emancipación . Para los mayores, la segunda crianza, la de nietas y nietos, a veces no tan libremente elegida”. Un ángulo que recoge también Pérez respecto al panorama libresco: “continúa faltando, como siempre, una visión de clase. Pienso en personas que llegan a la vejez con unas condiciones económicas determinadas y cómo eso les provoca afrontar sus últimos días de una manera mucho más precaria y dura”.
Y, claro, si hablamos de fotogramas y edad, es imposible no asomarnos al abismo que suponen las arrugas en pantalla. El cine tiene la capacidad de “registrar las huellas del paso del tiempo, es parte de su magia. Para las actrices maduras esto es una maldición: los papeles disminuyen conforme cumplen años. Pero, en realidad, es hermoso ver el trabajo del tiempo en los rostros y los cuerpos; poder ver, a Katherine Hepburn deslizándose ligera por el plano en La fiera de mi niña (1938) y, años después, rígida y con ese sutil tembleque en El estanque dorado (1981). Y la evolución en medio de ambas”, cuenta Castellote, . Igualmente, Aparicio señala que parece que todas las actrices deban atravesar “un hiato desde que dejan de poder interpretar a madres deseables hasta que dan el pego como abuelas. Si chequeamos a la generación de actrices que ronda los 60-65 años, casi ninguna podría interpretar un papel de su edad. Esto no pasa con los actores: Eduard Fernández tiene 60 y estrena dos o tres películas al año”.

Campello aborda otra vertiente en cuanto a edad y pantalla: la de treintañeros haciendo de mozalbetes de instituto. “Si algo ha cambiado en el cine de los últimos años es la representatividad. Y se refleja en asuntos éticos como la elección de actores y actrices en edades parecidas a los personajes a los que representan, que se tenga en cuenta la diferencia de edad de los intérpretes tanto si hacen de pareja o de progenitores e hijos”.
Y siguiendo los surcos de calendarios, intérpretes y arrugas, la técnica de la Filmoteca destaca el trabajo de un puñado de cineastas contemporáneos dedicados “a explorar las huellas físicas y emocionales del tiempo sobre los mismos actores: Truffaut y su serie Antoine Doinel con Jean-Pierre Léaud (bajo un punto de vista absolutamente masculino), las películas de corte autobiográfico de Nanni Moretti. Y Richard Linklater, con Boyhood pero, sobre todo, con la trilogía Antes de…, que sigue los pasos de una pareja desde que se conoce a los veintitantos hasta su primera crisis matrimonial, cuando ya son padres. Los protagonistas son July Delpy, Ethan Hawke y el tiempo, que ha ido moldeando sus rostros y gestos. Ojalá continúe siguiéndoles la pista cada diez años”.
Un imaginario para seguir explorando
Somos también las ficciones en las que nos sumergimos. Los argumentos y personajes a los que nos asomamos con 15, 35, 55 u 85 años. “Todo lo que narramos y lo que no narramos configura nuestro imaginario. Las fábulas nos moldean desde que somos pequeños, son una guía, un faro”, cuenta la editora de Sembra. Así, ver y leer obras sobre personajes cuyos cuerpos van cambiando a lo largo de los años “nos ayuda a aceptar nuestros propios cambios. Acercarte a los acontecimientos que les afectan en cada época te ayuda a sentirte comprendida y acompañada. Es una manera de tener referencias para poder convivir mejor con nuestros propios temores. Hacerse mayor es un temor continuo, porque si el pasado en ocasiones duele, las proyecciones de futuro también pueden hacer daño. Por eso es tan importante descubrir otras maneras de vivir la vejez, como en la pionera Las Chicas de Oro”. “Siempre ha habido lectoras maduras pero ahora buscan historias con las que se identifiquen”, señala Clemente. Y nos habla de las cuatro amigas jubiladas que protagonizan Nada que no sepáis, de Sonia Pina, (La oveja roja). Pero también de Yo, mentira, de Silvia Hidalgo (Tránsito editorial) y Piso compartido, de Ana Flecha Marco (Menoslobos).
¿Y si esos imaginarios más asentados son un pelín perjudiciales? Así ocurre, según Campello, con la representación distorsionada de los procesos de crecimiento, la travesía de la adultez o el envejecimiento a través del cine. A la juventud, continúa, se la ha dibujado de una manera por la que “aquellos que no cumplen con esos estándares se han sentido marginados o les han hecho sentir así. Está bien que el audiovisual evolucione porque hay muchas historias por contar que harían que mucha gente se sintiese más acogida. Sucede también con la gente mayor: si lo único que cuentas es ‘hay que vivir esta última semana que me queda de vida’, asocias la vejez con la enfermedad, la muerte, el aislamiento... La senectud se convierte en sinónimo de problema”. También en estos lares se mueve Aparicio, pues considera que parte del miedo que nos produce envejecer se debe a que no queremos llegar a convertirnos en esos estereotipos “que reflejan los productos culturales masivos. Esos tópicos ya no funcionan. Si se mostrara que se puede vivir la tercera edad con entusiasmo no nos daría tanto pavor cumplir años”. Y hablando de pavor, apunta a que precisamente los relatos más interesantes sobre la ancianidad están en títulos de terror: La visita, La abuela, Relic… ¡Qué casualidad, oye!

“Habría que diferenciar entre ficciones protagonizadas por intérpretes mayores, pero cuyo eje no es ese, y aquellas centradas en la edad – apunta Castellote–. La adultez, según el audiovisual masivo, sería el paso por una serie de fases marcadas por el amor romántico y los hijos. Las historias de amistad siguen siendo secundarias El cine reproduce la férrea jerarquía relacional de la sociedad. Y viceversa”. Por su parte, el ocaso existencial es el tema “de obras magistrales como Dejad paso al mañana (Leo McCarey, 1937), Cuentos de Tokio (Yasujiro Ozu, 1953) o Umberto D (Vittorio de Sica, 1952). Retratos conmovedores de la soledad de los mayores en una sociedad donde parecen ser un estorbo, donde ya no encajan”. Pero no todo va a ser desolación. Existen formas menos dramáticas de aproximarse a la senectud, como Agnès Varda en Los espigadores y la espigadora, “donde reflexiona sobre el paso del tiempo mientras filma con fascinación y extrañeza sus manos envejecidas. Su vitalidad es el retrato más bello y positivo de la vejez: una etapa en la que no tienen por qué acabarse la curiosidad y el deseo de explorar el mundo”.