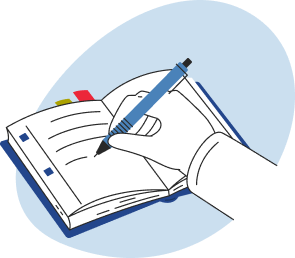VALÈNCIA. ¿Qué tienen en común la rata cocinera de Ratatouille, los protagonistas de La La Land y Mark Zuckerberg? Todos ellos cultivan un sueño. Una meta. Un arrollador afán de superación. El deseo de triunfar a lo grande. Y están dispuestos a sacrificarlo todo por conseguirlo. Sus ambiciones, y las de otros muchos, habitan El arte de fabricar sueños, de Francesc Miró (Oliva, 1992). En este ensayo editado por Barlin, el periodista plantea una enmienda a la totalidad al relato de la meritocracia y a ese manoseado (y engañoso) lema de “Elige un trabajo que te guste y nunca sentirás que trabajas”.
Y es que, apunta Miró (que ha trabajado en medios como elDiario.es y Kinótico) alcanzar el éxito profesional (cumplir tus sueños) a menudo se convierte en una trampa de autoexplotación y productividad insaciable. Autor de Réquiem por un vaquero espacial: El universo de Cowboy Bebop (Héroes de papel), Biblioteca Studio Ghibli: El castillo ambulante (Héroes de papel) y Homes, amor i cures (Sembra Llibres), el escritor expone aquí los recodos más perversos de la cultura del esfuerzo y apuesta por el gozo compartido como eje vital.
-En este ensayo exploras las geografías de la meritocracia a través de creaciones audiovisuales y defiendes que la ficción supone un 'síntoma' de algo más profundo. ¿Por qué decidiste tomar esas obras culturales como puntos de referencia?
-La ficción siempre ha sido una forma con la que ordeno los argumentos en mi cabeza. Es mi manera de pensar sobre determinados temas. Estructuro mis argumentos a través de esas películas porque me ayudan a entender la realidad, y en muchos casos, también me ayudan a entender lo que yo mismo pienso. Tendemos a pensar que la ficción plantea los problemas de nuestro tiempo, pero no es así. Los problemas existen en la realidad y la ficción los transmuta, los expresa, a veces sin que los propios creadores sean plenamente conscientes de ello. En La La Land, por ejemplo, está claro que Damien Chazelle tiene un discurso sobre la meritocracia y la cultura del esfuerzo. Esos intereses de los creadores son los que empujan a la ficción y por ello se convierte en un síntoma de lo que está ocurriendo en la realidad, más que en una tesis sobre ella.

- Francesc Miró -
- JOSÉ ANTONIO LUNA
-El libro arroja luz sobre el lado tenebroso de perseguir tu sueño y alcanzarlo: desde las consecuencias para la salud mental hasta los efectos dañinos en tu vida personal.
-En mi caso, cuento cómo desempeñé un cargo que se supone que es el camino obvio de progreso para un periodista, pero que, irónicamente, me hizo infeliz. Como ‘trabajas de lo tuyo’ y ‘haces lo que te gusta’, te olvidas de ciertas cosas y permites que la autoexplotación guíe tus decisiones. No pones límites y aceptas cosas que, si fuera cualquier otro trabajo o en cualquier otro ámbito laboral, no aceptarías. Parece que tienes que dar las gracias al universo por haberte puesto en el lugar que querías. Esa sensación a veces hace que desequilibremos la balanza y sacrifiquemos aquello que nos rodea y que es menos inmediato, como los afectos. En esos casos, como en La La Land, se pone lo laboral por delante. En mi vida ocurrió algo similar: me autoexploté tanto que no tenía vida social. Mis pocos días libres los aprovechaba para adelantar trabajo, me sentía solo, me medicaba por la ansiedad…. Pero en cualquier momento pueden echarte del trabajo y tienes que empezar de cero. Nada te garantiza un futuro brillante ni tranquilidad económica. Entonces, ¿realmente vale la pena todo lo que dejas por el camino mientras te dedicas a lo que te gusta?
Tendemos a pensar narrativamente nuestras vidas y trabajos como un progreso constante. Eso hace que tengamos lo que Sally Rooney en su novela Intermezzo llama ‘apego al sentido’, que nos facilita ver las cosas de una manera determinada. Pero la realidad es mucho más caótica y está abierta al cambio. El apego al sentido no puede ser mayor que el apego a los demás. Ahí tomo prestado un concepto del sociólogo Richard Sennett: cuando tengamos problemas, debemos invocar el 'pronombre peligroso', que es el 'nosotros'. En ese 'nosotros' nos encontramos y, a veces, debemos luchar por unas condiciones laborales dignas, dejarnos cuidar y acompañar. Todo eso queda de lado cuando nos obsesionamos con el progreso ascendente.
-Leyendo el libro, recordé que la antropóloga Margaret Mead consideraba como primer signo de civilización un fémur curado tras una fractura, pues mostraba que una persona había ayudado a otra en un momento de gran vulnerabilidad. Un comportamiento que choca con la narrativa de supeditarlo todo al éxito individual.
-El problema es que esa labor de cuidar al otro está muy feminizada. A lo largo de los siglos se decidió que con aportar dinero al hogar los hombres ya ‘cumplían’ con los cuidados. Pero no es así. Ahí entra el famoso ejemplo de quien hacía la cena a Smith. El gran teórico del capitalismo decía que todos buscamos nuestro propio beneficio. Sin embargo, él vivió con su madre hasta ya entrada su edad adulta, cuando ella no pudo cuidarle más. Así que, en realidad, alguien no estaba mirando solo por su propio interés, sino que miraba por él. Y esa es la narrativa que olvidamos. Los cuidados no tienen cabida si todo debe estar sometido a un interés empresarial.
En las películas que glosan las bondades de la meritocracia se ve claramente esa tensión entre quién cuida al exitoso y lo que se sacrifica cuando uno se dedica a los suyos. Por otra parte, he encontrado poquísimos ejemplos de relatos sobre emprendedoras en el cine y la mayoría tienden a reflejar la doble jornada que muchas mujeres afrontan. Sucede en Erin Brockovich: la protagonista está volcada en un caso legal que le impide cuidar de sus hijos y exige a su pareja que se haga cargo. Él, hombre blanco heterosexual, le responde “Yo no voy a ser tu niñera”.
-Un eje fundamental en la narrativa de la meritocracia es el de ‘el hombre hecho a sí mismo’ ese al que ‘nadie le ha regalado nada’. Pero, como comentas en el libro, en muchas de esas historias los protagonistas no parten realmente de cero, sino que cuentan con una serie de privilegios que se omiten.
-Siento que la meritocracia es un invento de los ricos para justificar sus privilegios y decir a los pobres: 'No os habéis esforzado lo suficiente. Yo tengo lo que tengo porque me he esforzado y he llegado aquí con sacrificio'. Esas ideas permean la sociedad, invisibilizando privilegios y suavizando injusticias, como la herencia recibida por Musk gracias a la explotación de minas que su familia tenía en África. Pero el éxito no depende solo de uno mismo y el fracaso tampoco es culpa exclusivamente de una persona, en ambos influye mucho el contexto social y lo colectivo.
En cualquier caso, la cultura del esfuerzo es un relato con raíces profundas: desde el protestantismo, que vinculaba el trabajo con la realización personal y con acercarse a Dios, hasta el capitalismo, que asocia el esfuerzo con estatus y éxito económico. No digo que no haya personas que no se esfuercen, pero es importante entender con qué capital cuentan desde el minuto uno, quiénes fueron sus padres y si eso tiene algo que ver con su defensa de la meritocracia.
Propongo entender y abrazar la idea de que lo que realmente nos realiza no es trabajar en el sentido estricto, sino hacer lo que nos hace felices. Y esa es la pregunta clave: ¿qué es lo que te hace feliz en cada trabajo o en cada cosa que haces? La realización personal es una forma de encontrarnos a gusto en el mundo y con quién somos en el momento en que vivimos.
-De hecho, reivindicas ‘domar los sueños’.
-La clave está en no dejar que el sueño te arrastre, sino amoldarlo a lo que realmente puede hacerte feliz en el día a día, más allá de esa gran meta, muchas veces inalcanzable. Los sueños son caprichosos, son una bestia que nunca se cansa. Nunca tienen suficiente. Lo que en un principio pudo haber sido tu sueño, puede convertirse en la fábrica de tu malestar y la causa de muchos problemas.
-La obsesión por prosperar a cualquier precio en ocasiones lleva a abandonar a quien se queda atrás, fracasa o no puede ‘aportar’ lo suficiente. Así, surgen discursos como el de encontrar a tu ‘persona vitamina’ o rodearte de gente exitosa para alcanzar el éxito. En ese individualismo las relaciones personales quedan mercantilizadas y sometidas a criterios de rentabilidad.
-Este es un melón que nos está golpeando más de lo que atisbamos a ver y nos está cambiando más de lo que creemos. El lenguaje terapéutico ha conseguido imponerse en el terreno de los sentimientos y de lo íntimo hasta tal punto que triunfan discursos que plantean las relaciones afectivas en términos de mercado de la atención y de rentabilidad romántica. Hay que saber dónde mirar, qué leer y quién te aconseja qué. Un buen psicólogo, como cualquier buen profesional de la salud, quiere que su paciente mejore para dejar de tratarle. Darle el alta. ¡El objetivo del profesional de la salud es que estés sano! Que dejes de pagar porque te está ayudando a curarte. Si el objetivo es engancharte, sacarte dinero con terapias de dudosa efectividad o, por qué no, venderte libros con soluciones mágicas para tu vida no quieren que te cures, quieren que estés enfermo para venderte la medicina.

- Francesc Miró -
- JOSÉ ANTONIO LUNA
-En este ensayo abordas la proliferación de las universidades privadas y de la importancia de la educación pública para asegurar un mínimo de igualdad de oportunidades. ¿Por qué te parecía relevante ahondar en ello?
-Durante un tiempo, el ascensor social se alcanzaba a través de la educación. No siempre, pero era una vía. Las universidades privadas cuentan con su propio ascensor: te dicen que no importa tanto la carrera que hagas o tus aptitudes profesionales y talentos, tampoco el esfuerzo que pongas en tus estudios, sino que puedas acceder a una serie de contactos gracias al tamaño de tu bolsillo. Es decir, aseguran una vía de mantenimiento de privilegios para una clase social determinada. Paralelamente a la proliferación de universidades privadas, la meritocracia sigue implantada en las públicas y genera estructuras endogámicas de gente que accedió a determinados privilegios y se defiende para mantenerlos intactos.
Si eres pobre ya te puedes espabilar para sacar buenas notas, que eso no te asegura nada. Y si vienes de familia bien, ya puedes ser un bala perdida: si tus padres pueden pagarte una carrera en la privada, es probable que mantengas tu clase social.
-Al hablar de nuestras condiciones socioeconómicas actuales frente a las de las generaciones anteriores es fácil caer en una romantización del pasado, pero tú mismo indicas que la nostalgia siempre es conservadora.
-Mirar hacia atrás y lamentarse del mundo que hemos heredado de nuestros padres solo conduce a una idealización del pasado. Eso invisibiliza sus sufrimientos, penurias y esfuerzos y abre la puerta a un razonamiento que siempre es conservador, que puede llevar a apropiarnos de una realidad que no hemos vivido o que únicamente existe en nuestra cabeza.
-Frente a la disyuntiva de necesitar un psicólogo o un sindicato tú abogas por contar con ambos…
-Javier Padilla y Marta Carmona tienen un libro estupendo, Malestamos (Capitán Swing), donde constatan que los discursos de la medicina y la psicología contemporáneas se utilizan como instrumentos de atomización de las respuestas colectivas a través de la responsabilización individual de problemas vinculados con lo económico, social y político. Es decir: si sufro ansiedad y trastorno del sueño es debido, única y exclusivamente, a que no acepto las cosas como son y tengo algo roto dentro, así que medícame hasta caer K.O. Frente a ese relato está la verdad: no somos sujetos que existan independientemente del contexto socioeconómico. Si tengo varios trabajos de mierda para pagar el alquiler de un piso de mierda, igual mi situación de mierda tiene algo que ver con mi ansiedad y trastorno del sueño.
Defender ambos confronta las reglas del juego, al negarle al discurso hegemónico el arrinconamiento al que nos somete, y permite señalar que el propio orden social es el problema.
-Cierras el libro defendiendo emanciparse del relato del sufrimiento asociado al mérito y apostar por el gozo. ¿Cómo puede lograrse si estamos instalados en un escenario que promueve todo lo contrario? ¿A qué productos de ficción podemos recurrir para encontrar esas narrativas alternativas?
-Lo primero es ser consciente de nuestra situación, y generar complicidades en lo colectivo, que nos ayuden a vivir mejor, o sentirnos más acompañados en el proceso. Por ahí se empieza.
Con respecto a productos culturales que impugnen la meritocracia: abogo por el gozo en todos los aspectos. También apuesto por desproductivizar nuestro acercamiento a la cultura: si te recomendara películas contra el relato meritocrático sentirías que estás 'mejorando tu mirada crítica' cuando las ves y su visionado se convertiría en un hacer productivo. Apuesto por bailar, celebrar, beber, comer, amar y ver aquello que nos hace felices porque nos produce placer. Si te hace feliz ver La Isla de las Tentaciones, póntela. Y no te sientas culpable. Si te apetece bailar, sal a bailar, algo absolutamente improductivo para la mayoría. Y si lo haces con tus seres queridos, mejor, porque eso es lo grande y lo bueno: que nos saca de nosotros para conectarnos con los demás.