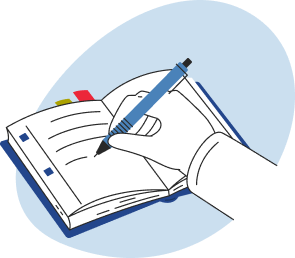VALÈNCIA. El llanto sigue siendo un terreno vedado para la mayoría de los hombres: incluso habiendo cambiado considerablemente las cosas a mejor en ese sentido (en algunos lugares, en algunos momentos), a grandes rasgos, del total de los hombres que habitan ahora mismo la Tierra, deben ser muy pocos los que dejan fluir sus lágrimas con libertad y sin complejos. Las maneras en que se lleva a cabo esta castración antillanto son sorprendentemente parecidas a lo largo y ancho del planeta: llorar es un signo de debilidad, una acción que habla de la vulnerabilidad cuando lo que se quiere decir es fuerza, aspereza,
inmutabilidad. Los hombres no lloran. Hombre se convierte, en este aprendizaje perverso, en una identidad forzosamente heterosexual, rocosa, de ficción televisiva de bajo presupuesto y mala calidad. En ese impasse, los hombres que nacen y crecen (porque este mal afecta sobre todo a los hombres y por ello es causa de una infinidad de venenos que destruyen nuestras sociedades, imperfectas, sí, pero con menos carga cultural, potencialmente habitables), decíamos, nacen y crecen tullidos, inviables, anómalos. Llorar no es solo expresión de dolor: llorar desde unos ojos generados por cromosomas XY es tolerable siempre que sea de emoción, lo hemos visto: se puede llorar, como se dice, de emoción, por una final ganada, por una victoria deportiva. Así sí. Ese es uno de los pocos reductos para la acuosa salinidad que los hombres tienen permitidos. Durante cierto tiempo, y esto es importante, se pensó que era una cuestión generacional, que hacia abajo significaría mejora, que la castración se superaría, que nadie recordaría los tiempos pasados, con anhelo. La realidad vino para disolver las ensoñaciones. La tendencia no es necesariamente hacia la apertura. No solo eso, existe un vector inquietante que apunta a un retorno a lo peor, a lo que se pensaba, quedaría atrás sepultado en el olvido de las ruinas del pasado de lo que fuimos.
Plantear una novedad editorial en torno al llanto habitual de un personaje literario tan conocido como el grandísimo escritor, uno de los mayores de la historia, Lev Tolstói, no deja de ser arriesgado. Más arriesgado si cabe en un contexto como el actual, con una guerra en Ucrania que ha convertido todo lo ruso en algo marginal, incluso al autor que hizo de la no violencia su forma de vida. No es algo específicamente contra Tolstói; no obstante, él lo sufre, como lo sufre cualquier autor que haya nacido en tierra rusas, incluso aunque su destino haya acabado vinculado a la muerte en un gulag. Gran parte de las voces rusas que leemos a día de hoy han sufrido un destino como este. Es el caso de Ósip Mandelstam, por ejemplo. Impedimenta publica ahora contra viento y marea este álbum ilustrado inesperado: obra de la artista rusa Katia Guschina, 100 razones por las que lloró Tolstói, es una aproximación única a una figura de la que se ha escrito muchísimo; más de lo que él escribió, que no fue poco.
El planteamiento de Guschina consiste en diseñar un sumario de instantes extraídos de la biografía y obra de Tolstói, pero también de licencias tomadas por la autora: retratos emotivos que buscan acercarnos al espíritu de un autor al que, pese a ser un hombre, y pese a ser un hombre ruso de su época, no le avergonzaba llorar. No cabe duda de que Tolstói hacía gala de una sensibilidad especial: no hay más que leerle para atestiguarlo. Con todo y con eso, la obra que publica Impedimenta supone un aporte diferente a todo lo que ya sabemos sobre el autor: del mismo modo que ocurre con las metáforas, a veces la imaginación es mejor herramienta para comprender una verdad que la fidelidad absoluta a los hechos. Esa combinación de rigor y fantasía logra en este álbum un resultado conmovedor a la vez que convincente. ¿Lloraba Tolstói con tantas asiduidad? Tampoco tomemos el título al pie de la letra: la intención no puede ser sumarizar lo insumarizable. Lo que pretende la autora es construir un relato humano desde otro ángulo.
No sabemos con certeza qué haría llorar a Tolstói. Lo que sí podemos suponer con muchas garantías es que el abuelo entrañable que acogía en su casa a todo aquel que quería hacerle una visita, ese apóstol de la bondad que sufría por el mundo, lloraría a cántaros en esta época. Es probable que haya a quien le genere incomodidad un título como este, que gira en torno a las lágrimas de un hombre. Tienen tanto protagonismo las lágrimas que son el elemento estético que vertebra todo el libro. Lágrimas azules que se derraman de los ojos de Tolstói, anegando la historia página a página. Encontramos que Tolstói lloró por separarse de un perro muy querido, y más tarde, en su lecho de muerte, por la falta de reproches de un hijo.
Por el camino, según la visión de Guschina, el ruso lloró por Aksinia, campesina de Yásnaia Poliana, por su hijo Seriozha y por el resto de vástagos que murieron (cinco). Lloró Tolstói por celos y también por la guerra. Lloró (quién sabe si es cierto) por los desheredados del país, por aquellos que solo deseaban un revólver para hacer justicia. Por los crueles castigos que sufrían los soldados y por un mal sueño en el que su hija caía de un caballo. También por las preocupaciones económicas, por la hipocresía, por la muerte de Dostoyevski y de Chéjov, por el Domingo Sangriento, por un chiste de Gorki, por su hija Sasha, que dejó de reír; lloró probablemente durante su tratamiento en Crimea (por la propia inminencia de la muerte o por la belleza de un arte inherente a la especie que le sobreviviría). Tolstói, hombre, sin miedo a la lágrima, pudo llorar por muchas circunstancias. Narrar una historia como la suya es esencial. Porque hay vida más allá de este horrible presente. También allí. Debe haberla.