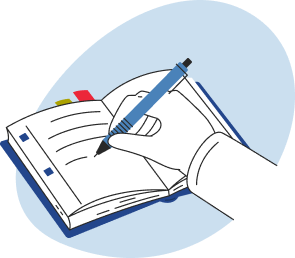Lamentablemente, en ninguno de los debates electorales que vamos a presenciar (si tenemos fuerzas para ello) la próxima semana escucharán ustedes hablar sobre la calidad del sistema universitario español. Y, sin embargo, sobre él recae (junto con el sistema de ciencia y tecnología) uno de los principales retos al que nos enfrentaremos durante los próximos años: lograr que nuestra población esté formada y tenga la capacidad de adaptarse y competir con la del resto del mundo.
El debate educativo suele referirse a la enseñanza primaria y secundaria, centrándose en temas que siempre tienen que ver con el proceso de aprendizaje (en qué idioma se imparten las clases o cuáles son las asignaturas sobre aspectos éticos o religiosos que se abordan). Pocas veces se mencionan los resultados del proceso y, cuando alguien alude a ellos, caen sobre él (o ella, como le ocurrió a la exministra de agricultura, Isabel García Tejerina) todas las iras del mundo, desde todo el espectro político (incluyendo sus compañeros). Y es que se suele confundir, erróneamente, el interés de los ciudadanos con el interés o el prurito de las instituciones. Cuando los resultados educativos son malos, a quien hay que mirar es al responsable del sistema educativo, no a los estudiantes, que no son sino los receptores del mismo, por no decir sus víctimas. Y es cierto que las diferencias entre los jóvenes españoles de 15 años son muy elevadas en matemáticas si comparamos las comunidades autónomas con mejores resultados en PISA y las peores, tanto que equivaldría a entre 1.5 y 2 cursos.
Sin embargo, en estos niveles educativos tenemos un sistema homologado a nivel internacional de evaluación. Pero ¿qué ocurre en las universidades? Tampoco me conformo con la famosa frase que dice que no tenemos ninguna universidad entre las 200 mejores del mundo, simplemente porque no acaba de ser cierto. Para ello habría que definir primero qué concepto de universidad estamos utilizando. En España tenemos universidades generalistas, orientadas a impartir diversas titulaciones a un número elevado de estudiantes. Pocas, entre ellas, se especializan (con la excepción de las politécnicas, y tampoco). En otros países existe mayor especialización y también criterios diferentes de selección de los estudiantes y de los profesores.
Por otro lado, tampoco es cierto que las universidades no estén sujetas a procesos de evaluación. Al contrario, la comunidad universitaria se somete continuamente al escrutinio de las diversas agencias de evaluación que se han creado desde comienzos de este siglo, empezando por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación) y continuando con las autonómicas, en nuestro caso la AVAP (Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva). Su creación no fue invento nuestro, sino fruto de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (la estrategia de Bolonia) a la española, preocupado por el proceso pero no por los resultados. En las agencias se evalúan los grados que se implantan (y se revisan periódicamente) y también se dan certificados a los profesores que acreditan cumplir unos requisitos mínimos para optar a diferentes concursos de plazas.