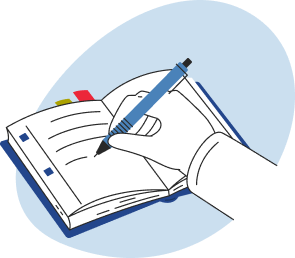VALÈNCIA.-Nunca está de más recordar en un país con tan baja autoestima como España nuestra tradición de novela popular y auparla al puesto que merece, entre las más granadas del planeta. Dicho así puede que parezca, a priori, una exageración, pero cuenta con una explicación bien lógica. Retrocedamos a las primeras décadas del pasado siglo XX. Por aquel entonces la novela popular, heredera natural del folletín, abastecía, en librerías y quioscos, a una creciente masa de lectores privados de gran cultura pero a la que los diversos programas de alfabetización había enseñado a leer. El wéstern, el misterio, la aventura eran los géneros predilectos; y Edgar Wallace, Sax Rohmer o Zane Grey algunas de las firmas que se disputaban el favor del público. La Guerra Civil no solo desgarró nuestra piel de toro en una contienda fratricida, también nos aisló, finalizada esta con una dictadura afín a las fuerzas del Eje, de los países que proverbialmente habían nutrido nuestras estanterías.
Encerrada en sí misma, presa de la autarquía, España no podía dejar de atender, entre privaciones de todo tipo, una demanda de evasión, a precios módicos y por tanto de difusión masiva. La solución fue sencilla: se continuaría editando, si bien para sustituir a los autores foráneos, a cuyos derechos de reproducción era imposible acceder, se recurriría a una nómina de plumas autóctonas (periodistas, literatos en general, personas vinculadas con las letras...) que demostrasen pericia suficiente para urdir una novela tras otra. Entre los pioneros destacó el editor Pablo Molino, de la Editorial Molino, que confió a uno de sus traductores, José Mallorquí, la continuidad de la colección Hombres Audaces, para la que alumbraría la emblemática serie Tres hombres buenos. Mallorquí venía de dirigir una revista de la editorial Molino, Narraciones Terroríficas, versión hispana de Weird Tales en la que ejerció como traductor y para la que dejó varios relatos. Con todo, la más célebre creación de Mallorquí, El Coyote, iniciada en 1944 sobre un personaje que ya había esbozado en una novela el año anterior y sospechosamente parecido a El Zorro, supondría el gran hito de la literatura popular española.
Lea Plaza al completo en su dispositivo iOS o Android con nuestra app
Hubo también otros nombres como el de la afamada Corín Tellado, dama de la novela rosa, que no se embozaron bajo el seudónimo extranjero pero, en términos generales, formaba parte de la política editorial del momento. Así, no había manera de discernir entre, pongamos, Jackson Gregory y Robert Delaney, cuando el primero era natural de California y el segundo el sobrenombre de Juan Almirall. La elección del seudónimo tenía su aquel; un apellido francés era más indicado para la novela romántica; uno italiano para la de aventuras —por influencia del gran Emilio Salgari—de ahí que Pedro Víctor Debrigode se acreditase como Arnaldo Visconti para El Pirata Negro, serie de novelas muy apreciadas en nuestro país pero igualmente en Alemania. Para otras temáticas, desde el bélico al policiaco, se decantaban por sonoridades anglosajonas. Cabe recordar que la llegada tardía de la televisión a España, en 1956, prolongó la hegemonía de la novela popular como forma de ocio, con la radio y el cine como principales competidores. Se llegó incluso a ensayar incipientes fórmulas de amortización transmedia, con El Coyote a la cabeza, a la sazón protagonista de varias películas, una revista de historietas y un serial radiofónico.
Llamada novela popular por estar dirigida principalmente a las clases populares, se ha denominado indistintamente tanto por el precio que rigió durante un tiempo (novelas de a duro) como por su reducido formato (bolsilibros). Sobre el centenar de páginas en reducido formato y letra apretada, servía para pasar la tarde, matar el rato. Con el tiempo, hacia mediados de los años ochenta, la novela popular languideció; cambiaron los hábitos de consumo. Televisión Española ya no interrumpía con la carta de ajuste su programación vespertina, llegaron nuevos canales y otras formas de ocio. La novela popular trató de adaptarse a los nuevos tiempos, los géneros habituales ganaron en crudeza y la novela romántica mudó en erótica.
En la operación, todo sea dicho, se perdió parte de la esencia y de la calidad literaria de sus inicios. Pues, ante todo, y para sorpresa del recién llegado, en los años cuarenta y cincuenta encontramos una prosa más que aceptable, cuidada en muchos casos, ya que el dominio del castellano era condición sine qua non para desenvolverse en aquellos tiempos sin procesador de textos, con una máquina de escribir y el auxilio de una hoja de calco. Desdeñada por la crítica institucional, el hecho de que en los Estados Unidos y Reino Unido su equivalente, el pulp o las dime novels británicas, mereciese estudios académicos, acabó por mermar ese prejuicio y fructificar en una vindicación de nuestro propio legado con el cambio de siglo, gracias a libros como los dos volúmenes de La novela popular en España (Robel, 2000), Memoria de la novela popular (Universitat de València-Fòrum de Debats, 2004) o Del folletín al bolsilibro: 50 años de novela popular española 1900-1950 (Silente, 2008), entre otros.