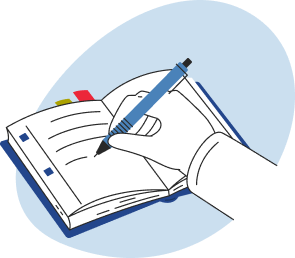VALÈNCIA. No existen muchos retratos novelados del activismo político en España. Y, menos aún, sobre el movimiento de la insumisión militar, a pesar de la enorme importancia que cobró esta lucha en un país que todavía estaba despertando tras cuarenta años de dictadura. En Barcelona, a finales de los años ochenta, la efervescencia de las luchas sociales coincidió con un momento crítico en la historia de la Ciudad Condal: la preparación para la celebración de los Juegos Olímpicos del 92.
Bego Arretxe Irigoien (Barcelona, 1968), filósofa de formación y activista de largo recorrido en la lucha por los derechos humanos, debuta en la ficción con una novela que bascula entre el presente y ese ángulo del pasado reciente del que hasta ahora no se había hablado demasiado. No creas una palabra (Editorial Cátedra, 2025) habla de la amistad, del compromiso colectivo y, cómo no, del paso del tiempo.
La protagonista de esta historia es Marta, a quien le encargan escribir una biografía de Phil Lynott, cantante de Thin Lizzy. Al asomarse, mediante el proceso de investigación, a la banda sonora de su juventud, se abren en ella viejas heridas y el recuerdo de una intensa red de amistades que hace mucho dejó atrás. A través de su mirada, conocemos esa Barcelona insumisa y radical, la de los conciertos de punk, heavy y rock duro estatal; la del vivero de antros y centros autogestionados que vertebraban la escena underground del momento. También la violencia desatada en las calles y el tsunami de la heroína y el sida, en un contexto en el que las autoridades y las fuerzas del orden estaban volcadas en proyectar al mundo una imagen moderna y prístina de la capital catalana.
Llevada por una precoz inquietud intelectual, Bego Arretxe se implicó desde muy joven en diversos movimientos sociales, profesionalizando posteriormente su activismo en el campo de la cooperación internacional y la defensa de derechos. Su compromiso la llevó a vincularse con proyectos en Guatemala y México, particularmente en Chiapas. Permaneció seis años en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, enfocándose en derechos indígenas, de las mujeres y del territorio. Luego se trasladó a la Universidad Veracruzana, donde trabajó en proyectos de vinculación social, pero la violencia creciente en México le supuso un alto costo emocional. Finalmente, regresó a Barcelona, donde se estableció como autónoma, ofreciendo asesoría y formación en planificación y evaluación de proyectos, principalmente en el ámbito cooperativista, la cooperación internacional y la defensa de derechos.
Hablamos con la autora de No creas una palabra con motivo de su próxima visita a Valencia. La presentación de su debut literario tendrá lugar el sábado 29 de marzo a las 12 horas en la librería Larrosa de Benimaclet (Carrer de la Murta, 6).
- ¿Cómo empieza tu interés por la escritura, no ya de ensayos, sino de novela?
- Para mí la literatura siempre ha sido un refugio. Siempre he entendido la lectura como una manera de pensar lento. Y, curiosamente, la novela es un género que me ha permitido encontrar respuestas y ampliar mi mirada mucho más que el ensayo puro y duro. La ficción permite que las grandes ideas se traduzcan en situaciones cotidianas. Esa fue mi motivación cuando empecé a escribir ficción: como una manera de ordenar ideas. Fue durante mis años en Chiapas cuando me apunté a un curso de escritura y me di cuenta de que la ficción me daba también la posibilidad de incorporar las emociones de mi cuerpo en el pensamiento. De hecho, empecé a escribir No creas una palabra en Chiapas en 2010. La idea de partida era escribir una novela que hablara de la época en la que yo era joven, porque consideraba que era una época muy poco y mal retratada.
- ¿Cuál fue tu participación en esa lucha a finales de los ochenta?
- Yo participé en el movimiento por la insumisión desde los 18 años. La primera vez que voté, lo hice en el referéndum de la OTAN, y voté que no. Siempre he tenido muy claro que las guerras no sirven para nada más que para generar sufrimiento a la población civil. Es un modelo social que no sirve absolutamente para nada. A través de un noviete que tenía en esa época me introduje activamente en un colectivo antimilitarista por la insumisión, y desde allí vivimos el crecimiento exponencial del movimiento que, a pesar de haber sido importantísimo, fue borrado absolutamente de la memoria colectiva. No conseguimos nuestro objetivo último, la desmilitarización de la sociedad, pero sí conseguimos acabar con el secuestro obligatorio por parte del Estado de la gente con 19 años. Hay que recordar que miles de jóvenes fueron encarcelados; muchos amigos y amigas, hermanos y hermanas, madres y padres afectados de forma directa o indirecta. Se hizo una labor importantísima cambiando la mirada social; ese modelo de masculinidad vinculada a la obediencia. Ese “vete ahí y te harán un hombre”. Cambió tanto que, cuando se profesionalizó el Ejército, no había casi nadie que quisiera hacer carrera militar. Eso ha cambiado un poco ahora.

- Efectivamente, la publicación de tu novela coincide, con el momento de rearme militar más importante que ha vivido el mundo -y sobre todo Europa- desde la Segunda Guerra Mundial.
- El rearme nunca va a ser la solución; me parece terrible y creo que responde a una dinámica que ya venía construyéndose, que es la dinámica de la construcción del enemigo y la polarización social. El discurso de la seguridad frente a los derechos, en virtud del cual es más importante esa seguridad que cosas como que la gente tenga una vivienda digna, un trabajo digno o un trozo de pan. Se están validando ese tipo de ideas.
- Me llama la atención que no tratas de idealizar las dinámicas del mundo asambleario. En ellas hay disensiones lógicas y esperables, pero también había ciertos rasgos de clasismo, egoísmo, no sé si incluso machismo (porque Marta se queja de que a veces se ríen de ella los compañeros).
- Siento que el movimiento se nos desbordó, en parte porque estábamos aprendiendo a medida que luchábamos. Y eso implicó también cometer errores. No me gusta idealizar las cosas. Construir héroes y épicas es una tendencia que también responde a un pensamiento muy masculino y militar. En este libro he querido feminizar la recuperación de la memoria desde una perspectiva más compleja, incorporando las contradicciones. Para mí, los espejos ideales de héroes y villanos son desmovilizadores y manipuladores, porque se puede caer en pensar que todo el pasado fue mejor. La autocrítica que puede deslizarse en la novela hacia el activismo en aquella época no es para mandar el mensaje de que no vale la pena luchar, sino para mostrar que éramos personas humanas, y efectivamente había clasismo y machismo dentro del propio colectivo. Hacía solo 14 años que se había muerto Franco y todavía existían prejuicios sociales; aunque nos sintiéramos liberados de ellos, al final sí que surgían a veces en el día a día.
- ¿Cómo era la Barcelona preolímpica y cómo os afectó a aquellas personas que os movíais en la esfera contracultural de la ciudad?
- El caso de Barcelona era peculiar, porque había mucho interés por quedar muy bien delante del mundo. Para mí era muy importante marcar el año 92 porque tanto las Olimpiadas de Barcelona como la Expo de Sevilla inauguraron una manera de entender las ciudades. La Barcelona previa tenía muchas desigualdades, todavía había chabolas, por ejemplo. Pero también tenía un tejido social fortísimo, con unos movimientos sociales que eran minoritarios, pero que tenían una fuerza, una creatividad, unas ganas y una creencia muy fuerte en que podíamos cambiar las cosas. El movimiento de la autogestión y el “hazlo tú mismo”, la red de casas okupas y ateneos libertarios, el movimiento feminista un poco más radical (radical, de ir a la raíz)... pasaban muchas cosas. Ahora siento que todo eso está más desactivado; la gente cree que no se puede hacer nada.

- La música es un pilar fundamental en la novela. Sin embargo, me da la impresión de que es sobre todo un libro sobre la amistad, el duelo y cómo manejamos el paso del tiempo.
- La pregunta de la que parte la novela es qué es la memoria y qué relación tiene con la verdad. Qué elemento ficcionador tienen nuestros recuerdos. Es decir, qué necesitamos contarnos sobre nosotras mismas para sobrevivir. La novela oscila entre el pasado y el presente para reflejar este proceso a través de Marta. La novela ahonda mucho sobre cómo las heridas o las cuestiones emocionales juegan con la memoria y nuestra manera de ver el mundo. Cómo construimos los recuerdos y cómo los socializamos, porque cuando hablo de memoria pienso tanto en lo individual como en lo colectivo. También es un libro que indaga sobre la amistad, el amor y las lealtades.
- ¿Por qué elegiste como la escritura de la biografía de Phil Lynott como hilo conductor de la novela?
- Para empezar, porque la música de Thin Lizzy me encanta, y eso era importante para sostener el esfuerzo, y la otra porque Phil Lynott era un hijo mulato de madre soltera en una Irlanda absolutamente católica y con una economía muy precaria y con una relación conflictiva con Inglaterra. Eso es un espejo que ayuda a deslocalizar un poco la historia, es decir, para entrar un poco más en la reflexión que es más humana que local. La música es aquí un recurso literario que me sirve para que la protagonista Marta reflexione, y también para hacer un espejo entre su época y la de Lynott, en el sentido de que los prejuicios sociales no son solo exclusivos de Barcelona.
- ¿Cómo de metida estabas en la época en el mundo del hard rock, heavy, el punk y el trash metal?
- Fue una época donde musicalmente hubo una creatividad bestial. Yo era más del rock urbano y el heavy más que del punk, aunque todas nos relacionábamos entre nosotras. Nos conocíamos más o menos todos. No puedo entender mi vida sin música. De hecho, en los agradecimientos de la novela nombro a los grupos que me han inspirado. Además, la música es un maravilloso detonante de la memoria.